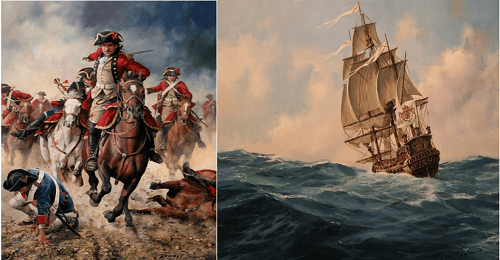
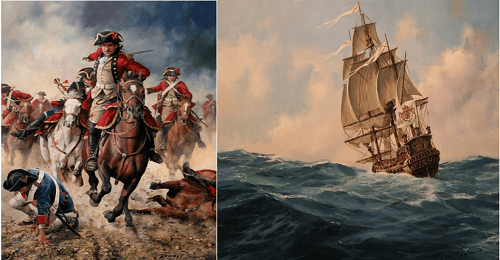
Capítulo: 11
EL FINAL DEL IMPERIO ESPAÑOL EN AMÉRICA
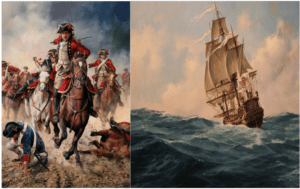
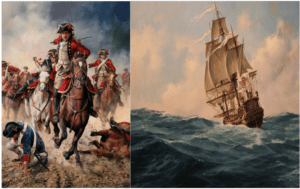
Conclusión
«El auge y la caída del imperio español como proceso histórico-político de escala universal sólo se puede entender desde criterios ontológicos. La estructura que cristaliza a lo largo de trescientos años toma su identidad respecto del medio en que se forma. La importancia que a la escala de la historia universal tiene España deriva de las modificaciones que su configuración imperial determina en tal medio, a saber, la configuración del mundo actual».
Esquemas para un análisis de la caída del Imperio español (1).
Luis Carlos Martín Jiménez.
Estoy de acuerdo con lo que sostiene el filósofo Luis Carlos Martín Jiménez, sus dos artículos al respecto publicados en el Catoblepas son dignos de leerlos. Esquemas para un análisis de la caída del Imperio español. (1) y (y 2). Pero no se debe olvidar que el auge y la caída del imperio español, «como proceso histórico-político», o de cualquier otro imperio, se debe entender desde razones históricas y políticos.
Este intento de analizar la caída del imperio español, está hecho desde una escala política, no es un análisis jurídico, ni económico, sociológico o antropológico. Lo que no significa que se dejen de lado estas disciplinas, tampoco se menosprecia lo psicológico. Muy por el contrario, se incorpora en todo momento estos aportes que ayudan a interpretar la cuestión.
Para hacer un análisis político es necesario tomar como base la teoría del Estado y la teoría de la historia. ¿Por qué el Estado? Porque como ya lo explicamos en la introducción, el Estado es la figura central de la política y es el sistema por excelencia de la historia. El motor de la historia no es la dialéctica de clases, ni la teoría del equilibrio, ni la del pueblo, ni de la raza superior, sino la dialéctica de Estados imperiales.
Desde la teoría de la historia, sostenemos que la historia universal solo puede ser entendida en su totalidad, a través de la figura del Imperio. Toda filosofía de la historia de la política debe estar dada a la escala del Imperio, por ser la figura central de la historia y solo a través de ella se puede entender el avance universal de la historia y de la política.
En contra de la monarquía hispánica católica, que fue el primer Estado moderno mundial, entraron en dialéctica los imperios atlánticos como Gran Bretaña, en primer lugar, y Francia. Por eso la caída del imperio español constituye uno de los procesos más complejos e importantes de la historia.
Durante siglos se han producido debates interminables sobre la cuestión del porque caen los imperios y como se produce la caída. Los numerosos tratadistas sobre estos interrogantes tuvieron respuestas algunas veces coincidentes y otras contrarias. Muchos se decantaron por sostener que la caída de un imperio viene precedida por su decadencia, esta conditio sine qua non, estaría expresada en su fragilidad y decrepitud.
Es probable que, desde el periodo renacentista, la decadencia haya sido aceptada como una condición mas «natural» que la estabilidad. Tenemos opiniones sobre esto, Nicolás Maquiavelo, sostuvo que «la naturaleza no ha permitido a las cosas del mundo permanecer. Cuando llegan a su perfección final ya no tienen cómo ascender y por eso tienen que descender».
Edward Gibbon, el famoso autor de «Historia de la decadencia y caída del imperio romano», expresó que: «Todo aquello que es humano debe retroceder si no avanza», entendiendo que ese avance debe ser de carácter económico, militar, técnico, científico, y su estancamiento es la causa de su decadencia. Esto podría suceder cuando no se distribuyen adecuadamente los recursos, entonces, el poder se debilita y acelera su decadencia y su final se encuentra a la vuelta de la esquina.
Otros también sostienen, que el ascenso de un Estado es una amenaza para la decadencia de otros Estados. En un mundo repartido en Estados y con numerosos Estados aspirantes a ocupar la cima del poder, y en medio de una biocenosis; el ascenso de un Estado que aparece en escena provoca una sería preocupación de aquellos que se encuentran en torno a la cúspide del poder o con pretensiones.
Poner el acento en los problemas internos no resueltos de los Estados, es para algunos, mucho más importante que las amenazas externas. En el siglo XVI, Giovanni Botero señaló que «raramente ocurre que las fuerzas externas arruinen un estado que previamente no ha sido corrompido por otras internas».
La caída del imperio español acaecida a comienzos del siglo XIX, pone en duda la afirmación de autores como Giovanni Botero y de otros que se refieren a una prolongada declinación como paso previo a su disolución. Si bien es cierto que la economía del imperio español no era la mejor a finales del siglo XVIII, pero había logrado una ligera recuperación.
Se ha hablado mucho sobre el enriquecimiento de España por la explotación minera en América, y también ha sido una de las banderas esgrimidas por los indigenistas. Ese mito lejos de ser realidad fue casi todo lo contrario. A principios del siglo XVII el economista Gonzalez de Cellorigo, decía: «El no haber dinero, oro ni plata en España es por hacerlo y el no ser rica es por serlo».
El mismo Cellorigo señalaba que la decadencia se debía al progresivo abandono por parte del pueblo de «las operaciones virtuosas de los oficios, los tratos, la labranza y la crianza». La llegada de grandes remesas de oro y plata a los puertos castellanos disparó la inflación en la Península.
En 1600 los precios estaban en un nivel cuatro veces superior a los de 1501, todo esto destruyó el tejido productivo, ya que los españoles básicamente exportaban materias primas e importaban productos manufacturados. Solo una quinta parte de los metales que llegaban de América iba para la Corona castellana, y que durante la dinastía de los Austrias se invertía en su casi totalidad en financiar guerras europeas del imperio español.
Guerras que, por otra parte, muchas veces no coincidía con los intereses castellanos. Durante los momentos en que se realizaban los mayores envíos de plata, el imperio español destinó 7.063.000 millones de ducados para el mantenimiento de su flota en el mar Mediterráneo; y 11.692.000 para el ejército de Flandes entre 1571 y 1577. Para hacer una comparativa, el Monasterio del Escorial, su construcción costó 6,5 millones.
La plata y los elevados impuestos en Castilla no alcanzaban para cubrir los inmensos gastos militares. Los reyes Carlos V y Felipe II se vieron obligados a recurrir a la emisión de deuda pública, y acudir a los grandes banqueros genoveses y alemanes para mantener la enorme maquinaria bélica. Los prestamos se hicieron tan habituales que la riqueza castellana quedó en manos extranjeras.
Las Cortes Castellanas, que ya estaban atadas de pies y manos desde la Guerra de las Comunidades, se quejaban de que la salida constante de metales preciosos «como si fuéramos indios», estaba empobreciendo el país convirtiendo a Castilla en «las Indias de otros países». El rey Felipe II quiso cumplir con sus compromisos de la escandalosa deuda, pero tuvo que suspender los pagos por primera vez en 1557 y luego dos suspensiones más en 1577 y 1597.
Durante el reinado de Felipe II hubo un crecimiento récord, pero a finales del siglo XVI empezaron a aparecer los primeros síntomas de agotamiento de la explotación de la plata. Entre 1604 y 1605 la disminución de las remesas de metales se sintió con fuerza, y este problema se fue arrastrando hasta 1650.
Esta contracción no se debía al agotamiento de las minas sino a la crisis castellana, debido a su caída demográfica, las derrotas militares, el aumento del coste de las defensas americanas y sus problemas económicos, todo este conjunto terminó de afectar el engranaje prefecto que había sido hasta entonces la llamada Carrera de Indias.
En 1628, el escuadrón del neerlandés Piet Heyn, capturó la flota cargada de plata de la Nueva España en el puerto cubano de Matanzas, sin que se pusiera la menor resistencia al atraco. Felipe IV lamentará el resto de su vida por este golpe de tal envergadura a lo que se consideraba un sistema de transporte infalible.
A partir de estas fechas, las remesas de plata siguieron llegando a España, pero solo un porcentaje mínimo acababa en Castilla, el destino verdadero de estas remesas eran los puertos europeos y el Lejano Oriente a través del intercambio comercial con Manila, Filipinas. Por otro lado, como señalaba John Lynch «una importante cantidad de plata permanecía en América.
Los virreinatos alimentaban cada vez más el comercio propio, de manera que el capital se quedaba en esos lugares, ya sea por medio de inversiones privadas como públicas. Desde 1640, muchos comerciantes españoles invertían sus metales preciosos en América, especialmente en Perú. No querían arriesgarse a que fueran confiscados en España o que se perdieran durante la travesía por mar.
Esos capitales fueron básicos para el desarrollo de las ciudades en épocas posteriores al periodo minero. La recesión minera en Perú fue más tardía que la de México y menos dura. En ambos casos la recesión fue producto de los altos costes de explotación, los filones más accesibles se habían agotado y los nuevos eran menos accesibles y más costosa su extracción.
La plata extraída en niveles más inferiores requería de una técnica mucho más onerosa. En 1608 se descubrió grandes filones en Oruro y eso compensó en parte el agotamiento de Potosí, pero nada de esto evitó que la minería se ubicara en un segundo plano económico.
Con el fin del ciclo minero, la Nueva España se reorientó a la agricultura y a la ganadería y pudo autoabastecerse con productos manufacturados. En Perú el cambio fue más lento, pero una vez que pudo disponer de los beneficios de la actividad minera, crearon una red de comercio entre virreinatos independiente de la metrópoli. Por tanto, se puede decir que la recesión en la Península fue el despegue de América.
El descubrimiento de importantes minas de metales significó un flujo de dinero para Castilla, pero en realidad, eran más bien para las guerras que mantenía en Europa la dinastía de los Habsburgo, que se aprovecharon de la débil posición de las Cortes Castellanas luego de la Guerra de las Comunidades para aumentar la presión fiscal en este reino.
Pocos kilos del oro y plata que llegaban a Sevilla procedente de América se invertían realmente en Castilla, y a veces ni llegaban a pisar territorio español. En cuanto a eso de que los españoles robaban el oro y la plata, no hay tal cosa, esos territorios eran dominio del imperio español y nadie se roba a sí mismo.
La caída del imperio español sucedió luego de varias décadas de cierta prosperidad. Con el final del siglo XVIII se produjo un período de reformas y renacimiento. Mientras el imperio británico trataba de recuperarse luego de la pérdida de las colonias en América del Norte. Francia se encontraba envuelto en graves problemas producto de la Revolución. España, en cambio, se mostraba en resurgimiento.
No había signos de que estaba muy próximo su derrumbe, pero, además, luego de la pérdida de sus extensos territorios en América, en las primeras décadas del siglo XIX, España, continuaba con sus posesiones en Cuba y Puerto Rico. Lo mismo en el archipiélago de Filipinas, frente a las costas de China, y algunos territorios en el Pacífico y África.
La Cuba española en el siglo XIX era el tercer mayor mercado exportador. Para 1870 se cosechaba el 40% del azúcar de caña del mundo. Las revoluciones nacionalistas de los territorios americanos y asiáticos hicieron que España perdiera el imperio que había formado desde 1492. Cuba, Puerto Rico y Filipinas se mantuvieron unidas a España hasta 1898, cuando tras una guerra lograron independizarse de España con la ayuda de los Estados Unidos.
No hay que olvidar que lo sucedido en los dominios de España se dio después de la independencia de las colonias británicas en Norteamérica. El siglo XIX fue para España un siglo revolucionario, dentro de la propia España se fueron implantando progresivamente las ideas liberales.
El imperio español tuvo una larga duración, más de tres siglos y eso es mucho cuando se trata de un imperio realmente universal. La eutaxia de un imperio se mide en centurias, el español solo es comparable con el romano. No se olviden que la Unión Soviética más allá de su férreo control sobre las partes del imperio estuvo muy lejos de la centuria. Estados Unidos ha superado hace mucho tiempo la centuria.
España tuvo que soportar las guerras permanentes con otros imperios y los asaltos de potencias europeas. Las largas distancias con sus dominios, la precaria y difícil comunicación con las mismas, las rebeliones internas, etc. Demasiado para un imperio que abarcaba extensos territorios, en cuyo dominio no se ponía el sol.
Un territorio heterogéneo con montañas, selvas, llanuras, desiertos, pampas, mares y océanos que la rodeaban. Territorios en América, Asia y África. En su seno incluían comunidades indígenas, ciudades prosperas y zonas salvajes. Los virreinatos tenían costumbres e historias distintas, por ello no existe una historia común en la América hispana como un todo, en conjunto.
No se puede separar la historia de la España peninsular y la América hispana, pero no es común contarla de manera homogénea debido a la diversidad. No es posible dar una sola explicación de su caída, ya que no se puede aplicar una causa a territorios y desarrollos muy distintos. No era lo mismo Guatemala que el virreinato del Rio de la Plata. Ni los movimientos secesionistas tuvieron la misma aceptación en todos los virreinatos.
Los términos que se utilizan para mencionar la caída de un imperio, como «desintegración» o «disolución», están bien empleados cuando se trata del imperio español. Es cierto que la pérdida de la unidad imperial, aunque fueron los resultados parciales de tendencias a largo plazo, sucedió casi de pronto.
Después de 1808 una gran extensión de territorios que se habían mantenido unidos por la lengua, la cultura, la religión y la lealtad al monarca, se rompió de manera repentina. Por eso hay que hablar de múltiples razones históricas, cuando se trata de explicar porque un imperio de larga duración y alcance universal, sometido a todo tipo de desafíos en pocas décadas fue fragmentado.
En primer lugar, no considero prioridad que se otorgue a la organización política de los virreinatos y capitanías como razón del derrumbe del imperio español. No se debe al buen o mal funcionamiento de esas instituciones. Ni atribuirle a la Constitución de Cádiz el papel de salvadora de la eutaxia del imperio, o que su imposición hubiese impedido la caída del imperio.
Aunque hay muchos que así lo creen, cayendo en un formalismo jurídico al cual critican. Pienso que fue justamente al revés. Pero lo primero que debemos considerar es la dialéctica entre imperios, a eso se debe la interminable cantidad de guerras que tuvo que llevar adelante España, guerras costosas y difíciles de soportar. Guerras que tuvieron como escenario mayoritariamente a la Península ibérica.
En ese nivel imperial no solo importa el papel de España sino el de los otros imperios rivales, no se debe ignorar que Francia y Gran Bretaña no habían reconocido el tratado de Tordesillas de 1494. No se debe olvidar el papel de Portugal no solo en la península ibérica sino en América. Aunque durante las guerras napoleónicas cuando Gran Bretaña fue aliado de España contra Francia, eso no impediría que dejaran de actuar contra España, aunque de un modo indirecto.
Tampoco se debe minimizar el papel importantísimo que cumplieron los mercenarios extranjeros que habían sido contratados, sin ellos, la suerte de los independentistas no hubiese sido la misma. Sobre el papel de los mercenarios, los llamados voluntarios británicos, ya me ocupé en parte en el capítulo 4.
Los mercenarios conformaron un total de 10.000 combatientes muchos de ellos veteranos en las guerras napoleónicas. Además de los británicos también hay que sumar a los franceses, alemanes y estadounidenses, que cumplieron papeles destacados en la guerra entre 1817 y 1826, y no precisamente como carne de cañón sino en el importante del ejercicio del mando.
Para poner un ejemplo, Guillermo Brown, que nació en Foxford como William el 22 de junio de 1777 y falleció el 3 de marzo de 1857 en Buenos Aires. De origen irlandés tiempo después naturalizado, fue comandante de las fuerzas navales durante gran parte de la guerra civil española. Brown había arribado en abril de 1810 a Buenos Aires con su fragata Jane, en una misión comercial.
Guillermo Brown fue testigo de la llamada Revolución de Mayo de 1810. El 1 de marzo de 1814, el director supremo de las Provincias Unidas del Rio de la Plata (ex virreinato) Gervasio Antonio de Posadas nombró a Guillermo Brown teniente coronel y jefe de la escuadra naval de Buenos Aires.
Entre el 14 y el 17 de mayo de 1814, participó en el combate naval del Buceo con victoria total. El triunfo de Guillermo Brown fue fundamental para la liberación de Montevideo del 23 de junio de 1814. Guillermo W. Brown es considerado fundador de la marina que mucho tiempo después se llamaría Argentina.
Tampoco se puede ignorar la actuación fundamental del británico Thomas Alexander Cochrane, X conde de Dundonald, nacido en Hamilton, Inglaterra el 14 de diciembre de 1775 y fallecido el 31 de octubre de 1860 en Londres. Fue político, oficial naval, inventor, y luego nacionalizado chileno. Fue considerado uno de los capitanes británicos más audaces y exitosos de las guerras revolucionarias francesas.
Luego de ser dado de baja de la Marina Real británica, sirvió en las marinas de Chile, Brasil y Grecia. Obtuvo la ciudadanía chilena por pedido del director supremo Bernardo de O’Higgins, y fue comandante en jefe de la Armada de Chile.
En 1917, Thomas Cochrane publicó un aviso en uno de los principales periódicos de Londres informando que estaba disponible para ir a servir a las nuevas naciones que se estaban independizando en América u otras. Ese año recibió el ofrecimiento de la República de Venezuela para hacerse cargo de la naciente armada venezolana.
En ese mismo año, fue visitado en Londres por el representante del general José de San Martín, José Antonio Álvarez Condarco. Fue convencido para dirigirse a Chile junto a una cantidad de oficiales británicos que fueron contratados.
El 17 de junio de 1818, Cochrane junto a su esposa e hijo recalaban en Valparaíso, siendo recibido por el director supremo Bernardo de O’Higgins. Se le otorga el grado de vicealmirante y la carta de ciudadanía chilena. Pero estos militares no peleaban gratis, Lord Cochrane, como comandante de la flota armada libertadora en Chile, al comprobar que no había suficiente dinero sublevó la escuadra.
Luego de capturar varios navíos españoles y saquearlos, abandonó la Campaña con el botín. Años después diría San Martín: «Gringo badulaque, Almirantito, ¡que cuanto no podía embolsar lo consideraba robo!».
Martin George Guise, nació el 12 de marzo de 1780 en Gloucestershire, y falleció el 23 de noviembre de 1828 en Guayaquil. Fue oficial de la Marina Real británica, en ella sirvió durante las guerras napoleónicas. Posteriormente se trasladó a América del Sur para ofrecer sus servicios a los independentistas. Años después sería el fundador y comandante General de la Marina de Guerra del Perú.
Fue hijo de Sir John Guise, 1er baronet, y de la dama Elizabeth Wright. Su padre fue teniente coronel de la Royal South Gloucestershire Militia. George Guise se inició a los quince años como cadete de la marina británica en Malborough. Sus primeros tres años los pasó en la fragata Jason formando parte de la escuadra corsaria con la que Sir John Borlase hostilizaba las rutas marinas en la costa norte de Francia.
En 1801 fue promovido a teniente. En 1805 tomó parte de la batalla de Trafalgar, en 1809 sirvió como ayudante de campo del vicealmirante sir George Berkeley. Tiempo después Martin Guise fue destinado al buque Conqueror en el cual prestó servicio en las costas mediterráneas de España participando del bloqueo de Tolón bajo el mando de sir Charles Cotton.
Entre 1811 y 1813 estuvo destinado a las indias occidentales donde comandó los buques Liberty y Swaggerer antes de su retorno a Inglaterra. En 1815 fue ascendido al grado de comandante y tras el fin de las guerras napoleónicas tuvo a su mando el buque Devastation.
Martin Guise, terminada la guerra renunció a la marina británica, compró y armó su propia nave, el Hecate, y echó rumbo a América para nunca regresar a su tierra natal. Ofreció sus servicios al gobierno chileno al que entregó su bergantín de 18 cañones, luego rebautizado como Galvarino, y obtuvo el mando de la fragata Lautaro, armada con 50 cañones.
Formó parte de la escuadra chilena en las expediciones que Cochrane realizó a las costas peruanos en 1819. Guise durante estas operaciones navales tuvo frecuentes discusiones con Thomas Cochrane. También le tocó formar parte de la flota chilena que condujo a la expedición de José de San Martín al Perú.
Con el retiro de Thomas Cochrane del Perú en 1821, San Martín nombró a Martin Guise contralmirante de la reciente creada escuadra peruana, pero renunció al servicio en febrero de 1822 al asumir el mando de esta escuadra con el grado de vicealmirante Manuel Blanco Encalada. Tenía malas relaciones con Blanco Encalada por rencillas que mantuvo con él durante su servicio en Chile, cuando debía ponerse bajo su mando.
A principios de 1823 volvió a asumir el mando de la flota peruana con el grado de vicealmirante, colaborando con el transporte de tropas, y a principios de 1824, estableció un bloqueo en el puerto del Callao en conjunto con la escuadrilla naval de la gran Colombia que quedó a su mando, ya que ese puerto había sido retomado por los realistas tras una sublevación militar el 5 de febrero.
El bloqueo que estableció sobre este puerto fue interrumpido ese año por una expedición naval española al mando del capitán de navío Roque Guruceta, con quien se batió el 7 de octubre. Al partir la escuadra española al sur, con destino al puerto de Quilca, Martin Guise se dirigió con su flota al astillero de Guayaquil, donde el 7 de enero de 1825 fue arrestado por el intendente del lugar, el general venezolano Juan Paz del Castillo.
Martin Guise fue acusado de haber levantado el bloqueo al Callao. Ante el arresto de Guise, la flota combinada sería entregado por Castillo al capitán de navío inglés John Illingworth Hunt, que servía en esos momentos a la Gran Colombia. A mediados de ese año, Illingworth se presentó con la flota frente al Callao para unirse a la escuadrilla chilena mandada por el vicealmirante Blanco Encalada.
El Callao se rendiría el 23 de enero de 1826. En cuanto a Guise, Simón Bolívar había dado la orden de llevarlo a Cuenca, pero su estado de salud lo impidió. Pero posteriormente fue llevado a Lima en medio de un gran escándalo, y el 5 de mayo de 1826 es sometido a juicio y se le mantuvo preso.
Al retirarse Simón Bolívar del Perú, el Consejo de Guerra a cargo del juicio entró en autonomía y ordenó la libertad de Guise el 26 de septiembre de 1826. Se le restituyó el cargo de vicealmirante de la escuadra. Y además se mandó pedir «la satisfacción que merecen el agravio e insulto nacional hechos por el Gobernador de Guayaquil en su persona y la bandera de nuestra República».
Cuando la guerra contra la Gran Colombia estalló en 1828, fue llamado nuevamente al servicio para que comandara la marina peruana. Su expedición sostuvo victoriosos combates en la rada de Guayaquil, donde fue mortalmente herido al explotar una granada en la cubierta de la fragata Presidente, el 22 de noviembre de 1828.
John Illingworth Hunt, nació el 10 de marzo de 1786 en Stockport, Reino Unido y falleció el 4 de agosto de 1853, a orillas del rio Daule, Ecuador. Fue militar, agricultor y político, y se naturalizó ecuatoriano. Participó en las guerras independentistas al servicio de Chile entre 1819 y 1821, y de la gran Colombia entre 1822 y 1830. Posteriormente regresaría a prestar servicios a Ecuador.
Actuó como corsario al mando de la corbeta Rosa de los Andes con la que hostilizó las costas que van desde el Perú hasta Panamá, y realizó una exitosa campaña sobre el litoral del Pacífico de Colombia al liberar sus poblados del dominio realista, lo que permitió el avance del ejército patriota sobre Quito y Pasto.
Luego se uniría a las filas de la Gran Colombia, combatió en las principales batallas que permitieron la independencia de los territorios que son parte de Ecuador. Se radicó luego en Guayaquil en donde pasó gran parte de su vida y formó su familia, y fue parte de la creación de la primera Escuela Náutica en 1822.
Establecida la República del Ecuador, y luego de varios vaivenes, entraría en el campo de la agricultura y la política hasta su deceso en 1853. La historiografía ecuatoriana lo considera un héroe de su independencia y precursor de su Armada.
La Legión Británica, estuvo conformada por mercenarios de Gran Bretaña, Irlanda, Escocia y Hannover, y que llevó el nombre de Legión Británica. Fue cambiando su nombre muchas veces, una vez, «Cazadores Británicos», otras a «Húsares Rojos», «Primero Venezolano de Rifles», «Infantería Ligera de Cundinamarca», «Húsares de la Guardia», entre otros.
Estos participaron en el Paso de los Andes y en las batallas del Pantano de Vargas, Boyacá y Carabobo y en todas estas acciones se destacaron por su valor y sacrificio. En 1812 fue Francisco de Miranda quien intentó sin éxito reclutarlos. Recién en 1817 fue posible cuando Simón Bolívar nombra a Luis López Méndez; agente de Venezuela en Londres para reclutar voluntarios para la guerra en Venezuela.
López Méndez era conocedor del medio, había observado que en Inglaterra la opinión pública se inclinaba a favor de la independencia de América, lo que hizo muy fácil el reclutamiento de voluntarios. Numerosos oficiales y soldados estaban desempleados y existían grandes pertrechos de guerra que no pudieron vender los proveedores del ejército inglés al finalizar las guerras napoleónicas.
El agente López Méndez, ese mismo año comenzará a reclutar unidades enteras, ya no serían incorporaciones individuales sino cuadros para fundar cuerpos militares completos. En la casa de Luis López se reunían oficiales del Ejército y de la Marina británica. El salario para los oficiales corría desde su llegada a Venezuela, y a los suboficiales desde su embarque en Londres.
Además, se garantizaba que ningún oficial o suboficial sería destinado o trasladado de un regimiento a otro sin su consentimiento y de ser incapacitado por una herida en servicio a la República de Venezuela, el gobierno lo remuneraría adecuadamente. El primero en aceptar fue Gustavus Mathias Hippisley, un teniente de Caballería del ejército británico, que estaba entonces a media paga.
López Méndez le reconoce el grado de coronel y Hippisley le ofrece organizar y comandar el Primer Regimiento de Húsares Venezolanos, alistando un cuadro de oficiales, sargentos y cabos. Empiezan reclutando tres regimientos de Caballería, un cuerpo de Artillería y uno de Rifles, fueron tantos los que se alistaron que causó alarma en las autoridades inglesas.
El embajador español en Inglaterra que entonces era el Duque de San Carlos se quejó ante el gobierno británico. En el mes de julio se firma otro contrato con el coronel Henry Wilson, quien se compromete a formar el Segundo Regimiento de Húsares Venezolanos o Húsares Rojos, también firmarán el teniente coronel Donald MacDonald para formar el Primer Regimiento de Lanceros Venezolanos y el teniente coronel Robert Skene forma el Segundo Regimiento de Lanceros Venezolanos.
En noviembre de 1817 el Príncipe Regente firma una Proclama que prohibía cualquier reclutamiento y debido a este suceso la expedición de Hippisley partió con premura, pero las autoridades no hicieron nada para detenerlos. López Méndez autoriza al coronel Donald Campbell, oficial de Infantería, para formar un batallón de Rifleros, con sus oficiales y subalternos, el teniente coronel J. A Gilmore conforma una brigada de Artillería.
Se unen a las tropas de Simón Bolívar diez oficiales británicos, entre ellos Thomas Ferriar que se inmortalizaría en Carabobo. Simón Bolívar encarga a James Towers English y a George Elson para retornar a Inglaterra y organizar dos expediciones y al final de 1818 ya estaban listas. Con Elson se encontraban algunos hannoverianos que se habían retirado de la Legión Alemana y habían sido reclutados por Johann Uslar.
Las tropas republicanas entonces eran muy hostigadas por Pablo Morillo, y Páez informa a los legionarios británicos la alternativa de quedarse o partir rumbo a Guayana. Wilson quiere quedarse y Hippisley regresar, el primero tiene sus propios planes quiere que todas las tropas inglesas lo reconozcan como jefe. Hippisley después de tener roces con Bolívar regresa a su Patria.
El coronel Henry Wilson en San Fernando promueve un movimiento rebelde para desconocer la autoridad de Simón Bolívar e inducir a Páez a proclamarse como Jefe Supremo. Presenta un acta que firman varios oficiales, pero al conocer estos planes Simón Bolívar lo hace arrestar.
El escoces Gregor MacGregor realizó un reclutamiento independiente al de López Méndez. Estas tropas llegaron a la costa del istmo de Panamá a comienzo de 1819, se apoderaron de la población de Porto Bello, pero el escocés tiene que retirarse cuando los españoles contratacan tres semanas después, la mayoría de los mercenarios fueron muertos o murieron por enfermedades.
En el verano de ese año parte una nueva expedición de Inglaterra, conformada por el regimiento de Hibernia, reclutado en Irlanda por Thomas Eyre. Asaltan y toman Rio Hacha el 5 de octubre, después de muchas dificultades y sufriendo grandes pérdidas. Los irlandeses producen actos de indisciplina y una unidad completa se embarca desertando para Inglaterra, tomando un buque a la fuerza.
Desde Irlanda John Devereux recluta una Legión Irlandesa que sería supuestamente comandado por Bolívar y para ese fin le otorgan el grado de general. Pensaba reclutar 5.000 hombres, pero no logra alcanzar ese número. Los legionarios comparten con los venezolanos todo tipo de privaciones, soportando el clima de los llanos, enfermedades, comida a base de tasajo y casabe, durmiendo en el suelo.
La Legión se compone del escuadrón «Dragones de la Guardia de Bolívar», al mando de James Rooke, de los regimientos 1° y 2° de Flanqueadores, a las órdenes de Piggot y Mackintosh y de la Artillería dirigida por Ferriar. La Legión participa en el cruce de Los Andes y decenas de sus miembros caen en la travesía. El cansancio y el frío traen trágicos resultados.
En septiembre de 1819 el jefe patriota suspende la contratación de soldados extranjeros. El grupo de Elsom junto a algunos británicos conforman el Batallón Albión que acompañarán a Simón Bolívar en el paso de los Andes y en la Batalla de Pantano de Vargas ese mismo mes, el día 25, en donde muere su jefe James Rooke tres días después.
Dirigidos por el coronel Mackintosh combaten en Boyacá el 7 de agosto de 1819. La Legión Británica se bate con valor, junto a ella el batallón «Rifles» junto a las tropas de Anzoátegui, derrotan al realista Barreiro. Tomás Wright, oficial del «Rifles», contaba que Simón Bolívar en lo más duro del combate los arengaba diciéndoles a los legionarios que el «Rifles» les estaba enseñando el camino para recordarles que eran ingleses y todas las miradas estaban fijas en ellos.
Al día siguiente del combate decreta Bolívar que los batallones que participaron en la acción y se distinguieron, porten en su bandera y estandarte la palabra «Boyacá». Cuatro semanas después los veteranos de la Legión Británica son incorporados juntos a los soldados reclutados en la región de Tunja al batallón «Albión». Esta unidad estuvo a la orden del coronel John Mackintosh.
A Margarita habían llegado voluntarios de English que participaron en la campaña contra Barcelona y Cumana en 1819, bajo el mando del general Urdaneta, pero English por enfermedad tiene que regresar a la isla y allí muere.
Las tropas independentistas son derrotadas en Barcelona y se dirigen a la región de Maturín, luego a los llanos de Apure. Los británicos quedan al mando del general José Antonio Páez hasta 1821 cuando marchan a incorporarse a las tropas de Bolívar para la campaña de Carabobo. En esta batalla tuvieron una destacada actuación y recibieron de parte de Bolívar el nombre de Batallón Carabobo.
Continuaron sirviendo en la campaña del sur, hasta que fueron disueltos en Ecuador al desmembrarse la Gran Colombia. De los 5.300 mercenarios que llegaron a Venezuela muy pocos regresaron a su patria, muchos fallecieron en combate, otros murieron por las enfermedades tropicales como fiebre amarilla, difteria, cólera, tifus, además por la dureza de la campaña, en donde la mala alimentación y la falta de medicinas prevalecían.
Entre los sobrevivientes se encuentran nombres como O’Leary, Uslar, Sandes, Michin, Wright, Dawes Chitty, Smith para mencionar algunos. Este batallón pasó a integrar la guarnición de Caracas y luego participarían en la campaña de Santa Marta, Maracaibo y Coro. Hay que señalar que también existieron italianos, norteamericanos y franceses. Muchos de estos tuvieron una destacada participación en la batalla del Lago de Maracaibo.
Luis Ceferino López Méndez Núñez y Mesa de Aguilar, nació en Caracas en 1758 y murió en Casablanca en 1841. Fue abogado y diplomático, fue profesor de filosofía en la Universidad de Caracas en 1777, en 1797 fue elegido alcalde ordinario de Caracas. Fue enviado a Londres en 1810 junto a Simón Bolívar y Andrés Bello, como representantes de la Junta de Caracas.
El objetivo del viaje era obtener el reconocimiento del gobierno británico. El grupo salió el 4 de junio de 1810 de La Guaira a bordo de la corbeta «Wellington», cedida por el gobierno británico, y llegó al puerto inglés de Portsmouth el 29 de junio. El gobierno británico que entonces era aliado de España. Pretendía por un lado mantener la postura antifrancesa de los españoles.
Pero por otra parte querían presionar al Consejo de Regencia establecido en Cádiz, mediante una cierta apertura formal a favor de los representantes americanos, para que España abriese al comercio británico los virreinatos del Nuevo Mundo, a lo cual se había manifestado adversa hasta entonces.
La misión venezolana en Londres, abrió una fisura en la opinión pública europea, recibiendo atención de periódicos como The Times, que le dedicó varios artículos con el título de «embajadores de la América del Sur». Esto constituía un hecho significativo, ya que hasta entonces en Europa muy pocos conocían sobre los acontecimientos de la América hispana.
El primer ministro Wellesley y los venezolanos acordaron dejar un delegado en Londres que sacudiese la opinión. El elegido fue Luis López Méndez, mientras que Wellesley facilitó a Bolívar la corbeta Shaphire para su regreso a Venezuela. López Méndez y Andrés Bello permanecieron en Londres gestionando todo tipo de apoyo institucional además del suministro de insumos y material de guerra para la independencia de Venezuela y la Nueva Granada.
Luis López Méndez fue el encargado de contratar mercenarios europeos en su mayoría británicos y alemanes veteranos de las guerras napoleónicas. Su tarea fue muy importante y Bolívar lo llamó: «el verdadero libertador de Colombia». En 1821 la República de Colombia le revocó los poderes conferidos y le ordenó regresar para dar cuenta de su misión.
Sin embargo, en 1822 fue nombrado agente diplomático ante las cortes de Francia, Países Bajos y Ciudades hanseáticas. En 1826 viajó a Lima y al año siguiente se unió a la conspiración del coronel José María Bustamante, opuesto al proyecto bolivariano de la creación de lo que luego sería Bolivia. Junto a Bustamante y otros conspiradores llegó a Guayaquil y de allí pasó a Cuenca, en Ecuador.
El oficial José Ramón Bravo, al frente del batallón Rifles, redujo a prisión a José María Bustamante y a cuarenta de sus oficiales. Luis López Méndez, director de la imprenta de los conjurados, fue enviado prisionero a Bogotá. Poco tiempo después López Méndez fue liberado y se dirigió a Chile, donde murió en la población de Casablanca, Valparaíso.
El batallón Rifles fue una unidad militar de la Gran Colombia y luego de Venezuela, esta unidad conformada por británicos fue parte de la Guardia de Honor de Simón Bolívar, de la que fue su primer batallón.
El batallón Rifles fue creado el 13 de agosto de 1818 con los rifleros británicos al mando del coronel irlandés Robert Piggot. La primera acción de guerra es en La Gamarra donde enfrenta al afamado batallón español de «La Unión». El 19 de abril de 1819 se le unió otro contingente británico al mando del teniente coronel Arthur Sandes.
En el Apure se le reúne otro contingente británico más, al mando del coronel Campbell. Posteriormente suma otra plantilla de oficiales británicos al mando de MacDonald. Otro nuevo contingente de tiradores británicos al mando de Johann von Uslar provenientes de la isla Margarita se unen al batallón para abrir la campaña de liberación de la Nueva Granada de 1819.
En 1819 se crea la República de la Gran Colombia, se ratifica en 1821, tras la liberación de Nueva Granada. El 30 de marzo de 1822, los Estados Unidos de América reconocen internacionalmente la independencia de la Gran Colombia. En esas fechas, el Rifles es seleccionado por Bolívar para actuar en las Campanas del Sur y se traslada a combatir en Popayán.
El 7 de abril tiene una participación destacada en la batalla de Bomboná donde el regimiento es condecorado con la Orden del Libertador. El batallón se traslada vía Quito a Guayaquil donde embarca al Perú el 12 de abril de 1823, con diez compañías.
Formó parte de la División de Jacinto Lara durante las campañas de Junín y Ayacucho y en la batalla de Corpahuaico tuvo su acción más destacada, muriendo la mitad de los hombres de su batallón, entre ellos el mayor Duxbury, entonces segundo al mando, pero salvándose al Ejército Unido del general Antonio José de Sucre.
Su jefe Arthur Sandes fue ascendido a brigadier general. El 9 de diciembre, en la batalla de Ayacucho, los restos del batallón quedaron en reserva, empleándose cada compañía según se iba precisando su refuerzo en el combate. El cuadro remanente sigue su camino al Cuzco, La Paz y finalmente Arequipa donde queda acantonado todo el año, reconstituyendo seis compañías. Se embarca al Callao en septiembre de 1826, sublevándose allí en 1827.
En 1828 se traslada a Guayaquil al mando del coronel William Harris, pero como un cuerpo insubordinado, y padeciendo una importante deserción que deja al batallón con 350 plazas. El batallón es rehabilitado al mando del general Rafael Urdaneta durante la guerra entre Colombia y Perú, y participa en la batalla del Portete de Tarqui, el 27 de febrero de 1829, destacando en esa batalla su capitán George Lack.
Tarqui fue el último campo de batalla del Rifles original. En 1830 tras una penosa marcha el Rifles llega a Venezuela donde el general Páez ordena su disolución en San Carlos quemando su oficialidad las banderas laureadas de Bomboná y Ayacucho. Fue uno de los cuerpos más antiguos del ejército de Simón Bolívar, y su divisa se cree que pudo ser «El primero en el combate, el último en el cuartel».
El comandante Arthur Sandes, nació en Irlanda, en Dublín o Kerry en 1793, y murió en Cuenca, Ecuador, en 1832. Arribó a Venezuela con el fin de juntar el Regimiento de Rifles que entonces estaba dirigido por el coronel Frederick Campbell que participaría en la «Expedición de los Cinco Coroneles».
El coronel Arthur Sandes y sus hombres lucharon en numerosas batallas en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y su actuación en la batalla de Corpahuaico fue destacada. También podemos citar al general William Miller que acompañó a José de San Martín en la campaña del sur, de gran actuación en Junín y después en Ayacucho donde concluirá la guerra.
Se puede decir que Martin Guise es el padre de la marina peruana. Lo mismo se puede aplicar a Illengworth quien creó la armada ecuatoriana. Luis López Méndez representante de Simón Bolívar en Londres, va a contratar oficiales para organizar las unidades de combate. La «Expedición de los Cinco Coroneles» consistía en contratar mercenarios, enviando a centenares de soldados de fortuna a Sudamérica.
La Legión Irlandesa fue reclutada por John Devereaux en Dublín. La legión británica liberó el centro de Nueva Granada, bajo el mando del coronel John Mackintosh que vence en el momento crítico en Pichincha. La Legión británica de Venezuela se cubre de gloria en Carabobo. El batallón de Rifles del coronel Robert Piggot fue la mejor unidad del ejército colombiano.
******
Es a partir de 1814, cuando a uno de los bandos en pugna se empieza a denominar realista, porque toman partido por el rey Fernando VII, a los insurgentes se los llamará patriotas, y que hasta 1816 sólo implicaba al Rio de la Plata. Los liberales respaldan a los insurgentes y Fernando VII a los realistas. Es por eso que el liberalismo español fue nefasto para la monarquía española y el imperio.
Partiendo de la dialéctica de imperios, como base, vamos a describir una serie de razones históricas que van incidir en la caída del imperio. No por la fuerza de cada una de ellas y de manera aislada, sino porque se alinearon todas ellas en un momento circunstancial de la historia. Es a principios del siglo XIX donde esta novela negra o thriller se desarrolla, tenemos la víctima, los fratricidas, el móvil y la ocasión.
No fue el primer intento de independizarse de España, pero las anteriores no habían logrado prosperar ya que no estaban dadas las condiciones para su éxito. Francisco de Miranda fue el precursor, pero no tuvo éxito. Los fratricidas estaban encarnados en las clases oligárquicas criollas, clases dominantes presentes en todos los virreinatos, aunque con características distintas.
Tenían el manejo de la capa basal pero no les bastaba, querían tener el control político para ocupar los puestos de relevancia y no depender de la metrópoli, y, sobre todo, no pagar a la Corona. Es casi lo mismo que hace Cataluña que no quiere pagar a la Hacienda española, y que al igual que los nuevos países que surgieron en hispanoamerica se inventan su propia historia. Eso ya lo vivimos con los catalanes en la década anterior haciendo un papel ridículo.
Una de esas razones históricas para explicar la caída del imperio, es la que señala a los borbones. Al rey Carlos III (1716-1788) se le atribuye el haber realizado lo que llaman la segunda conquista de América, mediante las reformas borbónicas. Otto Carlos Stoetzer en «La influencia del pensamiento político europeo en la América Española: el escolasticismo y el periodo de la Ilustración», señala que: «Carlos III al claudicar de la tradición española es el auténtico libertador de la América Española», afirmación que es falsa.
Las reformas borbónicas fueron consideradas por ciertos tratadistas como un factor decisivo en la disolución del imperio. El argumento sostiene que erosionaron los fundamentos de la legitimidad monárquica y provocando la subsiguiente decisión de los españoles americanos de luchar por la independencia.
La Corona española necesitaba obtener un mejor rendimiento económico de su imperio. Anteriormente, señalábamos las constantes guerras como fuente de enormes endeudamientos. Para lograr ese objetivo la Corona habrían aplicado una presión excesiva sobre sus súbditos. Mejor dicho, perjudicaban a las clases oligárquicas criollas que se favorecían en los distintos virreinatos y capitanías.
Estas reformas fueron un recrudecimiento de las políticas centralistas sin importarle la autonomía que gozaban las elites locales. Desde la metrópoli se exigía un cumplimiento efectivo de sus órdenes. Los reformistas borbónicos fueron agresivos y utilizaron decretos militares y otros métodos para conseguir una administración racional, altos ingresos y control político-económico centralizado.
Estas tácticas disolvieron la vieja cultura política basada en la negociación, el compromiso, y la concesión mutua. La vieja sociedad indiana se distinguía por la combinación de jurisdicciones entrecruzadas, privilegios especiales y antiguas inmunidades. Todo ello fue liquidado por los reformistas de finales del siglo XVIII, cuyo único objeto de lealtad debía ser con la nación-estado unificada, representada en la persona del monarca.
La antigua creencia en la misión providencial de España fue reemplazada por un nuevo evangelio de prosperidad económica. El Estado se hizo responsable de un crecimiento económico mensurable, un cambio que mostraría todos sus efectos cuando las guerras napoleónicas interrumpieron el tráfico transatlántico, cortando de manera efectiva los vínculos entre los virreinatos y los puertos peninsulares.
Es indudable que las reformas prepararon el terreno e instigaron la resistencia, en especial en las comunidades amerindias. Hubo más de cien revueltas indígenas en la América española entre 1720 y 1790. Los criollos se sintieron perjudicados, ya que esas oligarquías no querían aceptar ningún tipo de reforma que no estuviera hecha a su medida, de acuerdo a sus ganancias.
A las oligarquías criollas tampoco les importaba los enemigos de España, ya que practicaban el contrabando sin importarle que fueran con los portugueses, los británicos o los franceses. Las continuas disidencias de los virreinatos y capitanías, ponían en peligro la integridad territorial.
La Corona tuvo que tomar la decisión de no imponer cambios que fueran demasiados importantes, para no molestar a estas pequeñas oligarquías criollas. Lo cierto es que la Corona estaba bajo chantaje permanente. Alrededor de 1780 tuvieron que regresar a los pactos. Esas medidas servirían de poco, los deseos de las oligarquías criollas de quedarse con el poder estaban al alcance de la mano.
La Corona no quería que esos grupos económicos siguieran el camino de los colonos ingleses, que habían logrado la independencia de la metrópolis; con la ayuda económica y militar tanto de Francia como de España. El rey Carlos III había otorgado una enorme ayuda económica y militar para ayudar a las colonias a emanciparse de Gran Bretaña, pero a su vez, había sentado un precedente para que le sucediera en algún momento lo mismo.
Las reformas borbónicas no causaron la independencia, pero fue una razón más para la secesión. Algunos juzgan de insensato que una reforma económica que afecte a las clases privilegiadas, sea motivo para buscar la independencia. Se argumenta también que los pertenecientes a la Nueva España, la Nueva Granada, el Perú o el Rio de la Plata, ante todo eran españoles.
Es verdad que no eran patriotas de México, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Argentina, etc., Estados entonces inexistentes. Pero eso poco les importaba a las oligarquías criollas, ellos tenían la riqueza, pero no todo el poder político. Querían todo el poder político, el concepto de Patria era inexistente la única patria que defendían eran el de las ganancias económicas.
Tampoco se debe subestimar el poder de las ideologías, esa es otra razón histórica. En 1789 tuvo lugar la Revolución francesa, que pronto se expandiría por distintos lugares del mundo conocido con sus principios de libertad, igualdad y fraternidad. Principios demasiados abstractos y que en la práctica no eran efectivamente así. El mismo Karl Marx diría que estos principios habían sido reemplazados por el de infantería, caballería y artillería.
Como diría Gustavo Bueno:
«La Gran Revolución desmontó el orden feudal, pero dio paso a un orden social y económico todavía más injusto y cruel, el orden burgués, el de la explotación capitalista sin límites, el orden que Marx analizó en su inmensa obra. La Gran Revolución dio la Libertad a millones de campesinos y artesanos, pero esa libertad era la libertad para suscribir contratos, de hecho, con los explotadores, libertad para vender a la baja su fuerza de trabajo, libertad «para morirse de hambre». La Gran Revolución dio la Igualdad, pero una igualdad abstracta que abrió la puerta a las más agudas desigualdades entre las clases, favoreciendo la consolidación de una «clase de proletarios» que parecía que tenía que enfrentarse a muerte con la clase de explotadores. ¿Dónde poner, por tanto, el principio revolucionario de la Fraternidad? Habrá que reducirlo al principio de la solidaridad contra terceros, a la solidaridad de los obreros contra los patronos, pero también a la solidaridad de los patronos contra los obreros».
«…el día 20 de septiembre de 1792, en el que la monarquía francesa, que había sido demolida de facto el 10 de agosto, fue sustituida por una República, alentada por una Asamblea soberana que se llamó Convención, y en ese mismo día en Valmy las tropas de Kellerman, al grito de ¡Viva la Nación! (en lugar de gritar, como había gritado siempre, ¡Viva el rey!) derrotaron al ejército prusiano. “En este día y en este lugar nace una nueva época de la historia del Mundo, y bien podréis decir que habéis presenciado su nacimiento”, fueron las célebres palabras de un testigo presencial de la batalla de Valmy, no menos célebre, que se llamaba Goethe. La victoria del ejército republicano sobre las potencias extranjeras que representaban al Antiguo Régimen que se resistía a caer, es la que confirió realidad a la nueva categoría de la historia política, a saber, la categoría de la Nación política…».
Gustavo Bueno. El mito de la izquierda.
La Revolución no podía mantenerse en su propio recinto (Francia) ya que estaba sometido a la presión de los estados o imperios del Antiguo Régimen que lo envolvían. No le quedaba muchas opciones al corso Napoleón que enfrentarse a los ejércitos monárquicos, necesita ampliar la revolución fuera de sus fronteras derribando a las monarquías absolutas que rodeaban a la Nación política emergente.
El imperio de Napoleón fue muy influyente en Europa y en la América hispana, y contribuyó a la metamorfosis del Antiguo régimen vigente en tantas sociedades. La presencia de los ejércitos napoleónicos en España y Portugal, la aparición del liberalismo español, segunda generación de izquierdas, los afrancesados y sus ideas que finalmente, aunque no fuera su intención, le asestarían el golpe mortal a la Corona española que quería recuperar sus dominios.
También la Ilustración jugará un papel importante, pero no central, en la medida en que ésta menoscabó las justificaciones para el gobierno monárquico, empujando a las clases dominantes americanas a formar repúblicas independientes.
Hay quienes sostienen que cuando el rey Carlos IV pasó de combatir contra la Revolución francesa, y pacta una alianza contra sus enemigos seculares los británicos, los dominios en América quedan en el ojo de la tormenta de la dialéctica de imperios. Esto no es totalmente cierto, las invasiones británicas al Rio de la Plata ya se habían realizado anteriormente.
La abdicación de Bayona tuvo enormes repercusiones en los sucesos posteriores, ya que, desconociendo la autoridad de José Bonaparte, hasta el retorno de Fernando VII al poder, dio lugar a lo que tanto estaban esperando las oligarquías locales, es decir, quedarse con el poder. La Corona española sin una autoridad efectiva y sumida en una guerra, otorgaba vía libre para lo que tanto habían esperado.
Con la finalidad de oponerse a las tropas invasoras, surgieron una multitud de Juntas a lo largo y ancho del Imperio, ya sea en la península como en los territorios ultramarinos. Pero estas juntas fueron un arma de doble filo, ya que también sirvieron como fermento de los movimientos separatistas, y en muchos casos no eran más que simples tapaderas independentistas.
Las proclamas iniciales de independencia no se dirigían contra la Corona, sino contra la Francia bonapartista. Aunque es cierto también, que muchos de aquellos que seguían gobernando bajo la autoridad de Fernando VII, no era más que una farsa o simulación calculada, escondiendo sus planes verdaderos. Eso pasó en todos los virreinatos. En la Nueva España, el cura Miguel Hidalgo argumentaba que era mejor mantener la máscara ya que el rey era popular.
En cambio, el cura Morelos quería terminar con la farsa, no hay que olvidar que la bandera de España estuvo flameando en el fuerte de Buenos Aires hasta 1816. Cuando España fue invadida por los franceses, la mayoría de los españoles tomaron las armas contra el nuevo rey, José I. Muchos hispanoamericanos hicieron lo mismo. Pero muchos criollos y peninsulares se quedaron expectantes.
Este movimiento de criollos, es decir, los descendientes de españoles nacidos ya en América, cuya posición social y económica era superior a la de los restantes componentes étnicos de la sociedad hispanoamericana: indios, negros y mestizos. Lo que hicieron fue jugar a dos puntas, por si acaso.
En 1815 al regresar a España, Fernando VII, anuló toda la obra revolucionaria de las Cortes de Cádiz, restauró el absolutismo y lo consiguió mantener hasta su muerte, a excepción del paréntesis del trienio. Las clases oligárquicas criollas que se habían sublevado en América decidieron cortar los lazos con España. La guerra contra los franceses se trastocó en una guerra de independencia contra el dominio de la España peninsular.
La independencia de la América hispana se fue gestando desde finales del siglo XVIII, la participación de España en los conflictos entre Francia e Inglaterra, la lógica debilidad de la Corona y su administración virreinal, fue evidenciando su debilidad. España no contaba con contingentes militares de gran envergadura en su vasto territorio. Tampoco podía mantenerlos, eso era una realidad.
Eso queda claro en la impotencia de las autoridades y las fuerzas regulares ante la invasión británica que ocuparon Buenos Aires y Montevideo en 1806 y 1807. La acción de las pocas tropas regulares y la organización de la población en milicias fueron los que reconquistaron y rechazaron a los invasores de la capital del virreinato.
Este hecho fue muy importante para la política local, y se manifestó en el reemplazo del virrey Rafael de Sobremonte por Santiago de Liniers. También provocó cambios en las relaciones de poder entre los españoles americanos y peninsulares.
La militarización de gran parte de la población de Buenos Aires y de otros lugares del virreinato lideradas por una oficialidad criolla, aunque casi toda la población seguía manteniendo fidelidad a la monarquía y su pertenencia al imperio español, de alguna manera fue otra razón más para facilitar la independencia.
En septiembre de 1808 se creó una Junta Central para tener una autoridad para gobernar los dominios de la Corona y dirigir la guerra de independencia contra los franceses. Gran Bretaña, por su parte, se alió a España y envió tropas en apoyo de la Junta, además tuvo que modificar su estrategia hacia la América española. Ya no podía apoyar a su emancipación, al menos, no podía alentarla explícitamente.
Las abdicaciones de Bayona causaron un gran impacto en América, pero no causaron grandes alteraciones, entre otras razones, porque el territorio no fue el escenario político ni bélico. La creación de algunas juntas con diversa orientación política (Nueva España y Montevideo en 1808, Quito, Chuquisaca y La Paz en 1809), al menos, públicamente respetaron a las autoridades constituidas, se juró lealtad a Fernando VII y se reconoció a la Junta Central.
A comienzos de 1810, y tras el triunfo de las tropas francesas sobre las españolas, se disolvió la Junta Central y fue reemplazada por un Consejo de Regencia que, protegido por fuerzas británicas, encontró refugio en la Isla de León. A medida que estas novedades llegaban a América se hacía evidente que la situación en los ámbitos locales también se modificaría.
En varias ciudades se convocó a Cabildos abiertos en los que se sostuvo que ante la ausencia de la autoridad legítima la soberanía debía ser asumida por los pueblos. De ese modo se erigieron juntas para que gobernaran en nombre de Fernando VII, que desconocieron a las autoridades metropolitanas (Consejo de Regencia y luego las Cortes de Cádiz) y a quienes seguían respondiéndoles en América como los virreyes de la Nueva España y Perú, quienes a su vez también desconocieron a los nuevos gobiernos.
La Junta Central, para fortalecer su precaria legitimidad, convocó a Cortes Generales en la que estarían representados los reinos y provincias, socavando así el orden absolutista al crear una representación política de la sociedad. Para asegurar la lealtad de los americanos, la Junta los invitó a enviar representantes.
Esta medida provocó reacciones ambiguas entre los más interesados, las elites criollas que pretendían una relación similar a los peninsulares. En ese momento se empezaron a trazar planes para tener mayor autonomía sin importar lo más urgente que era la guerra contra Napoleón.
Hubo quienes se organizaron para un posible triunfo napoleónico y la desaparición de la autoridad legítima. Una de ellas fue el carlotismo, que promovía la Regencia de la Infanta Carlota, hermana de Fernando VII, que desde comienzos de 1808 residía en Río de Janeiro acompañando a su esposo, el Príncipe Regente de Portugal.
Este movimiento tuvo diversas adhesiones en el Río de la Plata que incluía a criollos ilustrados como el futuro general Manuel Belgrano, y a funcionarios virreinales. La figura de Carlota más allá de sus intenciones, concitaba mayor legitimidad que otras figuras. Pero la cuestión se zanjó en otros niveles, a nivel imperial, no tuvo el apoyo de Portugal y tampoco de Gran Bretaña que privilegió su alianza con las autoridades metropolitanas.
Los enfrentamientos también se dieron a nivel local en busca de mayor poder. En 1809 el Cabildo de Buenos Aires manipulado por el comerciante español peninsular Martín de Álzaga, intentó crear una Junta para desplazar al virrey Liniers. Pero fue frustrado por la acción de las milicias criollas creadas durante las invasiones inglesas, quedando en evidencia el poder de estas y el de sus líderes.
Era notorio que cada día que pasaba era muy difícil seguir manteniendo la lealtad a las autoridades peninsulares. A mediados de ese año Cornelio Saavedra, entonces comandante del cuerpo de Patricios, acató la decisión de la Junta Central que había nombrado virrey a Baltasar Cisneros. Meses más tarde la situación sería otra, así como también la respuesta de Saavedra y de una parte de la elite criolla local.
En Buenos Aires la ruptura se precipitó en mayo de 1810 cuando llegaron las últimas noticias de España. Tras la convocatoria a un Cabildo abierto el día 22 y luego del fracaso de crear una junta presidida por el virrey Cisneros. El 25 se decidió su desplazamiento y la creación de una Junta Provisoria de Gobierno (la Primera Junta) cuya presidencia recayó en Saavedra.
Este nuevo gobierno, que decía actuar en nombre de Fernando VII y del pueblo, encontró oposición armada en las autoridades de Córdoba, Montevideo, Paraguay y el Alto Perú. Ante esta situación tomaron medidas duras empezando por la expulsión de las antiguas autoridades virreinales como Cisneros y los miembros de la Audiencia en junio de 1810.
Se organizaron dos expediciones armadas a los pueblos del interior, y pocas semanas después el fusilamiento del ex virrey Santiago de Liniers y a otros que habían desafiado a la nueva autoridad. En ese momento aparecieron abiertamente posiciones antiespañolas e independentistas, como la de Mariano Moreno que ejercía como secretario de la Junta y redactor del periódico oficial La Gazeta. Cornelio Saavedra también tuvo que asumir posiciones más radicales a pesar de ser un moderado.
En la ciudad de Cádiz se habían convocado las Cortes para elaborar una Constitución para los dos hemisferios, por vez primera, se convocaron a los representantes de los distintos virreinatos y capitanías, para ser parte del gobierno en ausencia del rey Fernando VII, pero a la espera del retorno al trono.
Sesenta diputados acudieron desde ultramar a la capital andaluza. Los liberales españoles pretendían construir un gran Estado, en el papel, asentado en las dos orillas del océano, y en la Carta Magna declararon que la nación española estaba constituida por los españoles de ambos hemisferios. Cosa que ocurría de facto, aunque no de iure y de manera expresa.
Se impulsaron una serie de reformas, como el fin de los tributos que debían rendir los indígenas y las prestaciones laborales a los que aún estaban obligados. Si bien es cierto que desde el 17 de julio de 1572, los caciques estaban eximidos de pagar impuestos y estaban equiparados con la nobleza española peninsular.
Mientras tanto España que se encontraba devastada por la guerra con Francia y saqueada por sus aliados los británicos, dispone fuerzas para enviar a luchar contra los secesionistas de ultramar. El rey Fernando VII, pudo organizar una gran expedición, cerca de 10.000 hombres partieron de Cádiz rumbo a Venezuela.
Eso fue muy claro en el Virreinato de la Nueva Granada, gracias al desembarco de las fuerzas peninsulares al mando del general Morillo, o como en la Nueva España donde en 1811 el general realista Félix María Calleja derrotó categóricamente a las fuerzas insurgentes del sacerdote criollo Miguel Hidalgo.
El objetivo era liquidar todo movimiento rebelde y eliminar el régimen constitucional que había surgido en Cádiz. En 1812, la primera república venezolana caía ante las fuerzas realistas. Simón Bolívar volvería pronto a la acción, pero sufriría una nueva derrota que lo mandaría al exilio. Los independentistas se hallaban en franco retroceso entre los años 1814 y 1816.
Tras la expulsión de los franceses de España y el retorno de Fernando VII al trono en 1814, el dominio realista español se pudo asentar con firmeza en prácticamente la totalidad de sus dominios americanos. La Corona no quería perder el control de las riquezas de las Indias, ya que la Constitución de Cádiz contemplaba el paso del dinero de las manos del monarca al Estado.
El rey impuso un sistema militarista y despótico, por un lado, es entendible la actitud de la Corona ya que estaba en medio de una guerra de secesión y tratando de recuperarse de la invasión francesa, pero fue poco prudente al tomar medidas con poca sensibilidad política. Pero, el restablecimiento de la autoridad realista sólo fue un breve paréntesis, ya que a los pocos años, los movimientos insurgentes fueron creciendo de nuevo.
En ese tiempo se da un fenómeno muy curioso, que los historiadores no lo hacen notar, no lo quieren citar o no se percatan, y es el hecho del patriotismo y de la ideología. Esta oposición ideología y patriotismo se verá perfectamente en la actuación del liberalismo español. Mas allá de las loas que reciben los liberales españoles y la Constitución de Cádiz, su efecto en la eutaxia del imperio fue catastrófico.
El centralismo liberal de Cádiz, ingenuamente, actuaban movidos por una suerte de fundamentalismo democrático, como llamaríamos ahora. Creían que bastaba la sola formalidad de las leyes para contentar a los independentistas. Lo que hicieron fue allanar el camino a la independencia, sin importar que los secesionistas actuaran durante el sexenio absolutista o durante el trienio liberal.
Para trazar una analogía, su prédica era similar a los progres actuales. Los progres siempre existieron en todas las épocas con rasgos propios de cada época. Pero hay algo en común entre todos ellos, y es la desvalorización de la Patria. Eso se ve en Rafael del Riego, en Javier Mina, en José de San Martín y en todos los españoles que cometieron traición a la Patria.
Qué diferencia hay con los actuales progres que diseminan sus ideas por toda la sociedad, debilitando sus órganos más sensibles. La actual izquierda cultural, heredera de las seis generaciones de izquierdas definidas, en los Estados Unidos ha penetrado en agencias federales del gobierno como el FBI, el Departamento de Justicia y el mismo West Point, ya ni hablar de la Casablanca.
Las ideas surgidas en la Revolución francesa, la ilustración y el liberalismo español habían recorrido a sus anchas. La Guerra de la Independencia en la península fue un producto mayoritariamente liberal, ya no era un ejército que estuviera identificado con las ideas conservadoras del Antiguo Régimen.
El nuevo ejército que surge con esta guerra, estaba constituido por paisanos, patriotas exaltados, guerrilleros, oportunistas que habían realizado su carrera y llegaron a alcanzar una alta graduación militar, ejemplo de ello son Espoz y Mina, con ideas liberales radicales. Ideas que recibían no solo de sus aliados británicos sino también de sus enemigos franceses en cautiverio.
Estos militares comulgaban con esas ideas liberales y concurrían a las sociedades patrióticas, y fundamentalmente a las secretas, donde serían captados por la masonería. Eso se ve claramente en la preparación del pronunciamiento, en el papel desempeñado por el general en jefe José Enrique O’Donnell, Conde de la Bisbal, encargado de viajar a América a combatir contra los insurgentes. O masones civiles como Mendizábal, Istúriz, entre otros, que actuaron desde fuera de los cuarteles conspirando para realizar el golpe militar.
El historiador Enrique de Gandía en su libro, «Los liberales españoles y los absolutistas americanos», señala directamente al liberalismo español como causante de las independencias: «en dos palabras podemos decir que la independencia nació del liberalismo español trasplantado al nuevo mundo».
Al igual que Enrique de Gandía, A. Pons, supone que la independencia americana nace del liberalismo español trasvasado al nuevo mundo, donde «El Español» era decisivo. Jaime Rodríguez señala a la diputación americana en Cádiz como origen de la vida parlamentaria americana y también del «hispano-americanismo».
Roberto Breña señala al sexenio liberal español como clave de las independencias americanas. Las ideas liberales contribuyeron a las independencias porque no entendían la idea de unidad del Imperio. En cambio, las ideas liberales sirven de elemento de unión de los independentistas.
Con el regreso del absolutismo borbónico al poder, el rey decide enviar una fuerza expedicionaria a América, pero el levantamiento de Rafael del Riego, en una actitud absolutamente progre no quiere que el ejército se enfrente con sus hermanos americanos. El rey con esta expedición, pretendía librarse de los oficiales liberales al enviarlos a América; pero en el caso de que se hubiera concretado la expedición estos se hubiesen unidos a los insurgentes.
Lo peor para la Corona fue que el pronunciamiento de Rafael del Riego que evitó la partida de la Grande Expedición, con lo que se estaba decretando la definitiva caída de la resistencia realista española en América y la pérdida de los territorios. La suspensión del envío de tropas a América fue un golpe mortal para las escasas fuerzas realistas que estaban en retroceso ante los avances de José de San Martín y Simón Bolívar. El imperio español quedaría reducido a Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
El liberal español Javier Mina, pretendía dar un golpe fatal a Fernando VII sin importarle que ponía en peligro a la difícil situación en América. Tanto Javier Mina atacando a la Nueva España, como Rafael del Riego que malogró el envió de las tropas para recuperar los territorios de la Corona, cometieron el delito calificado como de «alta traición».
Lo que importa no es juzgar si estaban de acuerdo o no con el absolutismo, sino que confundieran o pusieran por debajo de la ideología la soberanía, convirtiendo a la ideología más importante que la patria. Este delito de traición tan reprochable o el más reprochable, opuesta a la virtud de la lealtad, fue moneda corriente en ese tiempo ejecutada por los militares o civiles españoles de ambas orillas.
Tanto Simón Bolívar, José de San Martín, O’Higgins, Iturbide y miles de personajes con responsabilidad militar o política, deben ser puesto en la picota junto a los liberales españoles como traidores, a quienes les importaba más un formalismo jurídico, en definitiva, la Constitución de Cádiz y no la patria. Peor aún, si no habían calculado las consecuencias.
Las victorias realistas en América después de 1817 estaban tocando a su fin, pues tras la sublevación de Rafael del Riego en la península en 1820, y precisamente con aquellas tropas destinadas a sofocar los levantamientos en América, España entra de nuevo en el periodo revolucionario del Trienio Constitucional. Este periodo fue aprovechado, con un Fernando VII preso del derrotero constitucional, por las elites criollas en los distintos territorios del inmenso imperio español.
Muchas de esas independencias se lograron tras derrotar militarmente a los ejércitos realistas, pero en el caso de la Nueva España se realizó en 1821 tras un pacto, el de Iguala, entre los peninsulares, representados por el último virrey Juan O’Donojú, y los insurgentes, representados por el criollo Agustín de Iturbide.
En el Perú, mientras las fuerzas realistas seguían sin conseguir los refuerzos que esperaban, por el enfrentamiento o las peleas ideológicas en la península. La lucha entre liberales y absolutistas condujo a una guerra civil que los independentistas observaban con regocijo. Con la batalla de Chacabuco en 1824 se consumó la independencia de la Corona española.
Rafael del Riego fue un liberal masón que le rendía obediencia ciega al Gran Oriente inglés. Durante el sexenio absolutista prefiere restaurar la Constitución de Cádiz de 1812, y no quiere combatir contra los insurgentes en América porque estos no eran absolutistas. Rafael del Riego comete alta traición a la patria escudado en la defensa de la Constitución liberal.
Pero en realidad Riego no era más que un títere del poder británico que manejaba la masonería para sus fines. La masonería no fue, ni es una cosa maligna, como muchos tontos dicen, es una organización como los cientos de miles que hubo y seguirán existiendo. Con sus propios miembros, con su propia ideología y principios.
Muchos de esos principios ideológicos fueron asumidos, con el correr de los años, por aquellos que los habían demonizado en su momento. Por tanto, en la actualidad esa cosmovisión carece de sentido, son totalmente anacrónicas. Solo tienen valor para los conspiranoicos. Ya para finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la masonería había perdido su impulso filantrópico.
Las masonerías asumieron una actitud más pragmática y se fijaron objetivos concretos, prioritariamente políticos. Las logias masónicas al poseer un entramado internacional asumieron el papel de los grupos de presión política. A falta de partidos políticos o centros políticos, las logias eran el lugar natural para esos fines.
Concretamente en ese tiempo, en España, existía en el ejército y en las logias masónicas un enorme descontento por la exclusión de los liberales del gobierno. Hay que tener en cuenta que la filosofía liberal estaba muy cerca de la masónica, y en el ejército; especialmente en su oficialidad, eran mayoritariamente liberales y masones. Rafael del Riego, Bolívar, San Martín, Francisco de Miranda y la gran mayoría de los independentistas, civiles o militares eran masones.
La lucha que se daba entre liberales y absolutistas por el poder político, en la práctica significaba que el vencedor marginaba totalmente a su oponente; no le dejaba ni una pequeña porción de poder lo que lo llevaba al ostracismo social, al exilio o a una militancia clandestina.
Por otro lado, los británicos no podían ayudar abiertamente a los insurgentes americanos, ya que estaban impedidos de hacerlo por su alianza con España. Pero eso no significaba que no lo hicieran por otros medios, no porque sintieran aprecio por los sediciosos, sino porque eran funcionales (idiotas útiles) a sus planes imperiales. La dialéctica imperial seguía operando efectivamente.
Gran Bretaña impedido de ayudar, como dijimos, a los insurgentes americanos tras la guerra de la Independencia española, esa alianza con España les impedía facilitarles armas o equipamiento. Por tanto, el gobierno británico se encargó de manipular bajo cuerda a la masonería que estaba enquistada en el ejército español, para continuar con la ayuda a los insurgentes.
Con ese objetivo se fueron estableciendo logias en las unidades militares o en las ciudades donde se asentaban estas unidades. A ellas concurrían la oficialidad militar, en esos lugares se fomentaban ideas contrarias a la intervención en la América española; se argumentaba sobre el mal estado de las embarcaciones, sobre la crueldad de los combatientes criollos o nativos hacia los soldados de la Corona.
Pero lo principal o fundamental que se pregonaba era sobre el retorno al régimen constitucional que se había instaurado en Cádiz. Esa vuelta al sistema previo al regreso del rey a España, a la revolución constitucionalista, nos llevaría según estos progres liberales; a un mundo de paz y prosperidad.
En este nuevo estado idílico con los hermanos españoles al otro lado del Atlántico, que ya lo eran de facto previo al artefacto de Cádiz; imperaría el diálogo fructífero del «hablando se entiende la gente», habría un entendimiento pacífico y estos regresarían a la obediencia a la Constitución y así le darían un final feliz a la sedición en la América española.
Si bien es cierto que la dialéctica de imperios es la clave principal, hubo otras razones históricas como la cuestión ideológica que expusimos que no es ajena a dicha dialéctica; pero la que se lleva el premio es la económica, los intereses comerciales. Estos intereses tuvieron una influencia muy importante a través de las oligarquías criollas en los distintos virreinatos y capitanías.
Si bien es cierto que las oligarquías criollas tenían poder, pero no era poder político sino económico. Esto es lo normal y sucede siempre, salvo para los conspiranoicos, que creen que la capa basal puede estar por arriba de la capa conjuntiva y cortical. Esto se ve en la actualidad con la suerte del multimillonario chino Jack Ma y el líder Xi Jinping, o la suerte de los oligarcas rusos y Putin.
En este sentido se puede decir que, la sublevación de las tropas concentradas en Sevilla que tenían que salir con rumbo a América y que estaban al mando de Rafael del Riego; fueron influidos por las logias masónicas tradicionales o las que fueron constituidas como tales siguiendo un patrón similar, recibiendo órdenes directas del Gran Oriente y de Gran Bretaña.
Los intereses del imperio británico en la América española eran muy importantes, y la ayuda prestada a los rebeldes iba a redundar en beneficio de sus propios intereses y trabajaban en la sombra a través de las logias, para lograr la independencia en los territorios del imperio español.
En este sentido, la influencia de la masonería en la ruptura de América con España, fue decisiva. No se puede menospreciar esta influencia dañina de las logias que, a comienzos del siglo XIX convivían en consonancia con los intereses del imperio británico. Muchísimos agentes americanos, en complicidad con los masones; por intereses económicos, colaboraron y ayudaron al movimiento subversivo.
En lo que respecta a la acción de Rafael del Riego, la masonería y el dinero del Rio de la Plata; José María García León en su trabajo titulado: «La Masonería Gaditana», dice lo siguiente:
«Lo cierto es que por dichos años residía en Cádiz un potentado comerciante bonaerense, Andrés Argibel, quien partidario de la independencia de la provincia del Río de la Plata, logró establecer contactos con el conde de La Bisbal. En relación con la fingida sorpresa que se llevó el conde cuando los sucesos del Palmar del Puerto, fueron detenidos y desterrados de Cádiz, dos americanos, acusados de actividades conspiratorias relacionadas con el movimiento independentista. Posteriormente por medio de una orden judicial fue registrada la casa de un rico comerciante peruano, Nicolás Achával, a fin de aclararse una importante suma de dinero que este había recibido procedente de Gibraltar […] Después se supo que con ocasión del pronunciamiento de Riego, tanto Argibel como Lezica, contribuyeron al mismo con mil pares de zapatos y doce mil duros, hecho que puso muy al descubierto la protección de los americanos al alzamiento de las tropas […] En una línea muy parecida se expresan otros historiadores hispanoamericanos. Así Santiago Arcos apunta que un verdadero pánico se apoderó de la ciudad de Buenos Aires cuando se supo que una fuerza expedicionaria se estaba preparando para salir de España. Si bien este temor quedó apaciguado al saberse que Pueyrredón había enviado una considerable cantidad de dinero a los masones españoles. También León Suárez viene a confirmar la vital actuación de Pueyrredón resaltando su audacia e inteligencia al realizar una activa propaganda para evitar un embarque que les podía resultar funesto. Añade que tanto Argibel como Lezica, desde Cádiz, se movieron clandestinamente con mucha eficacia, dando sin límite alguno cuánto dinero estimaron conveniente.»
El ejército de la Corona con destino a la América española, estaba compuesto por unos 15.000 hombres, la mayoría eran veteranos de la Guerra de la Independencia y se mostraban muy reacios a partir rumbo a tierras que no conocían. El trabajo de desaliento de las tropas ya lo habían hecho las logias.
Rafael del Riego que había sido enviado a Sevilla para unirse al ejército del Conde la Bisbal y partir rumbo a América, obedecieron las ordenes emanadas de las logias. Había llegado el momento de rebelarse y proclamar la Constitución de 1812. Este pronunciamiento constitucional liberal enfrentado al absolutismo del rey Fernando VII, fue usado ante unas tropas predispuestas a no embarcarse. El pronunciamiento fue un instrumento ideológico para enmascarar los motivos reales.
También se habla como causa de la independencia en América, una posible rebelión de la gente de color. Esa posibilidad no podía darse de manera homogénea en toda la América española, es cierto que el estallido de la revolución en Haití en 1791, desde luego que jugó a favor de los movimientos independentistas.
La Revolución haitiana fue un conflicto político-social entre 1791 y 1804 que culminó con la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Saint-Domingue, y la proclamación de la República de Haití. Se considera como una revolución de esclavos, aunque se inició con las aspiraciones de los colonos blancos ricos, plantadores esclavistas conocidos como grands blancs, que planeaban aprovechar la oportunidad para conseguir la independencia y mejorar sus condiciones.
Cuando los esclavos notaron las intenciones de los plantadores esclavistas tomaron inicialmente el bando contrarrevolucionario a favor de los europeos, pero estos no tenían tampoco las intenciones de abolir la esclavitud.
La primera de las revueltas de esclavos fue liderada por Jacques Vincent Ogé y Jean-Baptiste Chavannes, mulatos ricos, influenciados por las ideas de París, pero un mes después fueron derrotados y pocos meses más tarde ejecutados.
Las siguientes insurrecciones de esclavos se produjeron contra el sistema esclavista instaurado en la isla, pero fueron determinantes para alcanzar la emancipación y la proclamación de la República de Haití.
La revolución haitiana fue la segunda revolución en el continente. Sin embargo, también trajo como consecuencia mayor violencia de parte de los esclavos liberados, fomentándose un genocidio étnico con los blancos que aún quedaban en el país.
De cualquier manera, ponían en una situación peligrosa a los dueños de esclavos entre los que se cuenta la familia de Simón Bolívar y a los mantuanos en general, y a todas las clases dominantes del resto del continente. Temían una rebelión de esclavos, una revolución de colores.
El pavor que tenían sobre una posible «pardocracia», es decir, el dominio de la gente de color fue una obsesión para esas clases dominantes. Lean los dos capítulos sobre Simón Bolívar en esta revista y verán cómo se sacó de encima ese posible problema. Estos grupos criollos dominantes trataron por todos los medios imponer su poder frente a aquellos que consideraban racialmente inferiores.
Tenemos múltiples ejemplos como antecedentes, el levantamiento del zambo José Leonardo Chirino en 1795 en la serranía de Coso bajo la ley de los franceses; la conspiración de Gual y España de 1797 para la independencia y la igualdad completa a lo que se opusieron todos los futuros próceres patriotas de la Capitanía General de Caracas. El levantamiento de negros en 1799 en Maracaibo, en 1801 de pardos en Barcelona.
Cuando sucede la independencia de la península, las clases políticas lo van a presentar como una ruptura total con un pasado, que, según ellos, estuvo signado por la ignorancia, la opresión, el despotismo. Todo esto está escrito en numerosos documentos, en los himnos patrios, cuyas letras más adelante serán corregidas. En Buenos Aires se realizarán las celebraciones de las fiestas de Mayo como nacimiento de la Patria.
De esta manera se da lugar al mito de origen para los pueblos del Rio de la Plata, y de otros virreinatos, este será el nuevo punto de partida histórico y también lo será para la futura república Argentina décadas más tarde.
¿Y cuál será la identidad de los ciudadanos de esta nueva patria? Porque una década atrás habían combatido a los británicos defendiendo Buenos Aires en nombre de la Corona. Y en mayo de 1810 habían creado una Junta de gobierno en nombre de Fernando VII. Pero como dice Cornelio Fajardo en «Memoria autógrafa», que esto no fue otra cosa que «cubrir a la Junta con el manto de Fernando VII fue una ficción desde el comienzo necesaria por razones políticas».
Sin embargo, da la impresión que nadie quería la independencia antes de 1810, exceptuando a unos pocos como Francisco de Miranda. Las primeras juntas son una imitación de las de España, el problema consiste en que no se quiere aceptar el Consejo de Regencia. El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros era partidario de ella, y quienes tratan de destituirlo son españoles peninsulares como Martín de Alzaga y de Pascual Ruiz Huidobro.
Esto llevó a un enfrentamiento entre la Regencia y las Juntas, Enrique de Gandía, en «El manifiesto a las naciones del congreso general constituyente», recuerda: «levantándose contra la españolísima Junta de Buenos Aires en Córdoba, con Liniers; en la Asunción, con Velasco; en Montevideo con todo el pueblo; en Perú y el Alto Perú, con el virrey y en España, con los consejistas».
Con el regreso de Fernando VII al poder, en Buenos Aires se alza la bandera española y mientras Alvear negocia el protectorado británico. Ante el retorno efectivo de Fernando VII, Rivadavia, Belgrano y Sarratea, entre otros, ofrecen a Carlos IV y Fernando VII nuevamente el Rio de la Plata, pero con un régimen republicano y liberal como el de las Cortes de Cádiz.
Desde la Corona se niega la propuesta y los declaran amotinados. El 4 de mayo de 1814, luego del manifiesto de los Persas de abril de 1814 en Valencia, Fernando VII anula la Constitución y ya no habrá marcha atrás.
«el “Estatuto Provisional Provincias Unidas del Río de la Plata”, que en 1813 se llamará “Soberana Asamblea Constituyente de las Provincias del Rio de la Plata” y en 1816 proclamará la independencia con el nombre de “Provincias Unidas de Sudamérica”, cuando aún suponían el todo del que salieron; será en el Congreso de 1825 cuando se llamarán “Provincias Unidas del Sud de América” o “Confederación Argentina”; aún con el caudillo federal Juan Manuel de Rosas, desde las provincias seguían llamándose “Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata”, no será hasta el triunfo de la capital cuando en la Convención de 1860 se incluya el artículo: “Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serían en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y sanción de las leyes”.»
«El incaismo como primera ficción orientadora en la formación de la nación criolla en las Provincias Unidas del Río de la Plata». Citado de Rosenblat por J. Díaz-Caballero.
Menciona C. Pacheco Vélez, que José de San Martín en 1821 proyectaba la creación de tres Monarquías con base en los virreinatos de Nueva España, el Perú y Nueva Granada. En realidad, San Martín, pretendía crear una monarquía incaica en el Perú, eso se lo hace saber a Simón Bolívar quien lo rechaza.
José de San Martín en España fue moldeado por las ideologías en boga, las emanadas de la Revolución francesa, el liberalismo español y la masonería. La influencia de su padre Alvear era enorme y la tambaleante situación de la Corona, lo llevó a abandonar el ejército y dirigirse a Inglaterra.
Así como en el siglo pasado todos los que comulgaban con el marxismo se dirigían a la Unión Soviética o a La Habana, en aquellos tiempos todos los caminos conducían a Londres, ella era la Meca de masones y revolucionarios. José de San Martín había abandonado el Rio de la Plata por voluntad de sus padres adoptivos y no tenía ni recuerdos de aquel lugar.
Pero no desconocía la existencia de su madre biológica, sabía de sus orígenes y así se lo recordaban los demás por el color de su piel. El aspecto psicológico en José de San Martín no era un dato menor, eso fue determinante en su regreso al Rio de la Plata; y también en la intención de crear una monarquía incaica. En él había, lo que ahora conocemos como ideología indigenista.
Lo mismo ocurre con la personalidad de Simón Bolívar, tiene sueños de grandeza, quiso ser un Napoleón Bonaparte y gobernar toda hispanoamerica. No tener en cuenta el aspecto psicológico de este tipo de personalidades es un error, no es lo más fundamental pero tampoco algo despreciable en un sujeto operatorio.
El indigenismo no fue causa de la independencia de América, ni remotamente, su presencia es a posteriori. Como movimiento ideológico aparecerán después de la segunda mitad del siglo XX de mano de los grupos izquierdistas. Para estos sujetos la historia de América se resume en algo más de cinco siglos de saqueo y genocidio indígena. De una supuesta usurpación a los «pueblos originarios».
Todos los argumentos esgrimidos por los indigenistas no son válidos, son una risa; en especial la teoría del primer habitante o de los pueblos originarios, ya que el mono que bajó del árbol debería considerar al hombre de Neanderthal o al sapiens como un usurpador.
Ya conocemos la coherencia de los indigenistas, solo hablan cuando les conviene, mucho sería pedir que se pronunciaran sobre lo que hace el Estado mexicano con los descendientes de Moctezuma II. Como se sabe, luego de la caída de Tenochtitlan, el conquistador español Hernán Cortés, tomó bajo su protección a Isabel Moctezuma, hija del tlatoani Moctezuma II, o Moctezuma Xocoyotzin.
Hernán Cortés estuvo cabildeando para que el rey de España, Carlos V, obsequiara tierras y títulos a su ahijada. El monarca español aceptó, y así nombró a Isabel Moctezuma como propietaria a perpetuidad del señorío de Tacuba, lo que hoy es el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Las rentas por el uso de ese señorío se constituyeron en las pensiones de Moctezuma, que la Corona Española otorgó a perpetuidad a Isabel y a sus descendientes antes de que muriera en 1550. Las rentas se pagaron a los familiares y descendientes de Moctezuma durante los tres siglos del virreinato de la Nueva España, y según el tratado de Paz y Amistad entre México y España, del 28 de diciembre de 1836, se continuó pagando por el gobierno mexicano durante un siglo más.
Sin embargo, el 9 de enero de 1934 el gobierno del presidente Abelardo Rodríguez decidió no pagar más estas pensiones, y expidió un decreto que las extinguió, el denominado decreto que deroga el artículo 15 del 17 de agosto de 1923 y declara extintas las pensiones otorgadas a los descendientes de Moctezuma II.
Al final, se cancelaron las pensiones, y aunque hasta la fecha los descendientes del emperador siguen teniendo la esperanza de que se les reconozca y recuperen la pensión, a pesar de las numerosas presentaciones ante la ley, la realidad es que no se les ha devuelto este beneficio.
Los aborígenes de la América española con la independencia lo perdieron todo, Simón Bolívar al abolir todo título de nobleza los condenó a la pobreza. Los aborígenes de Chile eran reconocidos por los españoles y su territorio respetado, pero el Estado chileno no les reconoce nada y estos últimos años han recrudecido la violencia y los enfrentamientos, y son noticia en los medios de comunicación.
Las nuevas naciones independizadas se verán de manera permanente en medio de conflictos que terminarán en guerras civiles. Luchas entre caudillos regionales, en desastres económicos debido al endeudamiento con los británicos sus aliados frente al imperio español, y por propia incapacidad.
Las guerras entre las nuevas repúblicas continuarán a lo largo del siglo XIX enfrentando a Chile contra Perú-Bolivia en 1839, el Paraguay de 1864-70 de Francisco Solano López contra Argentina, Uruguay y Brasil; la Guerra del Pacífico de 1879-84 de Chile contra Perú y Bolivia, o la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay.
También se pondrá en marcha una apropiación cultural, muy ejercitada en México y muchísimas naciones de hispanoamerica. Un ejemplo de esto es la canción conocida como «Cielito lindo» o «Canta y no llores», incorporada como canción tradicional mexicana, y registrada a su nombre en 1882 por Quirino Mendoza y Cortés.
Esta canción conocida como «himno no oficial mexicano», su letra tiene origen español, así lo recogió en 1865 Emilio Lafuente Alcántara, en las estrofas de una seguidilla española: Por la Sierra Morena / Vienen bajando / Unos ojillos negros / De contrabando.
Arturo Ortega Morán, demostró que la Sierra Morena de la canción se refiere a la Sierra Morena de España, que se extiende entre Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, y que hasta el siglo XIX fue común el bandolerismo. También el estribillo «Canta y no llores, porque cantando se alegran los corazones» es una clara variante de antiguas coplas andaluzas.
El verso sobre dicha serranía española existía en las seguidillas populares desde antes de la composición. Francisco Rodríguez Marín recopiló versos parecidos en Cantos populares españoles: «A tu cara le llaman / Sierra-Morena / y a tus ojos, ladrones / que andan por ella. / Por la Sierra-Morena / vienen bajando / un par de ojitos negros / de contrabando».
Pavel Granados argumenta que, aunque tenga referencias a coplas españolas, no deja de ser una canción mexicana. Carlos Monsiváis solía decir que la canción no hablaba de la Sierra Morena española, sino que al verso le hacía falta una coma; y que debería decir: «De la sierra, morena, cielito lindo…». Monsiváis, lo que falta no es una coma, lo que falta es honestidad cosa que usted no tiene.
Otro tanto sucede con «Las mañanitas» que es una canción tradicional de cumpleaños de supuesto origen mexicano. Al menos de manera irresponsable dice la Real Academia Española que define a «las mañanitas» como «una composición musical mexicana, en compás de tres por cuatro que se le canta a alguien, generalmente a una mujer, con ocasión de su cumpleaños».
Es indudable que alguna versión de las mañanitas fuera llevada de España a la Nueva España, entre los siglos XVI y XVII por los frailes evangelizadores, quienes utilizaron la música para propagar la doctrina cristiana. Los españoles llevaron a América canciones litúrgicas, oraciones, responsorios, alabanzas a Cristo y a la Virgen, misterios del rosario, jaculatorias y letanías, villancicos, coplas y aguinaldos de Navidad, posadas y madrigales.
Asimismo, llevaron albadas y salutaciones, que se considera es el género de donde provienen las mañanitas. Si bien el estilo musical de su composición puede ser rastreada hasta las juderías sefardíes de la España medieval, donde se entonaba el género de la romanza que fue influido con la lírica española.
Es decir, las mañanitas referían a un género musical con temática y métrica muy antigua con auge en el siglo XIX. Poco a poco, las mañanitas fueron tomando un cuerpo uniforme con distintas variaciones. No fue hasta principios del siglo XIX, cuando propiamente comenzó a aparecer la canción mexicana. En consecuencia, las mañanitas comenzaron a figurar como parte de la tradición del nuevo país.
En la búsqueda del arraigo de la nacionalidad proliferaron varias versiones de las mañanitas, convirtiéndose entonces en una canción tradicional mexicana. A inicios del siglo XX, Manuel M. Ponce, fundador del nacionalismo musical mexicano, escribió varias versiones. El principal objetivo de Manuel M. Ponce fue crear una identidad musical mexicana, pensamiento que se expresó antes, durante y después del movimiento revolucionario.
Eso sucede cuando estas naciones independientes tratan de negar su origen y se abocan a la tarea de inventarse una identidad propia. Los lectores de los distintos países hispanoamericanos pueden investigar sobre las falsificaciones, o la apropiación de productos culturales con el fin de afirmar una propia identidad. La mentira y la falta de una identidad es el signo de Caín de hispanoamerica.
El colombiano Pablo Montoya explica que desde muy joven se les enseñan a los colombianos que Simón Bolívar era un hombre magnánimo que solo luchó para la independencia, para la felicidad y la libertad de los latinoamericanos. En realidad, Bolívar, no resulta ser el Libertador: era un dictador que luchaba por sus intereses propios de su clase social, la aristocracia blanca y criolla.
Se inventaron mitos, y la mitificación es la glorificación de un héroe para convertirlo en un símbolo nacional, eso es la nacionalización del pasado. Evelio José Rosero, el escritor colombiano dijo: «No es mi propósito desmitificar a Bolívar. Solamente decir la verdad, respecto a una mentira que se ha prolongado o hinchado durante doscientos años».
La mitificación es el trabajo de escritores e historiadores. Rosero le hace decir al narrador de su obra sobre Gabriel García Márquez en relación a Simón Bolívar, es: «La pluma pluscuamperfecta del taumaturgo hechicero».
Los historiadores oficialistas no informan a los ciudadanos sobre los hechos históricos, sino que los manipulan moral y políticamente. Mientras los conservadores y marxistas revolucionarios se apoderan de los «libertadores de América» para justificar su ideología. Bolívar es el profeta del vacío.
Al final el mural de la patria no es otra cosa que una larga ficha delictiva. La empresa libertadora no es otra cosa que una asociación ilícita cuyo fin era conservar el privilegio de clase de las oligarquías criollas. Es lo que tenemos y hay que empezar por reconocerlo.
