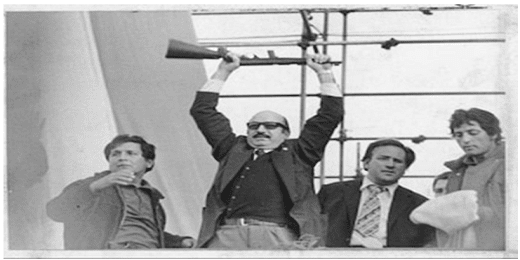
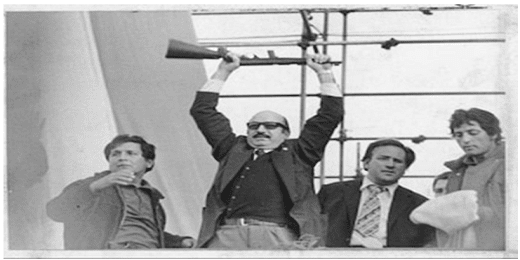
Cuadernos de Eutaxia —41
EZEIZA: LA MASACRE QUE NO FUE
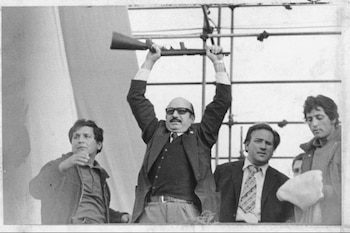
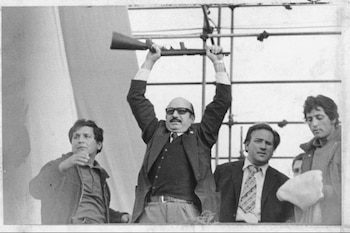
El 20 de junio de 1973, cuando aún no se había cumplido un mes de la asunción del nuevo gobierno peronista izquierdista liderado por el presidente Héctor J. Cámpora, se produjo el retorno definitivo de Juan Domingo Perón a la Argentina. Juan Perón ya había vuelto unos días en noviembre de 1972, pero el gobierno volvió a prohibir su presencia en el país. Esta vez sería el tercer retorno casi 18 años después de haber sido derrocado por un golpe cívico-militar. El líder del Justicialismo, había intentado volver en vano en 1964, cuando su avión fue detenido en Brasil, y había estado poco más de un mes en la Argentina a fines de 1972 para hacer acuerdos políticos.
El miércoles 2 de diciembre de 1964 un avión de Iberia proveniente de España aterrizaba en el aeropuerto internacional «El Galeão», en Río de Janeiro, Brasil. El mito del «avión negro» que devolvería a Perón a la Argentina estaba por concretarse, en el inicio de 1964, Perón había agitado la posibilidad de su retorno a la Argentina, se trataba de una necesidad política para poder mantenerse en el centro de la escena política que el año anterior le había sido esquiva.
En las elecciones de 1963, el radical Arturo Illia había conseguido solamente el 25% de los votos, el voto en blanco sacó menos, un 19%. A diferencia de lo ocurrido en 1957, que en la elección de constituyentes el voto en blanco fue elevado. En las elecciones de 1963 Perón se encuentra por primera vez con una dura derrota. Illia sacó más votos que el voto en blanco, si bien Juan Perón tenía todas las excusas, pero los números decían una sola cosa. Si Perón quería seguir siendo la figura prominente en la política Argentina debía volver.
Perón había entendido que estaba perdiendo protagonismo dentro de su propio movimiento. En 1964 hubo dos hechos políticos que lo dejan en una posición marginal, la primera era la reforma del Estatuto de los Partidos Políticos, que había establecido que ningún partido podía llevar un nombre propio, por lo tanto, no podía haber un «Partido Peronista», y lo segundo fue el plan de lucha de la Confederación General del Trabajo (CGT), organización que nucleaba a todos los gremios o sindicatos en el país. Para el cual Perón ni siquiera había sido consultado.
En 1964, durante las negociaciones que hubo entre el peronismo y el radicalismo en el gobierno fueron por el plan de lucha y por el estatuto de los partidos políticos, pero Juan Perón no participó directamente en ninguno de los dos. De hecho, se hicieron prácticamente sin consultarlo. El Plan de Lucha de la CGT fue algo que prescindió totalmente de Perón en su concepción y en su planificación, y no existió tampoco una mención al retorno de Perón en el Plan de Lucha de la CGT.
El plan de lucha también había llevado al primer plano a un dirigente sindical muy poco conocido hasta entonces, Augusto Timoteo Vandor, «El Lobo», líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) un dirigente que por entonces empezaba a planificar el liderazgo de un peronismo sin Perón. Por tanto, Juan Perón ve que el control se escapa de las manos y era necesario el retorno al país. Esa idea del retorno que había armado Perón a principio de año había quedado olvidada por el plan de lucha.
El 17 de octubre de 1964, con motivo del aniversario de la histórica movilización de 1945 se anuncia la creación de la Comisión Nacional Pro-Retorno, integrada por Augusto Vandor, Andrés Framini, Alberto Iturbe, presidente del PJ reorganizado, Carlos Lascano y la dirigente de la rama femenina Delia Parodi. También participa el financista Jorge Antonio, «el turco», hombre clave en el entorno de Perón. Pero quienes tenían el poder real eran Lascano, Vandor y Delia Parodi, que eran los máximos referentes de la rama política, la rama sindical y la rama femenina del peronismo.
«El lobo» Vandor se ve obligado a participar por la jugada que hace Perón, lo que no significa que abandonara su propio proyecto político de un peronismo sin Perón. Creo que Vandor era el único de la Comisión que no debía estar totalmente convencido era él, pese a ello no podía permitirse que a Perón lo trajera otro. Vandor ya estaba armando el peronismo sin Perón y seguía firme en su proyecto, pero si Perón volvía tenía que traerlo él.
El 2 de diciembre, Juan Perón inicia su viaje con pasaporte paraguayo con destino a la Argentina, acompañado por los integrantes de la comisión liderados por Augusto Vandor. Pero el viaje no sale como estaba planeado. El presidente radical Arturo Illia supo utilizar la diplomacia y consiguió que el gobierno de Brasil impidiera que el avión continuara vuelo a Buenos Aires. Según algunas versiones, dicen que Perón amenazó con quedarse en el avión alegando que era «territorio español». Pero la realidad, esa que Perón decía que era la única verdad, no le quedo otra que regresar a Madrid, España. Este primer intento había terminado en fracaso.
Hay algunos que sostienen, como Hendler, que en realidad Perón no traía para nada un proyecto político. Su idea era quedarse durante unos meses en Montevideo, donde ya había conseguido una casa para vivir, ya le habían prestado un lugar. Desde la otra orilla del Río de La Plata intentaría un diálogo directo con Arturo Illia y manejar los hijos del Justicialismo y ver si de ahí surgía una perspectiva nueva.
El gobierno de Arturo Illia sería derrocado en 1966 por el golpe de la «Revolución Argentina» encabezada por el general Juan Carlos Onganía, que cometió el error de querer perpetuarse en el poder político sin calendario previsto. Pero la alianza que lo sostenía, entre ellos un sector de la dirigencia sindical peronista, Augusto Vandor incluido, no duró mucho. Desde 1968 se realizaron protestas por todo el país y la aparición de la guerrilla, y de organizaciones sindicales alternativas y agrupaciones campesinas, como las ligas agrarias, que atacaron al gobierno de Onganía.
Esas agitaciones sindicales, guerrilleras y sociales, perfectamente planificadas y que Perón utilizaba en su favor para regresar al poder político, forzaron al gobierno a cambios de planes, funcionarios y dirigentes. Para 1972, de la «Revolución Argentina» sólo quedaba el nombre. La sociedad ideada por el general Juan Carlos Onganía se había desplomado. La guerrilla izquierdista internacionalista, provocó actos subversivos como el Cordobazo, y otros en Rosario, Tucumán, Mendoza, que debilitaron al gobierno, como ya lo relatamos en esta misma serie.
El peronismo desde sus inicios estuvo conformado por dos ramas de la izquierda, una la ortodoxa que era un nacionalismo socialista, al estilo de Mussolini, opuesto a la otra, la izquierda internacional, afín a la URSS, Cuba, etc., y Perón estaba manejando los hilos y no le importaba las consecuencias, pero que luego le explotaría en las manos, actuó con imprudencia, movido por su ambición de regresar al poder político. El sector internacionalista estaba a sus anchas y creían que la toma del poder estaba al alcance de la mano.
En las calles se planteaba la lucha y el permanente accionar de las guerrillas marxistas, lo que Perón llamaba «formaciones especiales» y que entre 1969 y 1971 realizaron más de 1.400 ataques urbanos. En 1971 había asumido el poder político, el general Alejandro Agustín Lanusse, un militar socialdemócrata, y entre sus objetivos estaba el repliegue de los militares del poder político. Para ese objetivo había creado el Gran Acuerdo nacional (GAN), en un intento para negociar con los partidos políticos una salida electoral condicionada por la proscripción de Perón.
En sus clásicas movidas políticas, Juan Domingo Perón, desplegó sus cartas en una entrevista que grabaron en Madrid con dos izquierdistas como Pino Solanas y Octavio Getino. En ese momento, Perón decía: «las fuerzas que están en acción son sociales, económicas y políticas, cada una de ellas con una misión, están coordinadas y conducidas». Perón muestra sus armas y se refiere a las guerrillas marxistas que él estaba coordinando: «Hay sectores activistas que hacen la guerra revolucionaria, ésos están luchando a su manera…», y además «está la CGT que es la fuerza social, ellos están luchando en su faja, pero todos están luchando por un mismo objetivo».
¿Cuál era el objetivo? Que él recuperara el poder que cobardemente había perdido. En julio de 1972, Lanusse puso en marcha un plan de dos meses para acorralar a Perón. El viernes 7 anunció que no podría ser candidato a presidente quien estuviera fuera del país: el plazo vencía el 24 de agosto. Sin cronograma electoral siquiera, la medida era un desafío abierto. A Juan Perón no le quedaba alternativa, debía adelantar se regreso al país que estaba previsto para noviembre, de no hacerlo quedaba excluido de la contienda electoral.
El 27 de julio, Agustín Lanusse redobló su apuesta en el Colegio Militar con una frase que al día siguiente reprodujeron todos los medios de comunicación: El famoso retorno de Perón. Señores: o regresa antes del 25 de agosto o tendrá que buscarse un buen pretexto para mantener el mito de su eventual e hipotético retorno. En mi fuero íntimo, diré que a Perón no le da el cuero para venir. Lanusse actuaba de esa manera porque tenía informes de la salud de Perón que mostraba que no era buena, pero urgido Perón regresó el 17 de noviembre de 1972, otro avión, esta vez de la empresa italiana Alitalia, tocó pista en Ezeiza con más de 150 personalidades que acompañaban a Perón e Isabel.
Entre ellos José López Rega, Jorge Conti, José Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel, Raúl Lastiri, Carlos Menem, Rogelio Coria, junto a izquierdistas internacionalistas como Juan Carlos Gené, chunchuna Villafañe, Ricardo Obregón Cano, Emilio Mignone, Oscar Bidegain, etc. Desde la noche anterior, miles de personas desafiando la lluvia y los cordones militares y policiales que rodeaban el aeropuerto de Ezeiza intentaban llegar hasta la plataforma donde Perón descendería, protegido de la fría lluvia de primavera por el paraguas que le sostenía José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, que había declarado paro nacional ¿Qué reclamaban o festejaban? San Perón.
Perón se instaló en un chalet de la calle Gaspar Campos 1065, en Vicente López, ubicada muy cerca de la residencia presidencial de Olivos y permaneció poco más de un mes en el país. En ese tiempo buscó alcanzar un consenso político con otros partidos, con excepción de la fuerza política liberal de Álvaro Alsogaray y grupos trotskistas. Hizo las paces con el radical Ricardo Balbín, designó candidato a Héctor Cámpora y regresó a Madrid, para seguir desde su puesto de «conductor estratégico» como le gustaba autodenominarse vanidosamente. Perón siempre se creyó que era un gran político, y sus seguidores así se lo hacían creer, y lo único que logró fue dividir el país y dar lugar a las guerrillas marxistas y a su posterior destrucción.
El lema era «luche y vuelve», el 11 de marzo, como era de esperar un vendaval de votos consagró la fórmula Cámpora-Lima, y el 25 de mayo Héctor J. Cámpora asumió la presidencia en un clima de fiesta y expectativa popular revolucionaria. Muy poco tiempo pasaría para que Perón se diera cuenta que su jueguito había salido mal, que el gobierno se «llenara de putos y marxistas», como él mismo lo dijo. Pero los hipócritas no quieren hablar ni señalar a los «putos» que tienen nombre y apellido, y a los marxistas, había que regresar al país, el poder había caído en manos de la izquierda internacionalista.
En este link: https://revistaeutaxia.com/la-caida-de-campora-y-de-montoneros/ se puede leer lo que Perón pensaba del gobierno de Cámpora. Para organizar el regreso se armó una comisión en la que los distintos sectores trataban de monopolizar el regreso de Perón. Entre los que integraban la comisión se encontraban Juan Manuel Abal Medina, Norma Kennedy, el coronel (RE) Jorge Osinde, José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel. La comisión había decidido que el palco desde donde Perón hablaría a sus seguidores, sería emplazado en el cruce de la Autopista Ricchieri y la ruta 205.
Miles de trabajadores, estudiantes, militantes, integrantes políticos y curiosos, marcharon en dirección al lugar señalado. Los grupos portaban banderas y pancartas gigantes, como la JP, JRP, FAR, Montoneros, ERP 22 de agosto, ATE, Atsa, banderas sindicales, de agrupaciones, de la FUA, la Fulp, el Faep, el Furn y cientos más. El palco y sus alrededores ya estaban ocupados por grupos armados organizados como el Comando de Organización (CdeO), la Juventud Sindical Peronista, la UOM y la Concentración Nacional Universitaria (CNU).
Por pedido personal de Juan Perón, la seguridad de todo el operativo se delegó en el coronel (RE) Jorge Osinde, del ala derecha del peronismo, excluyendo a la Policía federal que estaba bajo el mando de Esteban Righi, funcionario afín a Montoneros, pese a ser ministro del Interior y el responsable natural de la seguridad del país, Juan Perón no confiaba en él. Jorge Osinde integró una fuerza de unos 300 hombres armados, varios de ellos con armas largas, reclutados entre exmilitares peronistas, así como de la (CNU) de Mar del Plata y el Comando de Organización de Brito Lima, y de Norma Kennedy, que odiaban a los izquierdistas internacionalistas del peronismo, como dijo el ex militante montonero Aldo Duzdevich, tenían «vocación de caza zurdos».
En el palco y en la arboleda cercana al palco se ubicaron tiradores, al acercarse al palco una columna de unas 60 mil personas de la Juventud Peronista (JP) procedente del sur, por la Ruta 205, se produjo un tiroteo entre los encargados de la seguridad a las órdenes de Jorge Osinde y los militantes marxistas de Montoneros armados con armas cortas que custodiaban la columna. Los grupos marxistas dirán que las camionetas y ambulancias de los organizadores, recorrían secuestrando gente y que luego eran llevados al Hotel Internacional de Ezeiza donde habrían sido torturados.
******
El avión que traía a Perón y a Cámpora fue desviado al aeropuerto de Morón y recién al otro día, hacia el final de la tarde, Perón se dirigió al país por cadena nacional. En su discurso agradeció al pueblo su fidelidad a la causa peronista y se explayó sobre los lineamientos estratégicos para la reconstrucción del país. En la única frase que podría decirse que aludió al enfrentamiento ocurrida el día anterior, Perón dijo: «No es gritando como se hace patria. Los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo de abajo o desde arriba».
Luego del enfrentamiento sucedido en las proximidades del palco, Montoneros sostuvo que se trató de una «matanza» intencional, resultado de una «emboscada» fraguada por el grupo de Jorge Osinde, con Ciro Ahumada como lugarteniente y la colaboración de la CNU de Mar del Plata y el Comando de Organización, con la intención de perseguir «a los zurdos», terminología que se usaba para designar a los guerrilleros y militantes de izquierda, tanto peronistas como no peronistas.
Esta misma versión irá a sostener el doble agente izquierdista Horacio Verbitsky en su publicación Ezeiza (1985). Quien sostiene lo contrario es el ex guerrillero Aldo Duzdevich, en su libro La Lealtad: los montoneros que se quedaron con Perón (2015), donde sostiene que no fue una «masacre» planificada, sino un enfrentamiento caótico y trágico, como resultado del encuentro entre dos grupos armados, fuertemente enfrentados política e ideológicamente.
Y no fue una masacre ya que el número de muertos no acredita semejante y estúpida afirmación. Hubo 13 muertos en el enfrentamiento, cuatro pertenecían a la Juventud peronista (JP): Horacio «Beto» Simona de Montoneros, Antonio Quispe de las FAR, Hugo Oscar Lanvers de la UES y Raúl Obregozo de la (JP) La Plata. Entre los custodios del palco las víctimas fueron tres: el capitán (RE) del ejército Máximo Chavarri, y los militantes del Comando de Organización (CdO): Rogelio Cuesta y Carlos Domínguez. Los otros 6 fallecidos no fueron reivindicados como militantes de ningún sector lo que indica que serían simples asistentes al acto.
Los medios de la época difundieron una foto donde se veía a un hombre al que levantaban, tirándole de los cabellos, desde la parte superior del palco. El joven, intentaba resistir, trataba de agarrarse de algo mientras desde abajo otros hombres, presumiblemente sus compañeros, lo tironeaban de los pantalones para bajarlo, para salvarlo de las garras de quienes quería izarlo. Para matarlo ahí, arriba del palco. Esa imagen fue reproducida por diarios, revistas, noticieros y documentales, y fue vista en muchos lugares del mundo.
Siempre se creyó que era un anónimo militante de la izquierda peronista y que lo habían matado a golpes en el palco. Décadas después del enfrentamiento en Ezeiza, el periodista e historiador Enrique Arrosagaray pudo develar el misterio. «Ese tipo soy yo», le dijo un hombre, señalando al hombre flaco que izaban de los pelos al palco. El hombre ya no tenía pelos, su nombre era José Rincón y vivía en Dock Sud, y aquel día había ido al acto desde Avellaneda.
-¿Con la columna de la Juventud Peronista? – le preguntó Arrosagaray.
-Sí, pero no la de Montoneros. De la otra – respondió.
-De la Jotaperra…
-Sí, de la Jotaperra.
La Jotaperra era la Juventud Peronista de la República Argentina, ligada a la ultraderecha peronista. El hombre, contra lo que siempre se había creído, era un militante sindical y no de Montoneros. José Rincón dijo que los del palco lo habían confundido. «Me llevan hasta el borde, para meterme en el palco y la cosa se puso cruenta. Me hacen subir por una escalerita para el primer palco en donde había estado la orquesta, y cuando ingreso no te la quiero contar: la cantidad de trompadas que me dieron los que me esperaban porque veían que me traían detenido… Yo, para ellos, era montonero. Recibí para que tenga, para que reparta y para que guarde. Desde arriba, desde el palco principal, pedían a los gritos que me subieran, luego supe que era el lugar en donde ponían prisioneros a los que agarraban».
Rincón siguió contando: «Cuando me acercan a ese borde no tienen mejor manera de levantarme que de los pelos. Porque en ese momento tenía pelo, Y me levantan de los pelos nomás; pero algunos de los que estaban abajo no querían que me subieran, me querían matar ahí, por eso me tiraban de los pies para abajo. Si mirás en la filmación, yo muevo las manos, desesperado, porque quiero agarrarme de la baranda del puente o de algo, y cuando me agarro, pego el tirón y me suelto de los que me estaban agarrando de los pantalones y caí casi parado allá arriba».
Una vez arriba del palco no lo mataron, porque atinó a decir que lo identificaran, que tenía un brazalete de la Juventud Sindical, que no era «monto». La imagen de Rincón fue icónica de ese día trágico, otra, fue la del cantante y cineasta Fuad Jorge Jury Olivera, «Leonardo Favio» gritando por el altavoz para que paren los disparos, la de los francotiradores subidos a los árboles disparando contra la multitud. Lo que no se ve es cuando Leonardo Favio se hizo en los pantalones en el palco, como dijeron muchos, y tengo el testimonio de alguien que estuvo en el palco.
En un momento, cuando empezaron los disparos, Leonardo Favio comenzó a gritar: «¡Compañeros, acá ya hay más de dos millones y medio de personas! ¡Esto es inenarrable, compañeros! ¡Por favor, compañeros, quédense todos en sus lugares! ¡Cada peronista debe permanecer en su lugar! ¡Por favor, somos cuatro millones de peronistas contra cinco dementes!» Ni en sueños había cuatro millones de personas.
Leonardo Favio, desesperado, insistió: «¡Que se bajen todos de los árboles, repito: que se bajen de los árboles! ¡A partir de ahora, los que queden en los árboles son considerados traidores! ¡Los enemigos ya han sido visualizados!». Una voz que se coló por los altoparlantes agregó: «¡Muy bien, mátenlos, mátenlos!». En tanto, Ciro Ahumada gritó: «Ordeno que el personal se baje inmediatamente de los árboles, les doy cinco minutos para hacerlo. Están en la óptica de nuestros fusiles. Si no bajan los ejecutamos. Es una orden».
Entonces continuaron los disparos y miles de personas se arrojaron al piso. Una persona que integraba el grupo de seguridad en el palco, con quien compartí muchas horas de café en la Confitería del Molino, frente al Congreso Nacional, me contó que lo agarró del cuello a Leonardo Favio y le dijo que se tirara al piso y se callara, sino le pegaría un tiro en la cabeza. Yo creo que allí se mojó encima. Los incidentes de Ezeiza fueron manipulados por los guerrilleros Montoneros para justificar el asesinato de José Ignacio Rucci.
En las cercanías del Puente 12 había un ómnibus cubierto de banderas de FAR y Montoneros, era el puesto de comando de los grupos guerrilleros. Allí estaban Roberto Quieto y Marcos Osatinsky, máximos dirigentes de FAR y también Mario Eduardo Firmenich, número uno de Montoneros. El relato victimizador de Montoneros magnificó al nivel de «masacre» lo que estuvo lejos de la verdad. Trece muertos entre cientos de miles no es una masacre. Fue un enfrentamiento del que ellos mismos participaron. Los Montoneros con su posterior relato, trataron de minimizar su responsabilidad y profundizar su disputa con Perón.
******
Por Aldo Duzdevich
La revista Evita Montonera de junio de 1975, en la nota titulada «A dos años de la matanza de Ezeiza. Ni olvido ni perdón», luego de dar la versión de los hechos del 20 de junio de 1973, agrega un recuadro titulado «Justicia Popular». Allí enumeran a los dieciséis «ajusticiados» en venganza por los hechos de Ezeiza. El primero: «José Rucci, ajusticiado por Montoneros el 25-09-73» Aclaremos que el Evita Montonera era el órgano oficial de prensa de la organización Montoneros.
Olga Ruiz, investigadora de la Universidad de la Frontera, Temuco, al analizar lo ocurrido en los años setenta en Chile expresa: «Los grandes relatos sobre nuestra historia reciente se han construido centrados en el heroísmo y la victimización, esquema binario que se afirma y consolida en la figura del traidor. Se trata en realidad de una triada (héroe-víctima-traidor) en las que el quebrado concentra -como un chivo expiatorio- las contradicciones, los fracasos y la derrota de la izquierda chilena. Es más sencillo atribuir la caída sostenida de militantes a unos cuantos traidores que analizar críticamente las políticas adoptadas por las dirigencias de las organizaciones revolucionarias».
El relato de la historia reciente de nuestro país, está construido sobre el mismo esquema: héroes-víctimas y traidores. En el caso argentino, según el paradigma montado por los periodistas y escritores ex-militantes de las organizaciones ERP y Montoneros, el principal «traidor» culpable de sus fracasos se llama Juan Domingo Perón. A quien agregan la llamada «burocracia sindical», y todos los que cuestionaban la política de la conducción de Montoneros. En ese relato, la supuesta «traición a los jóvenes», comenzó el 20 de junio de 1973 en lo que Verbitsky bautizó «la masacre de Ezeiza».
En mi libro La Lealtad-Los montoneros que se quedaron con Perón, dediqué más de 20 páginas a analizar los hechos de Ezeiza, con el testimonio de 50 protagonistas. Tal vez uno de los testimonios más claros en términos políticos fue el de Marcela Durrieu, quien en el momento en que ocurrieron los hechos era un cuadro orgánico de Montoneros: «No sé cómo empezó el tiroteo, pero un enfrentamiento, por grave que sea, no es lo mismo que una masacre y no es cierto que los Montoneros habían concurrido desprevenidos y no imaginaran un posible enfrentamiento (…) Ezeiza fue una excusa perfecta para comenzar la estrategia de victimización y enfrentamiento frontal con el peronismo y con Perón. La insistencia en destacar que había sido una emboscada, en asignarse todos los muertos y heridos, en magnificar los hechos y en diluir la trascendencia de la imposibilidad del descenso de Perón fueron una política dirigida a convencer al país y a la tropa propia de la condición de víctimas. La Conducción de Montoneros tenía resuelto, o consideraba irremediable el enfrentamiento con Perón, desde el día en que quedó claro el regreso, sólo faltaba resolver el momento y la forma y, supongo que consciente o inconscientemente, el inicio fue Ezeiza».
Días antes, el 9 de junio, en conferencia de prensa, el líder montonero Mario Firmenich dijo: «El control del gobierno deberá hacerse de distintas formas (…), a través de las distintas estructuras del Movimiento Peronista; y por medio de nosotros mismos como organizaciones político militares. Quienes incurran en desviaciones o traiciones serán pasibles de las medidas punitivas que establezca la justicia popular». O sea, advertía ya, que quienes ingresaran en la categoría «traidores» iban a ser asesinados.
Ese mismo día, en un acto de conmemoración del levantamiento del 9 de junio de 1956, que se realizó en José León Suarez, en un enfrentamiento, miembros de las FAR tirotearon y mataron al dirigente sindical textil Aldo Rubén Romano.
Este era el clima político con el que se preparaba el acto de recibimiento a Perón en Ezeiza.
Los incidentes de Ezeiza
Las disputas por llegar con los carteles de una agrupación más cerca del palco son un clásico de los actos peronistas. Lo eran hace 50 años y lo son ahora. Y lo que empieza con empujones por ganar lugar, muchas veces termina con palazos y piñas.
La movilización a Ezeiza, el 20 de junio de 1973 para recibir a Perón después de 18 años de exilio fue el acto político más grande de nuestra historia, sólo equiparado o superado por lo que se vio en la Richieri el 20 de diciembre del 2022 en el recibimiento a la Selección Nacional.
Es cierto, que las columnas de la JP Regionales con carteles de FAR y Montoneros eran las más numerosas de la movilización. Pero, Carlos Flaskamp, por entonces miembro de la conducción de las FAR de La Plata, explica bien de qué se trataba: «Estaba claro que para Ezeiza el convocante era Perón. La gente se movilizaba para ir a ver a su líder. Lo que nosotros aportábamos eran la organización y el esfuerzo militante para hacer llegar a la gente hasta el lugar del encuentro. Pero, en los carteles que portaban nuestros activistas se hablaba poco de Perón y mucho de FAR y Montoneros».
Las columnas de JP lograron llegar y colocar sus carteles bien frente al palco, eso se puede observar en las fotos panorámicas de la Richieri. Durante los incidentes nunca hubo disparos desde el palco hacia la multitud que estaba frente al palco. Eso hubiese producido un desbande y estampida, como las que hemos visto en La Meca, que se cobraron miles de vidas. Quienes estábamos frente al palco sentíamos el silbido de balas, que en realidad eran los disparos (de armas cortas) realizados desde atrás el palco, que pasaban por arriba y llegaban casi sin fuerza al otro lado.
La organización había previsto -como hoy día se hace en cualquier acto- una zona de acceso para la comitiva de Perón detrás del palco. El tramo de Richieri que va desde el aeropuerto hasta el rulo de la ruta a Cañuelas. Esa zona detrás del palco debía estar libre de público. Una parte de la columna de JP Montoneros que venía desde el sur, optó por pasar por detrás del palco para ir a ubicarse del otro lado. Pero al intentar pasar chocaron con los miembros de la custodia del palco. Primero fueron empujones y cadenazos, hasta que alguien hizo el primer disparo que desató el caos.
Carlos Flaskamp relata que la cabeza de la columna sur, pudo ubicarse muy cerca del palco, en el sector derecho. Pero la parte de atrás de la columna que no había podido acercarse hizo un giro por detrás del palco para intentar ubicarse en la izquierda. «Este movimiento parece haber sido mal interpretado por la custodia que supuso que la columna Sur se aproximaba al palco con intención de tomarlo por asalto y abrió fuego. Para nosotros, que estábamos ubicados adelante y a la derecha del palco (…), los de la custodia aparecían haciendo fuego en dirección contraria. Por lo tanto (…), optamos por permanecer en nuestra posición convencidos que nuestra columna era ajena a los enfrentamientos».
La comisión organizadora del acto había dispuesto que la custodia del palco estuviese a cargo de militantes, excluyendo a las policías federal y provincial. El jefe operativo era el ex- Tte. coronel Jorge Osinde y el excapitán Ciro Ahumada. Tenían presencia en el palco varios militares y gendarmes retirados muchos de ellos vinculados al COR (Centro de Operaciones de la Resistencia) dirigidos por el general Miguel Ángel Iñiguez, de destacada actuación en los años de la Resistencia Peronista. Se habían sumado militantes pertenecientes al Comando de Organización (CdO), Concentración Nacional Universitaria (CNU) Juventud Sindical Peronista (JSP), la JPRA y otros grupos menores. Muchos de ellos estaban armados con escopetas Ítaca y ametralladoras.
Por el lado de la JP Montoneros Mario Firmenich dirá a Felipe Pigna: «Fuimos con armas cortas. No hubo ninguna directiva de ir armado… es que normalmente la gente iba armada. El activismo iba armado, el nuestro, el del Comando de Organización, cualquiera. En este sentido, en Ezeiza debió haber muchísima gente armada, pero en proporción poquísima: para dos millones de personas habrá habido 5 mil armados».
El ex-jefe militar de las FAP de Taco Ralo Néstor Verdinelli recuerda: «Nuestros compañeros, como nosotros mismos que íbamos con la columna FAP de Capital, llevábamos armas cortas. Por si era necesario organizar una defensa. Se suele decir que también los montos llevaban nada más que armas cortas. Lo que no es cierto: en la columna Sur iban compañeros montoneros armados con metralletas y fusiles FAL».
El ex militante montonero Oscar Balestieri dice: «En los hechos, la indicación fue ir a Ezeiza con armamento liviano. En el grupo que voy, seis u ocho compañeros llevábamos pistolas 22. Sin embargo, Quique Padilla iba en un ómnibus con una ametralladora Madsen pesada que nunca llegó a Ezeiza porque no la podía ni sacar; estaba montada en la parte de atrás de un ómnibus y solo paseó».
Cinco mil militantes de la JP armados «con cortas» tropezando con 300 pesados del palco, equipados con armas largas era un cóctel explosivo que cualquier chispa podía hacer volar por los aires. La cifra oficial de 13 muertos es un resultado «milagroso» en un espacio donde había dos millones de personas.
Es difícil saber quién disparó el primer tiro y casi que no es trascendente. Cuando hay en un sitio tanta gente armada, lo más posible es que ante la sola explosión de un globo, la mayoría saque sus armas y comiencen los disparos. Esto fue lo que sucedió en Ezeiza. Enfrentamientos entre grupos rivales, incluso entre ellos mismos, puesto que la confusión fue tan grande que nadie distinguía cuál era su bando.
Prueba de la confusión que reinaba es la famosa foto del joven izado de los pelos al palco. En 2010 una investigación del profesor Enrique Arrosagaray develó su identidad. Su nombre es José Rincón, era militante de la JPRA, había ido en la columna de Herminio Iglesias. Con él, subieron también a Leonardo Torrilla, quien logra que lo reconozcan como parte de los mismos custodios del palco, y finalmente liberan a ambos.
El mismo caso es el de los ocho detenidos y golpeados en el hotel de Ezeiza: Dardo José González, Víctor Daniel Mendoza, Luis Ernesto Pellizzón, José Britos, Juan Carlos Duarte, Alberto Formigo, Juan José Pedraza y José Almada, a quienes salvó la oportuna y valiente intervención de Leonardo Favio. Ninguno de los ocho pertenecía a la JP Montoneros, sino a distintos sindicatos y sectores de la ortodoxia peronista.
Los muertos de ambos bandos
La JP y Montoneros, a través de sus comunicados y su revista El Descamisado, reconocen dos muertos de su sector: Horacio «Beto» Simona, combatiente montonero y Antonio Quispe, combatiente de las FAR. Horacio Verbitsky menciona en su investigación 13 muertos y 400 heridos, nombrando como muertos de la JP, además de Quispe y Simona, a Hugo Oscar Lanvers de la UES. Hay un cuarto: Raúl Obregozo que era militante de la JP La Plata.
De la custodia del palco, las víctimas fatales fueron tres: el capitán RE del ejército Máximo Chavarri y los militantes del Comando de Organización (CdeO): Rogelio Cuesta y Carlos Domínguez. En el listado emitido por Salud Pública figuran otros fallecidos, que seguramente fueron asistentes al acto que no tenían una militancia activa en algún grupo: Antonio Aquino, Pedro Lorenzo López, Manuel Segundo Calabrese y Hugo Sergio Larramendia.
Si los muertos fueron cuatro de un bando y tres del otro, está claro que hubo enfrentamiento y disparos de ambos lados. Luego puede alegarse que el grupo del palco tenía mayor poder de fuego, pero los cinco mil militantes de JP Montoneros provistos de armas cortas (y algunas largas) no las llevaban para un desfile. Cortas o largas, ambas son armas, disparan y matan.
Por eso insisto en afirmar que el título de «masacre» es absolutamente exagerado y tiene el claro sentido político de fundamentar un relato de victimización. Masacre fue la del 16 de junio de 1955, cuando el bombardeo sobre Plaza de Mayo dejo 309 muertos.
Un dato llamativo de cómo se modificará el relato, es que el comunicado de FAR-Montoneros sobre los hechos de Ezeiza, emitido el 26 de junio, dice: «Los principales responsables de esta traición histórica son el Tte. Coronel (RE) Jorge Osinde, Alberto Brito Lima y Norma Kennedy». No está mencionado José Rucci, quien además no estuvo en Ezeiza porque venía con otros dirigentes en el avión que traía de regreso al General Perón.
El relato que dura hasta nuestros días
Horacio Verbitsky publica su libro Ezeiza recién en 1985. Mas allá de la profusión de información que contiene, algunas verificables y otras no, a mi juicio, no es el detalle de los hechos lo más importante, sino su prólogo, donde hace el análisis político y sienta los paradigmas del relato montonero, que luego será repetido por los difusores del mismo pensamiento.
Dice Verbitsky: «Lo sucedido en Ezeiza el 20 de junio se resume en una frase del discurso pronunciado por Perón la noche del 21. ‘Somos lo que dicen las veinte verdades justicialistas y nada más que eso’. En ellas no cabía el programa socializante que el peronismo se dio en la oposición (…) El hombre viejo y enfermo que descendió en la base militar de Morón no podía salvar ese abismo, conciliar tendencias antagónicas que se mataban en su nombre (…) y avaló a la derecha del Movimiento».
Aquí aparece la remanida acusación a Perón de «traidor» al «programa socializante» que sí tenían FAR y Montoneros, pero que nunca estuvo expresado en la doctrina peronista.
Unos meses después de Ezeiza el jefe de Verbitsky, Mario Firmenich en su ya famosa «Charla a los frentes» publicada por Rodolfo Baschetti dirá: «Hay que tener claro qué es la ideología. Es un proyecto socio-económico-político que representa en forma cabal los intereses de una clase determinada. Resulta de ello que nuestra ideología es el socialismo, porque el socialismo es el estado que mejor representa los intereses de la clase obrera».
«La ideología de Perón es contradictoria con nuestra ideología -sigue diciendo el jefe de Montoneros- porque nosotros somos socialistas (…) para nosotros la Comunidad Organizada, la alianza de clases es un proceso de transición al socialismo. (…) La conducción estratégica para Perón (…) es unipersonal, es el conductor y los cuadros auxiliares. Eso es contradictorio con un proyecto de vanguardia, en donde la conducción la ejerce una organización, no un hombre, no hay conductor. A partir de allí, del desarrollo de nuestro proyecto, y de nuestra intención tal vez “desmedida”, de ser conducción estratégica, surgen confrontaciones o competencias de conducción. (…) Perón sabe que nuestra posición ideológica no es la misma que la de él, y de ahí que tiene una contradicción que vaya a saber cómo la resolverá».
Sesenta días antes de esta charla, Montoneros había «ajusticiado» al Secretario General de la CGT José Ignacio Rucci. Dos personalidades insospechables de pertenecer a la derecha, dijeron años después en sendos reportajes cosas similares sobre este crimen político.
El ex secretario de DDHH del kirchnerismo, Eduardo Luis Duhalde afirmó: «No tengo dudas de que a Rucci lo mataron los Montoneros y FAR, que acababan de fusionarse. Lo hicieron con un propósito múltiple: en su delirio habían acuñado la teoría de que había que negociar con Perón, ‘apretándolo con un muerto sobre la mesa’. Al mismo tiempo, buscaban congraciarse con Lorenzo Miguel (…) y ajustar cuentas con Rucci. (…) Ni el secretario de la UOM vio con simpatía este crimen, ni a Perón lo “apretaron”, sino que se enfureció realmente».
El ex montonero y poeta Juan Gelman fue más crudo aun: «Lo de Rucci no se hizo para despertar la conciencia de la clase obrera; se hizo en la concepción de tirarle un cadáver a Perón sobre la mesa para que equilibrase su juego político entre la derecha y la izquierda. Cuando se produce lo de Rucci en septiembre de 1973 y lo de Mor Roig después, hay gente de distinta procedencia que no está de acuerdo. Como conclusión, lo de Rucci iba a cercenar el apoyo de la clase obrera y lo de Mor Roig los apoyos de la clase media».
Pero claro, esta definición de acto cuasi mafioso del asesinato de Rucci no cabía en el relato de héroes-víctimas y traidores. Entonces tuvieron que hacerlo encajar en que Rucci había sido el ideólogo y principal responsable de la «masacre» de Ezeiza, razón por la cual la «justicia popular», representada por Quieto y Firmenich, deliberó y lo condenó a recibir 23 balazos por la espalda.
Como dice Tzvetan Todorov, «la memoria, como tal, es forzosamente una selección: algunos rasgos del suceso serán conservados, otros inmediata o progresivamente marginados, y luego olvidados».
10 de enero de 2025
