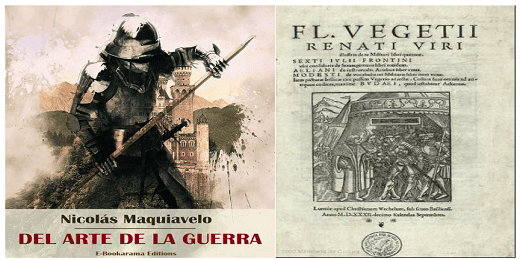
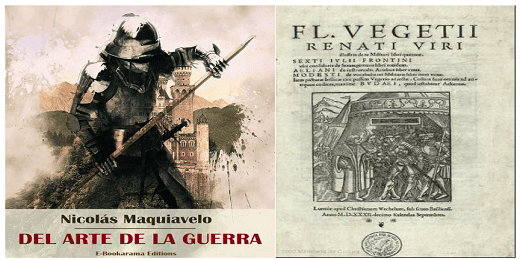
LA GUERRA (2)
Lucas Sean Turner
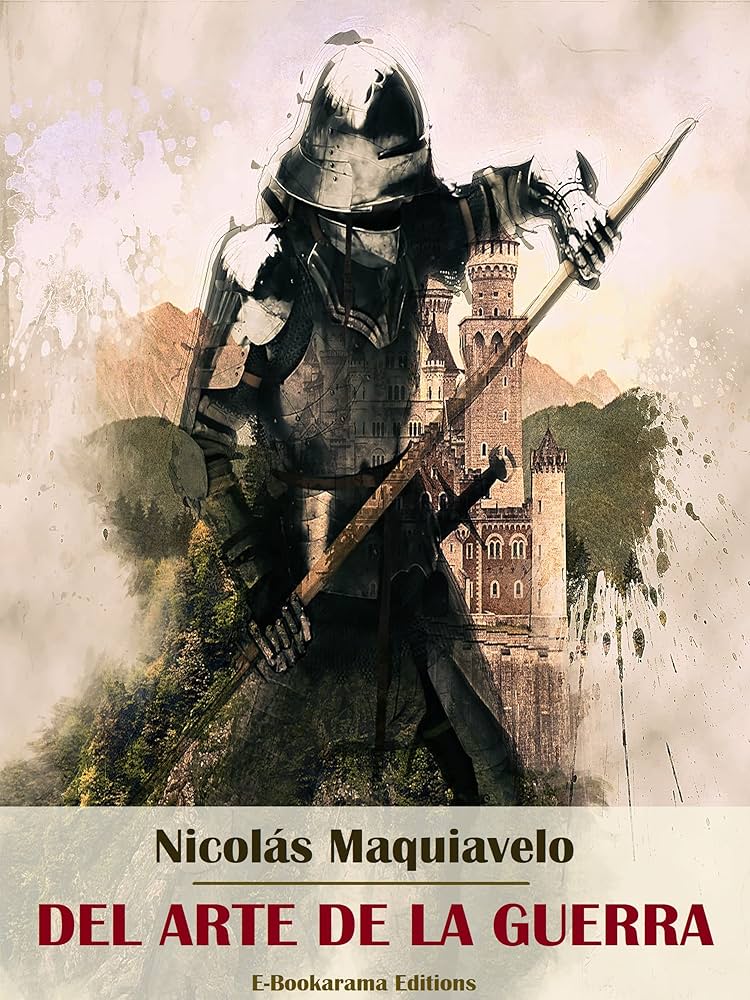
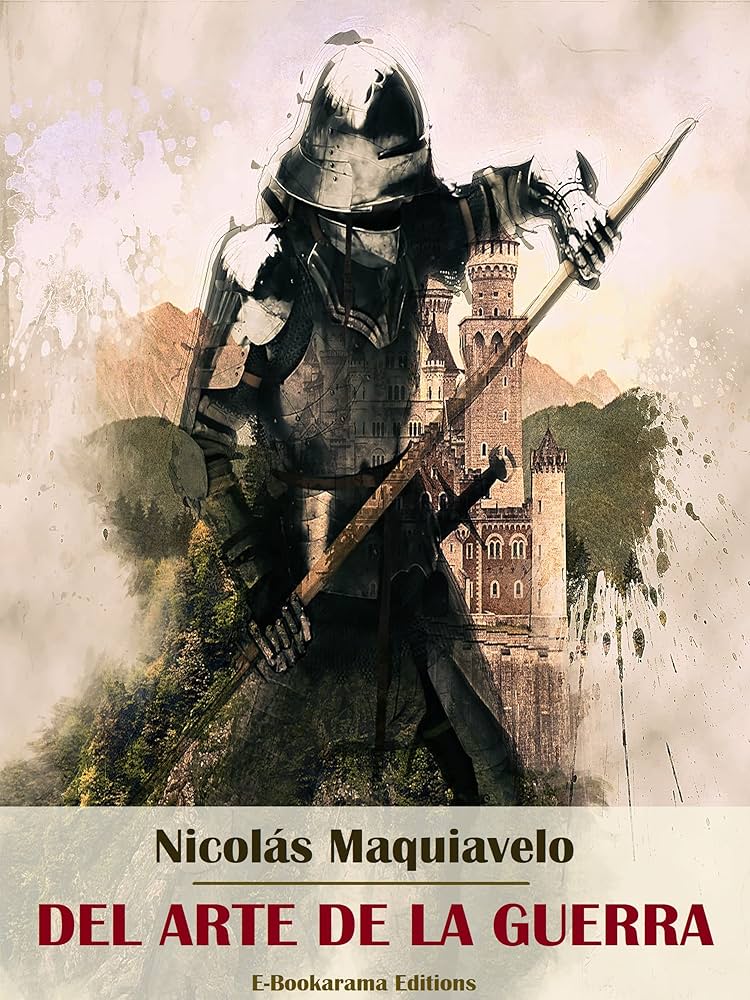
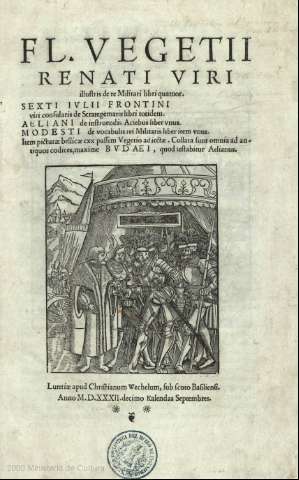
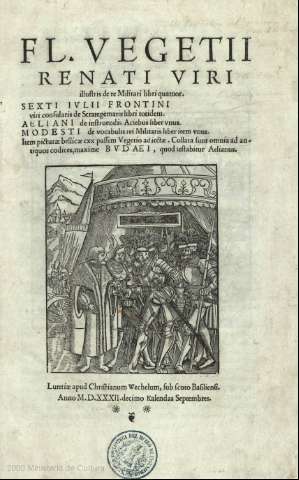
Publius Flavius Vegetius Renatus, fue un escritor del Imperio Romano del siglo IV y un autor best-seller en la Alta Edad Media, en el periodo entre el siglo IV y el XII, y con la decadencia del Imperio Romano de Occidente, las invasiones bárbaras y la aparición del islam. Vegetius, fue un escritor latino, hispano para algunos autores sin aportar datos precisos, y que alrededor del año 400 compuso para el emperador romano Graciano un libro titulado Epitoma rei militaris o De re militari («Acerca del ejército»). Nada se sabe de su vida excepto lo que él mismo dice en sus obras.
Flavius Vegecio no se identifica como militar, sino como vir illustris et comes (hombre ilustre y conde) términos que, en el latín de la época, le señalan como un personaje cercano al emperador. El nombre «Renato» significa que abrazó el cristianismo en la edad adulta. No se conocen sus fechas de nacimiento y muerte. En su propia obra hay varias referencias que nos permite situarlo de manera aproximada, en su Epitoma rei militaris alude al emperador Graciano como deificado, lo que sitúa la obra después de la muerte de Graciano en el año 383, una anotación posterior de Flavio Eutropio, un escriba de Constantinopla, sobre uno de sus manuscritos que ya había sido publicado, data del año 450.
Vegecio dedicó sus obras al emperador reinante en la época, pero no indica quién era, algunos estudiosos sugieren que fue Teodosio I, hipótesis con mayor aceptación, y otros que fue Valentiniano III. No existe mucha información sobre él. Posiblemente Vegecio fue un oficial militar de alto rango que quiso explicar por escrito cómo se reclutaban, organizaban, entrenaban y atacaban los ejércitos de la época dorada de la República Romana y del Alto Imperio.
Epitoma rei militaris, es un tratado en el que se describen los usos militares del ejército romano en la Antigüedad. Esta obra está dividida en 4 libros: reclutamiento, formación, ataque, y el cuarto dedicado a las máquinas de guerra. Fue escrito como un manual práctico para hacer la guerra, en latín sencillo, breve y con abundantes ilustraciones. El propio Vegecio dice en el prefacio:
El libro primero enseña a fondo sobre la elección de los más jóvenes, de qué lugares o cuáles han de ser aceptados como soldados, o con qué ejercicios de armas han de ser instruidos. El libro segundo contiene la costumbre de la antigua milicia en la que puede formarse al ejército de infantería. El libro tercero expone todas las clases de artes que parecen necesarias para el combate en tierra. El libro cuarto enumera todas las máquinas con las que se atacan o se defienden las ciudades, también añade los preceptos de la guerra naval.
En la propia obra afirma el autor que escribió primero el Libro I como un tratado independiente y que, después, a petición del emperador, la amplió con los tres libros siguientes. Algunos editores modernos, sin mayor fundamento, han dividido el libro IV en dos mitades: libro IV dedicado a la poliorcética y libro V dedicado a la guerra en el mar. Por ser una obra eminentemente práctica, breve y escrita en un latín sencillo, fue tenida como referencia entre los militares de la Edad Media y el Renacimiento y, por lo detallado de su relato, se consideró una importante fuente para los historiadores.
Flavio Renato Vegecio cita entre sus fuentes a Catón, Cornelio Celso, Frontino, Paterno y las constituciones imperiales de Augusto, Trajano y Adriano. El libro que fue copiado con profusión, ha sobrevivido íntegro hasta nuestros días, fue traducido a varios idiomas antes de la invención de la imprenta e impreso por vez primera en Utrecht en 1473. La obra de Vegecio alcanzó tanta aceptación que sus copias se multiplicaron y lo largo de más de mil años. Fue y sigue siendo, después de más de mil quinientos años, un best-seller: existen catalogados 226 manuscritos completos en latín.
Eso convierte a Vegetius en el autor latino más copiado en Europa Occidental hasta 1300, seguido por Cicerón, Ovidio y Virgilio. Existen traducciones a otras ocho lenguas, anglo-normando, francés, italiano, inglés, castellano, catalán, alemán, y judeo-alemán, y no solo las copias en latín (completas o no). Lo que significa que el número total supera las 320 copias que han llegado a nuestros días en el siglo XXI, de las cuales casi el 94% son de antes de 1500.
El libro de Vegecio fue traducido al castellano por fray Alonso de San Cristóbal por mandato del rey Enrique III con el título de Libro de la guerra. Una copia del manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional de España, y un resumen del mismo fue editado por Luca de Torre en Madrid en 1916. En el siglo XVIII se hizo una nueva traducción por parte de Jaime de Viana, con el título de Instituciones militares (Madrid: J. Ibarra, 1764). Versiones modernas al español se deben a J. Belda Carreras (1929) y a David Paniagua Aguilar (Compendio de técnica militar, 2006).
Todo el libro se caracteriza por la nostalgia de Vegecio hacia los tiempos anteriores a él y el ensalzamiento de glorias pasadas, lamentando el abandono en el que se encuentra el ejército en su tiempo, y proponiendo el resurgir de este, poniendo especial énfasis en la necesidad de disciplina y entrenamiento.
En todo el libro Publius Vegetius habla con nostalgia de los tiempos y glorias pasadas, lamentando el abandono en que se encontraba el ejército en su tiempo. Y ese habría sido el motivo para escribir el libro, tratando de despertar su importancia, haciendo hincapié en la importancia de la disciplina y el entrenamiento. En el libro I, capítulo I, nos dice que: La victoria en la guerra no depende completamente del número o del simple valor, sólo la destreza y la disciplina la asegurarán.
Luego de leer esta obra descubriremos que los romanos debieron la conquista del mundo de su tiempo a ninguna otra causa que el continuo entrenamiento militar, la exacta observancia de la disciplina en sus campamentos y el perseverante cultivo de las otras artes de la guerra. Aunque el tratado de Vegecio se basaba en el ejército romano, mayormente a pie, eso no impidió que sus enseñanzas fueron tenidas en cuenta en toda Europa. Escribió acerca de la manera de hacer la guerra, y acompañada de numerosas reflexiones para ser flexible y poder adaptarse a cada circunstancia.
La obra de Vegecio fue adaptado por sus copistas y traductores para su empleo en la Edad Media. Para los estudiosos, el hecho de la existencia de manuscritos con numerosas marginalia, es decir, comentarios en los márgenes de las hojas, indica que el texto no se consideraba muerto, muy por el contrario, muy vivo y lleno de enseñanzas para sus lectores medievales. Esto fue el motivo o una de las causas de su popularidad. También el hecho de ser un autor cristiano. La Iglesia incorporó preceptos de esta obra en su colección de sermones y ejemplos, como por ejemplo los relacionados con la frugalidad, tenacidad, obediencia a la ley cristiana, defensa de lo público y calma ante la muerte.
Los historiadores y otros estudiosos de la obra de Vegecio sostienen que una de las razones por las que apenas hubo batallas campales de grandes ejércitos en la Edad Media fue por el libro de Vegecio. En él, Vegecio o Vegetius insistía en evitar la confrontación si podían lograrse resultados similares por otros medios: la destrucción de los territorios para lograr el hambre, el ataque sobre las líneas de abastecimiento, el desgaste paulatino, rehusar el contacto con el enemigo.
Son conocidas por todos dos obras de Vegecio: Epitoma rei militaris, también conocido como De re militari, su idioma original es Latin tardío. De re militari, en su etimología es una expresión latina que significa «de lo militar». Dicha frase ha sido elegida a lo largo de la historia para dar nombre a varias obras literarias, siendo esta obra la primera o una de las primeras en que fue utilizada dicha frase para nombrar un libro. Pero también la menos conocida Digesta Artis Mulomedicinae un tratado de veterinaria sobre las enfermedades de caballos y mulos, dedicado al cuidado de los animales de carga en el ejército. Epitoma rei militaris fue la primera de ellas, y la que le dio fama.
Hacia 1472, Roberto Valturio da este nombre a otro tratado militar. El original se conserva en la Biblioteca Vaticana. Existe una traducción disponible en ingles de todo el libro, y otra edición en latín aparecida en 1535 que contiene ilustraciones. También es el nombre de un capítulo de la obra de Tomás Moro, Utopía, escrita en 1516. En 1519 o 1520, Nicolás Maquiavelo llamó a su serie de discursos con este nombre al recopilarlos y editarlos. Luego le cambiaría el nombre por El arte de la guerra.
El Capitán Diego de Salazar, posteriormente compuso otro volumen del mismo título hacia el año 1535. Existe una copia en el Archivo General de Simancas, en Valladolid, España. A partir del siglo XVI la reputación de Vegecio como fuente histórica comenzó a decaer por el descubrimiento de otros autores como Polibio, y por la objeción de que mezclaba confusamente las instituciones de diversos períodos del Imperio Romano.
A Vegecio se debe la máxima famosa citada en numerosas ocasiones: «si vis pacem, para bellum» («si quieres la paz, prepárate para la guerra»), aunque el texto original dice exactamente lo siguiente: «igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum» («así que quien desee la paz, que prepare la guerra») (Libro 3, prefacio). Sus máximas siguen teniendo vigencia en nuestros días, ya que invitan a la reflexión. Epitoma Rei Militaris, no es solo un manual para preparar la batalla, también es un conjunto de pensamientos.
A continuación, algunos de ellos: «Una batalla campal es una lucha que dura dos o tres horas tras las que todas las esperanzas de una de las dos partes se desvanecen», «Ten la precaución de no guiar nunca un ejército asustado o dubitativo a una batalla campal», «Es mejor agotar a un enemigo por hambre, cabalgadas y terror, que en una batalla directa donde la Suerte suele tener más influencia que el Valor», «Aquel que no tiene en cuenta las provisiones y el grano es conquistado sin recibir ni un solo golpe», «Los buenos generales nunca se involucran en un batalla campal salvo que haya una ventaja extraordinaria, o bajo una gran necesidad».
«Es siempre mejor presionar al enemigo con el hambre que con la espada», «El Valor supera en importancia a los números…», «… y el terreno a menudo supera en importancia al Valor».
Poliorcética o Comentario Táctico. Eneas
Eneas el Táctico tiene una gran importancia por varios motivos, la obra de Eneas, tiene gran relevancia por el contexto en que se desenvuelve, es decir, en la primera mitad del siglo IV a.C., una época testimonial que va a demarcar el devenir, la transición del mundo helénico, el fin del mundo de la Polis griega, de la forma que estaba configurada hasta entonces como marco político, para adquirir nuevas formas.
Tiene una enorme importancia Eneas el Táctico (siglo IV a.C) ya que fue el primer griego que escribió sobre el arte de la guerra. Según Eliano el Táctico y Polibio, Eneas el Táctico, escribió varios tratados sobre la guerra y es el primer tratado conservado sobre táctica militar de la literatura occidental. Su tratado sobre la defensa de las plazas, conocido como Poliorcética o Comentario táctico, sobre cómo debe ser la defensa de los asedios, analiza los mejores métodos para defender una ciudad fortificada, es la única obra conservada que nos llegó, aunque incompleta, pero es el primer texto conservado sobre el arte de la guerra.
Ya en los textos de la antigüedad (cf. Eliano, Táct. I, 2), Eneas fue considerado el primero en la historiografía militar, género, que en la época romana y bizantina ocupó un lugar destacado dentro de la prosa científica. Este género tiene antecedentes en la mayor parte de los antiguos, Homero fue considerado el iniciador de la teoría de la táctica. El carácter endémico de la guerra en la sociedad griega alimenta las obras de Heródoto, Tucídides y Polibio. Es probable que Jenofonte haya servido de modelo a Eneas como lo sugiere Delebecque, el Hipárquico es anterior a la Poliorcética.
Es posible que Eneas el Táctico conociera la obra de Jenofonte y que lo tomara como punto de referencia para lengua y estilo. La obra de Eneas fue referencia para Polibio, Onasandro y Polieno. Aunque la Poliorcética fue la única obra conservada, hay algunos testimonios que evidencian la existencia de otros tratados como por ejemplo en Eliano. La Poliorcética son tácticas (más que estrategias), la estrategia nos llevaría a una metodología α-operatorias (Alfa) donde hay componentes más objetivos. Pero Eneas nos habla de tácticas para evitar los asedios, que tipos de contraseñas usar, como resguardar la ciudad. Tiene más de cuarenta apartados que se refieren a la táctica.
Eneas el que escribió el libro tiene que ver con el capitán citado en la Anábasis. Eneas fue contemporáneo de Jenofonte, identificado con el estratego arcadio de la liga de Arcadia, Eneas de Estinfalo. Jenofonte menciona también a otro oficial Eneas, del contingente de los Diez Mil, se puede especular que ambos eran familiares. Jenofonte dirigió y describió la famosa: «La retirada de los diez mil», escribió sobre táctica y una novela histórica Ciropedia. Jenofonte logró conducir de regreso hasta su patria con éxito, a los diez mil guerreros griegos desde Persia.
Una brillante retirada con gran pericia táctica y estratégica, que perdurará en la memoria y en el estudio de los lectores por siglos. Jenofonte estaba con ellos casi por casualidad como él lo confiesa, pero después de la muerte de los caudillos del ejército griego fue uno de los cinco nuevos jefes que se eligieron y que dirigieron la inmortal retirada. Describió minuciosamente los países que atravesaron y trazó cuadros completos de las costumbres y del carácter de sus moradores.
Según Eliano el Táctico y Polibio, Eneas el Táctico escribió algunos tratados (Hypomnemata) sobre el tema. El capítulo L II del Apparatus Bellicus (también llamado Késtoi) de Julio Africano, contiene una compilación bizantina, de fecha desconocida del libro de Eneas. También un epítome de su obra fue hecho por el tesalio Cíneas, amigo y oficial de Pirro. La obra es valiosa por contener muchas ilustraciones históricas.
El escritor bizantino Juan Lido (siglo VI), menciona a Eneas como una autoridad en el campo de la poliorcética. Para Casaubon, Eneas fue considerado contemporáneo de Jenofonte e identificado con el estratego arcadio de la Liga Arcadia, Eneas de Estinfalo, al que Jenofonte menciona derrocando a Eufrón, tirano de Sición (367 a.C.) y luchando en la Batalla de Mantinea (362 a.C.). Finalmente pienso que podemos decir, que Eneas el Táctico, quizá fuese uno de los muchos jefes mercenarios que abundaron, en el siglo IV a. C., en Grecia, y que en su mayoría eran peloponesios, sobre todo, arcadios.
Estratagemas de Polieno.
Polieno fue un abogado macedonio, pero ciudadano romano, del siglo II, que ejerció su profesión de abogado en Roma al servicio de Marco Aurelio. Más que un escritor es un compilador de estratagemas militares y escribió sobre esa materia. Polieno integra, junto a Eneas el Táctico, Onasandro y Vegecio el grupo de escritores clásicos grecolatinos sobre estrategia militar y poliorcética.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra «poliorcética» viene del griego «πολιορκητική», y significa «arte de atacar y defender las plazas fuertes». Pero también «Poliorcética» puede tener alguno de los siguientes significados: 1). La disciplina que se encarga de construir fortalezas, baluartes, fortificaciones o bastiones. Se trata de una de las artes marciales o de guerra, dentro de la ingeniería militar. Demetrio I de Macedonia recibió el sobrenombre de Poliorcetes, por ser considerado muy hábil en el arte del asedio o sitio a ciudades. (Ver, por ejemplo, Sitio de Tiro de 332 a. C.)
2). Por extensión, se trata también de un conjunto de técnicas utilizadas en la psicología para fortalecerse frente a las agresiones de los entornos psicológicamente hostiles, o de nuestras propias agresiones endógenas. 3). Obra de Eneas el Táctico (siglo IV a. C.) Eneas el Táctico: Poliorcética o Comentario táctico sobre cómo ha de hacerse la defensa en los asedios. También se puede citar a Apolodoro de Damasco: Las poliorcéticas.
Las noticias sobre Polieno son escasísimas: unos comentarios en la Suda y lo que de él se deduce en los prólogos a cada uno de los ocho libros que componen su obra Estratagemas. Por el prólogo del libro I, se reconoce el autor como macedonio al que le viene de herencia el poder vencer en la guerra a los persas. Indica además que ya no está en edad de combatir y reitera que es anciano. En el libro II, asegura que compuso la obra no mientras estaba ocioso, sino ocupado en defender pleitos. Por toda esta información, podemos deducir, que es un anciano abogado macedonio, que compone una obra de carácter militar basadas en muchas anécdotas. Alrededor de 900 a lo largo de ocho libros.
Lo que queda muy claro en muchos de sus comentaristas, es sobre la dedicatoria a Marco Aurelio y a Lucio Aurelio Vero, a la sazón emperador y hermano adoptivo del mismo, con la intención de agradar a ambos, ante la inminente campaña contra persas y partos del Asia. La campaña, como no ignoramos, se produce en el 166 d. C: es por tanto acertado pensar que lo escribió Polieno en los años inmediatos a esta fecha. La Suda le atribuye la autoría de varios libros de táctica, pero debido a opiniones compartidas, no es probable teniendo en cuenta las carencias de Polieno en esta materia. No fue un profesional de la guerra como Tácito, Polibio o Tucídides, y no posee el rigor y la lucidez de Eneas el Táctico.
Muchas veces Polieno confunde autores que llevan el mismo nombre o atribuye a un general las estratagemas de otro, como las de Julio César y Pompeyo el Grande. Sin embargo, fue considerado en Bizancio un experto en táctica militar y todavía León VI, emperador de Oriente, lo utilizó como fuente para sus Consejos estratégicos en el siglo IX. En el libro VI nos ofrece la intención de la obra, ya que, de acuerdo a ciertos indicios, Polieno aparece como un historiador didáctico, ejemplarizador y utilitarista, que recoge sus hechos no para mostrar el pasado, sino como una colección de enseñanzas destinadas a proporcionar a los generales, un número suficiente de estratagemas para cada situación planteada.
Esta propedéutica lo aproxima a Plutarco, quien había muerto cuatro décadas antes de la fecha en la que escribe Polieno. Polieno se jacta de narrar hechos verdaderos, pero es claro que elabora nuevas soluciones para nuevos casos, porque nunca los experimentó en el campo de batalla y tal vez no podrían funcionar. Los ocho libros de las Estratagemas no tienen otro destino que servir para lectura en ratos de ocio, pero no como un manual de campaña, pero tienen una cierta importancia porque conserva no pocos textos de autores clásicos ya desaparecidos y de la doxografía. El libro de Polieno es muy valioso para conocer la historia militar de la antigüedad.
El libro de Polieno nos ofrece estratagemas para hacer frente a las sublevaciones bárbaras de los Partos, Persas o los Armatas y los germanos. La Partia actual es la provincia iraní de Jorazán dividida en tres. Las guerras que libran los romanos contra los bárbaros de entonces que asediaban los limes del imperio, corresponde a la «guerra de género uno», según la clasificación de Gustavo Bueno sobre los distintos tipos de género de la guerra, que describiremos más adelante.
En los ocho libros, se refiere a las habilidades de los grandes generales tanto griegos como romanos. Lo curioso es que empieza esos libros de la misma manera. Por ejemplo, en la introducción del libro primero: «La victoria contra los persas y partos, sacratísimos emperadores Antonio Ibero, la obtendréis con la ayuda de los dioses, de vuestra virtud y del valor de los romanos».
El concepto de dioses ya supone como en todos los tratados de guerra, lo que llamaríamos la defensa de la capa cortical. Se da una superposición entre ese componente político-militar y un componente antropológico, que se corresponde con el eje angular del Espacio Antropológico. Y el manto que protege esa corteza es la religión. Polieno recoge muchas historias, aunque muchas de ellas no tengan nada que ver con estratagemas, en su sentido estricto, o son simplemente invenciones en contradicción con las realidades históricas. Polieno no era versado en materia militar.
En su obra se unen auténticos ardides militares, con dichos y consejos célebres de caudillos y generales famosos, medidas disciplinarias y hechos gloriosos de otros personajes, entre los que cuentan a mujeres, que no tienen nada que con las estratagemas sino más bien con el comportamiento heroico. En la obra se presentan las estratagemas clasificadas por apartados tácticos. Los ocho libros de estratagemas están estructurados de la siguiente forma:
El libro primero, tiene por objeto el estudio de las estratagemas de la época antigua, como dioses, héroes o personajes míticos y reyes y legisladores, cuyo recuerdo pertenece a las leyendas. Termina con tiranos griegos en un periodo que oscila entre los años 600 y 476 a.C., como caudillos atenienses o lacedemonios del siglo V a.C.
El libro segundo, se ocupa de generales espartanos, tebanos… y así continuará en cada libro. En el sexto incluye a tiranos y a algunos personajes desconocidos. Estratagemas en que los protagonistas son un pueblo y tiranos desconocidos. En el libro octavo, se refiere a romanos famosos y a mujeres de distintos pueblos, en especial al griego.
Según O. Knott, Polieno se basó en una serie de autores anteriores a él, que habían hecho el trabajo de compilar sucesos memorables en obras históricas. A. Schirmer, concluye que la fuente en donde abreva Polieno es en los fragmentos de Nicolao de Damasco, de su obra Historia Universal (del damasceno). J. Malbert, dice que Polieno, además de colecciones, utilizó fuentes de mayor valor histórico, como Clitarco, Duris, Eforo, Filisto, Heródoto, Jenofonte, Jerónimo, Plutarco, Polibio, Suetonio, Teopongo, Timeo, Timónides y Tucídides. Polieno es un abogado pero que está al servicio del Imperio y filosóficamente se lo puede ubicar en cierta medida con la filosofía estoica.
Comentarios sobre la guerra de las Galias. Julio César.
Los Comentarios sobre la guerra de las Galias (en latín, De bello Gallico) de Julio César, fue redactada en tercera persona. En ella Julio César redacta las batallas e intrigas que sucedieron durante su lucha contra los ejércitos o tropas bárbaras, que se oponían a los romanos en las Galias. Se presenta respetuoso con el Senado y la legalidad republicana, y que actúa conforme a la voluntad del Senado. Cuenta su resistencia física, su adaptación a la dureza de la guerra, su relación con sus camaradas, resaltando sus dones, la audacia, la reflexión, sus habilidades diplomáticas, y un conjunto de valores que conforman a un líder carismático.
La narración de Julio Cesar es recomendable leer. El filósofo español Tomás García López, realizó un excelente análisis sobre Julio César y la guerra de las Galias, en la fundación Gustavo Bueno, bajo el título: La Guerra y la Política. 1. Lectura política de la Guerra de las Galias. Recomiendo su lectura. Tomás García López, dice que hay interpretaciones parciales, en el sentido en el que sólo se ocupan de la dimensión ontológica, de la dimensión gnoseológica, o, por ejemplo, metaméricas en el punto de relación entre lo político y lo militar, en la figura de Julio César.
La dimensión biográfica se mueve en los rasgos personales, la ética, etc., pero cruzar el Rubicón significa pasar de la guerra a la política (aunque la Guerra es Politica). Pasar el Rubicón no es lo mismo que pasar la línea roja mencionada en la actualidad, entonces significaba una cuestión jurídica, es decir, para la persona que lo hacía significaba convertirse en un delincuente. A esos le cortaban la cabeza (se operaba un cambio de status en la persona). Era ejecutado en virtud de la ley Cornelio de Majestate, de Cornelio Sila, se consideraba un delito de rebelión.
Sólo se evitaba la pena ganando la guerra civil. Julio César se enfrentó a Pompeyo y así pasa de la guerra a la política. El cruzar el Rubicón, hay que verlo desde la perspectiva de la filosofía de la historia, que traspasa la perspectiva jurídica. Desde la perspectiva del individuo ideográfico, una vez cruzado el Rubicón, pasa o comienza a ser Julio César, si no lo hubiera cruzado, posiblemente no hubiese sido el gran Julio César. En la Guerra de las Galias contra Vencengitorix, relata o narra la guerra en tercera persona. En esa guerra, Julio César, ejercita el espacio antropológico, sin saberlo, de manera continua. Hay referencias al eje radial, circular y angular, también cuestiones gnoseológicas y el concepto que tiene de la geometría.
El arte de la Guerra de Maquiavelo
Del arte de la guerra (Dell’ arte della guerra) es un tratado militar escrito por Nicolás Maquiavelo en 1520 y dedicado a Lorenzo de Filippo Strozi. «El arte de la guerra» es uno de los escasos libros que el florentino Nicolás Maquiavelo (1469-1527) publicó en vida. Esta obra tiene mucho de componente medieval, se sitúa en la ciudad de Florencia y su punto de vista es la ciudad-estado, la defensa de Florencia, del ataque de los bárbaros como los suizos, germanos y de los soldados mercenarios.
En la obra, Maquiavelo hace una crítica a las instituciones militares de su época y desarrolla su idea de política militar. Maquiavelo apoya sus críticas y fundamentos en las instituciones militares de la antigüedad, hace una apología de las antiguas instituciones sobre todo la romana, adoptando en su postura sus métodos, entrenamientos y costumbres militares y ejemplificando a través de hechos correspondientes a ejércitos de la antigüedad.
Afirma que no es imposible traer de vuelta estos aspectos y que son fundamentales para devolver a la vida militar y a la milicia, el orden y prestigio perdido. La obra transcurre en el jardín de la casa de Cosimo Rucellai, donde a través de un diálogo entre Fabrizio Colonna y otros invitados, Maquiavelo desarrolla su política militar.
«Al volver Fabrizio Colonna de Lombardía, donde había ejercido la milicia mucho tiempo, con gran gloria, al servicio del Rey Católico, decidió, al pasar por Florencia, detenerse algunos días en esta ciudad para visitar a su excelencia el Duque y para volver a ver a algunos caballeros con los que antes había tenido amistad. Cosimo lo invitó a sus jardines…».
Fabrizio actúa como voz de la postura de Maquiavelo, siendo casi toda la obra diálogo suyo, mientras que los invitados se encargan de preguntar por un determinado tema militar o por su posición con respecto a alguna cuestión de la misma índole, durante el desarrollo de la obra, va rotando entre los invitados quien ocupa esta posición, no preguntan todos a la vez, sino que lo hacen de manera ordenada, cediendo la palabra para luego no volver a participar. A través de Fabrizio iremos descubriendo el arte de la guerra y la absoluta precisión y control que implica dicho arte para así obtener una victoria, sin importar las vidas que se pierdan.
Las descripciones que hace de los movimientos de los batallones son muy técnicas y detalladas, en ocasiones ilustra esos movimientos con ejemplos históricos que respaldan su descripción, ejemplos, especialmente de la antigüedad greco-romana, todo ello acompañado de datos y anécdotas que amenizan el texto. La parte empírica de la guerra reposa sobre la guerra tal y como la concebían los antiguos, y como la practican sus contemporáneos. La intención del libro es eminentemente práctica, por lo que todo cuanto propone queda integrado en su complicado contexto.
El arte de la guerra consta de siete libros: en el libro primero, trata la cuestión del reclutamiento de la milicia, el libro segundo afronta la cuestión de la infantería y la caballería, estudiando la instrucción de los soldados, el libro tercero explica el sistema de combate, el cuarto, la psicología del soldado durante el combate, el quinto hace lo propio con el enemigo y sus motivaciones, el sexto analiza el modo de acuartelamiento, y el séptimo se centra en las fortificaciones defensivas.
Podemos decir que Maquiavelo se sitúa al margen de la lucha de los imperios. Aunque todo su libro esté lleno de nombres de carácter universal, a través de sus obras o batallas, como, por ejemplo, C. Julio César, C. Pompeyo Magno, Aníbal, P. Cornelio Escipión el Africano, Asdrúbal, Lucio Sila, M. Claudio Marcelo, P. Elio Adriano, Septimio Severo, L. Emilio Paulo, Marco Antonio, L. Licinio Lúculo, Ciro, Artajerjes de Persia, Mitrídates IV del Ponto, Epaminondas, Yugurta, Filipo II de Macedonia, etc.
Es un libro extraordinario desde el punto de vista de la operatoria, enseña cómo debe desplazarse el ejército para atacar de una forma u otra, introduce la artillería como arma moderna. A pesar de ello no hay componentes de la edad contemporánea. Sobre la cuestión de los mercenarios, tenía una opinión bastante clara: si quieres perder una guerra, contrata a hombres sobornables, porque ellos no sentirán ningún apego por quien les paga. En resumen, son hombres malvados que ni siquiera saben ser «honorablemente malvados».
Nicolás Maquiavelo fue testigo del desorden en la milicia por culpa de los jefes de los bandos asalariados (mercenarios) y de los soldados aventureros, el florentino quiso demostrar la necesidad de tener ejércitos nacionales y disciplinados. Ya que «la experiencia ha demostrado que los príncipes y las repúblicas que hacen la guerra apoyándose sólo en sus propias fuerzas consiguen grandes éxitos, y que las tropas mercenarias sólo causan pérdidas y daños». En la medida en que el funcionamiento del mercenarismo no ha cambiado demasiado, es posible transponer algunos de los análisis de Maquiavelo a nuestros días.
Hoy es imposible construir un Estado sobre la base del mercenarismo, a diferencia de lo que ocurrió en el siglo XV con el marquesado de Mantua (los Gonzaga), el ducado de Ferrara (los Este), el ducado de Urbino (los Montefeltro) o la toma de Milán por los Sforza. Todos esos pequeños estados peninsulares estaban gobernados por hombres que se habían enriquecido gracias al mercenarismo y habían basado su poder en la profesión de las armas. La hostilidad hacia los mercenarios es consecuencia de un punto importante del pensamiento estratégico de Maquiavelo, que también puede servir para entender la actual guerra de Ucrania: en la medida en que la cuestión del combate tiene una realidad existencial (ya que el Estado puede desaparecer en la guerra), es importante saber por qué se lucha.
La cuestión de la realidad existencial (para el Estado, el gobierno o la comunidad política de combate) es perfectamente maquiavélica, y no deja de inscribirse en un sentido de urgencia que se deriva de lo que está en juego: la supervivencia de su comunidad política. Los ucranianos son conscientes de que no sobrevivirían a una derrota, lo que transforma radicalmente la relación entre lo militar y lo político. Para Maquiavelo, la guerra era a la vez una experiencia política y práctica. No era una aberración de la ley o un paréntesis a superar rápidamente. Era permanente, presente a lo largo de toda su carrera.
En 1526, escribió: «Desde que tengo uso de razón, se ha hecho la guerra o se ha hablado de ella». En parte, la guerra se percibía como sustancialmente diferente y nueva, en comparación con las guerras del siglo anterior. La combinación de esa permanencia y novedad crea una necesidad política y cognitiva. Esto cambiaba constantemente la forma de pensar, no sólo sobre la guerra, sino también sobre el Estado. Por ejemplo, en su historia de Florencia, Guichardin describe la entrada de Carlos VIII en Italia con las siguientes palabras: «Con el rey Carlos entró a Italia una llama, una peste, que no sólo cambió los Estados, sino también la forma de gobernarlos y de hacer la guerra», creando así un vínculo extremadamente estrecho entre las cuestiones de la guerra, el territorio, el régimen y el arte militar.
La toma de Nápoles por Carlos VIII fue muy rápida, al igual que su liberación. Esta toma de conciencia de la rapidez y del nuevo ritmo de los conflictos armados marcó la manera de razonar de Maquiavelo, enriqueció su discernimiento y le permitió adquirir una visión más amplia del conjunto de las guerras. En El arte de la guerra, Maquiavelo situó la capacidad ofensiva en el centro de su pensamiento. En la época de Maquiavelo las circunstancias nos presentan un determinado tipo de armas, tecnologías y estrategias utilizaban sus contemporáneos.
Por tanto, hay que distinguir entre la naturaleza física de lo que se utiliza para hacer la guerra y los análisis que pueden extraerse de ello, para reflexionar en particular sobre la relación en el campo de batalla entre los diferentes componentes del ejército (infantería, caballería pesada, caballería ligera, artillería, tropas con o sin armas de fuego portátiles, etc.). En la práctica, la artillería, equipada con balas de cañón y cañones de metal en lugar de piedra, era mucho más ligera que antes. Por tanto, era mucho más móvil porque podía desplazarse fácilmente, ya que era tirada por caballos en lugar de bueyes.
Por tanto, se utilizó no sólo como artillería de asedio sino también como artillería de campaña, empleada en el campo de batalla (en Rávena en 1512, por ejemplo). Esta fue una de las características de las guerras de la península itálica. Además, el análisis de las opciones tácticas y del equilibrio entre las armas (en particular entre caballería, infantería, artillería y caballería ligera) implica un discurso a la vez político y técnico. Las grandes cargas de caballería pesada ya no son decisivas y la infantería va a desempeñar un papel crucial.
Por eso tuvieron que plantearse importantes preguntas: ¿hay que optar por la gran pica de los suizos o por la espada corta de los romanos? ¿cómo integrar las armas de fuego ligeras que empezaban a existir en los cuerpos de piqueros? ¿qué lugar hay que dar a la caballería ligera? ¿qué uso hay que hacer de los cañones? Esas cuestiones dieron lugar a debates técnicos sobre la forma de combatir, inseparables del ideal del ciudadano. Maquiavelo estaba fascinado por los suizos, a quienes consideraba a la vez campesinos y ciudadanos-soldados.
Por esa razón, se interesó especialmente en la infantería. Esto no significa que no le interesaran los demás componentes del ejército o las innovaciones tecnológicas en artillería, sino más bien que Maquiavelo se interesaba sobre todo por lo que permitía a un ejército salir vencedor. En su opinión, la fuerza de las tropas residía sobre todo en su cohesión cívica y en su capacidad para creer en su líder y en las razones de la batalla. Esa fue una de las principales razones que orientó su reflexión sobre los mercenarios. Sin creer que llegarían a desaparecer, estaba convencido de que el mercenarismo planteaba un problema político de primer orden.
Maquiavelo como funcionario de la República florentina llevó a cabo varias misiones diplomáticas, tanto en la península itálica como en Francia, Suiza y el Tirol. En 1507, recorrió parte de los cantones suizos de camino al Tirol para visitar la corte del emperador Maximiliano, donde pudo observar la organización de los suizos. En 1509, quedó impresionado por la resistencia de los campesinos del territorio veneciano, fieles a la República de San Marcos, frente a los franceses. Todo ello contribuyó a desarrollar sus reflexiones sobre la cuestión de la infantería y el vínculo entre las tropas y la república.
Maquiavelo estableció una analogía entre la virtud militar de los antiguos romanos y la de los suizos de su época. Fue el primero en establecer esta analogía. Para él, lo que queda de la virtud militar de los romanos se encontraba en los suizos. En sus discursos, se refería a menudo a la batalla de Novara, en la que soldados de infantería suizos aplastaron a un ejército francés. Para él, ilustraba la fuerza de un pueblo de soldados de a pie. Frente a la caballería y la artillería francesas que habían tomado posiciones para el asedio de Novara, los suizos hicieron una incursión y se apoderaron de los cañones, volviéndolos contra el resto del ejército francés, que huyó sin pensárselo dos veces.
Este ejemplo constituye la base de su argumentación a favor de la infantería en El príncipe, sobre todo cuando defiende un nuevo tipo de infantería, capaz también de oponerse a la caballería. En su correspondencia de 1513-1515, Maquiavelo proclama que los suizos son los árbitros de la situación político-militar en Italia. Al establecer paralelismos entre el modelo romano y suizo, no quiere compararlos ni contrastarlos, sino articularlos de la misma manera que se combinan las lecciones de la tradición antigua y la experiencia moderna.
La comparación de espacios (Francia, Turquía, España, Venecia) y tiempos (la antigüedad, el presente) está en el centro del método de Maquiavelo, sobre todo porque fue un humanista bastante singular que buscó sus modelos en la Antigüedad, pero también entre sus contemporáneos. El principio rector era que había que encontrar los medios político-militares para responder a la situación italiana tal y como se había transformado con la llegada de los franceses, que habían puesto de cabeza toda la península, empezando por Florencia, su patria.
Desde finales de la década de 1490, insiste sobre el hecho de que el rey de Francia tuviera su propio ejército profesional. Fue un tema recurrente en su correspondencia. Intentó emularlo a partir de 1505, cuando trató de levantar l’ordinanza, un ejército de campesinos de la zona de Florencia. También intentó transmitir dicha observación a las generaciones futuras, dirigiéndose en particular a los jóvenes republicanos florentinos reunidos en los jardines de la familia Rucellai entre 1515 y 1520: les leyó numerosos pasajes de los Discursos y de El arte de la guerra.
Convencido de que la fortuna toma caminos secundarios, intentó hacerles entender que las ideas que desarrollaba podían realizarse en un momento dado, permitiéndoles vencer. De hecho, esto es lo que ya expresaba El príncipe en 1513, en el capítulo XXVI y último del “opúsculo”: si ha de haber un «redentor de Italia», tendrá que ser capaz de idear esta nueva forma de infantería, de ponerla en marcha para que los italianos dejen de quedar mal cada vez que se enfrenten a un ejército extranjero. Esta es la esencia de su libro, que también puede encontrarse en el Discurso sobre la primera década de Tito Vivo y en El arte de la guerra.
Para Maquiavelo, la cuestión central era la relación entre la justicia y las armas. Como escribió al principio del capítulo XII de El príncipe: «Los principales fundamentos que deben tener todos los Estados, tanto los antiguos como los nuevos o los mixtos, son las buenas leyes y las buenas armas». Las armas deben allanar el camino para el advenimiento de un Estado que sea capaz de impartir justicia con eficacia al tiempo que se defiende de sus enemigos. En otras palabras, la guerra a través de la victoria, nos permite llegar a una situación en la que podamos ocuparnos de las «buenas leyes» y en la que pueda florecer la política.
Maquiavelo señala en el libro, en el proemio: «No hay dos cosas que menos se acomoden entre sí y sean más discordantes que la vida civil y la militar». Tampoco duda en afirmar la importancia de la valentía sobre la honradez, «Pompeyo, César y la mayoría de los generales romanos posteriores a la última guerra púnica se hicieron famosos por su valentía, no por su honradez».
Aristóteles sabía que el hombre en general, y el político en particular, no podía aspirar a ser un hombre completamente justo o completamente bueno, tan sólo un hombre prudente. Y es ahí donde se concreta la necesidad política. Maquiavelo en El Principe, al final del libro nos advierte «De cómo hay que huir de los aduladores», aquellos que rodean al príncipe pueden llevarlo a la ruina. El príncipe debe rodearse de hombres sabios. Si son realmente sabios serán independientes, y podrán decir la verdad. Los ministros deben estar al servicio del Estado y no de sí mismos.
El mismo consejo que da para la política lo da en El arte de la guerra, porque la guerra es política: «Lo más importante y útil para un general es saberse rodear de lugartenientes fieles, expertos en la guerra y prudentes». Obviamente que El arte de la guerra, es insuficiente para entender su visión sobre la política. Es cierto que Maquiavelo no escribió sus principales obras hasta después de abandonar la cancillería en 1512, y en cada una de ellas (El príncipe, El discurso sobre la primera década de Tito Livio, El arte de la guerra) los temas de la guerra, el ejército y su organización ocupan un lugar central.
Ninguno de los autores mencionados anteriormente en esta serie La Guerra, tiene una teoría política, excepto el Artha-shastra. Vegecio es uno de los autores militares de la Antigüedad más conocidos y prestigiosos, cuya influencia se hizo sentir fuertemente en su época, durante la Edad Media y hasta el propio Renacimiento. Su Epitoma rei militaris fue tomado como modelo de muchos otros textos y manuales militares. Una de las características más importantes de su libro es el acento y cuidado que pone en el reclutamiento de los soldados, una actividad que desde el origen y desarrollo del ejército romano había sido uno de los factores de su éxito.
Se dice mucho y con buenos argumentos, que el texto y las ideas de Vegecio incidieron notablemente en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo, sobre todo en su obra El arte de la guerra. La influencia es tanta, que puede presumirse y evidenciarse que el florentino tomó íntegramente muchas de sus ideas y planteamientos, sobre todo en la insistencia en contar con un ejército propio, la importancia de la infantería y poner especial cuidado en la preparación y entrenamiento de los soldados.
Sin embargo, también hay notables diferencias, como la menor renuencia de Renato Vegecio para recurrir a soldados mercenarios y auxiliares, por ejemplo. Así, por su significación para la teoría política y militar.
19 de abril de 2025
