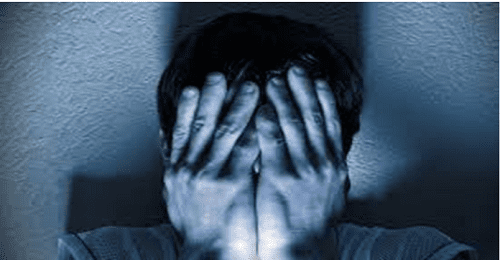
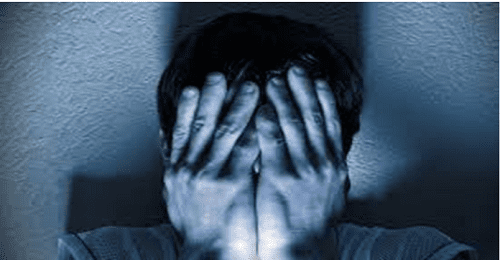
EL MIEDO NUESTRO DE CADA DÍA
Ricardo Veisaga


Es muy común escuchar que el miedo es humano, muy humano, demasiado humano. De esta manera lo que se busca es despejar cualquier connotación que lo acerque a la vergüenza o a la cobardía. También sucede cuando alguien es atrapado por cometer un ilícito o alguna falta moral, entonces, sólo entonces, recurren al clásico: «Y…bueno, soy humano, nadie es perfecto».
Si seguimos la lógica de esta perspectiva, nadie queda exento del miedo. ¿Todos somos humanos, no? Muchos logran sobrellevar el miedo sin que este mude a pánico. El pánico es la expresión mórbida, desmesurada o incontrolada del temor, percibiéndose éste como una descomposición del carácter, a diferencia del miedo, afección más común y genérica, el cual viviría el individuo como un leve azote, una circunstancia natural.
En estos tiempos del COVID-19 la gente vive con miedo, eso es innegable, pero también con pánico, y estas afecciones se trasladan a la sociedad. Por eso antes de entrar en materia, quiero detenerme brevemente en lo que Tomas Hobbes consideraba la circunstancia principal que conforma la causa de la vida social y del Estado:
«La causa final, propósito o designio que hace que los hombres –los cuales aman por naturaleza la libertad y el dominio sobre los demás– se impongan a sí mismos esas restricciones de las que vemos que están rodeados cuando viven en Estados, es el procurar su propia conservación y, consecuentemente, una vida más grata».
En el Leviatán (1651), Hobbes, nos dice que en el estado de naturaleza los hombres arrastraban una existencia «solitaria, pobre, desnuda, brutal y breve», una forma de subsistencia sin sustancia ni futuro: 1) porque semejante perspectiva existencial es incompatible con la naturaleza humana, al no ser plena ni llevadera; 2) porque su perduración conduciría sencilla, lenta y pausadamente a la autodestrucción o extinción de la especie.
Por tanto, la necesidad de la seguridad y la limitación controlada en la conducta propia y la ajena, estarían en la base de la constitución de la organización social, baluarte último de los intereses humanos. Frente a lo que se piensa comúnmente, tal exposición de los hechos no abriga ni prefigura, por necesidad, una concepción autoritaria de la vida social y política.
Para T. Hobbes, en rigor, seguridad y libertad civil no son conceptos excluyentes, del mismo modo que el miedo y la libertad tampoco son incompatibles entre sí. Al atarse a sí mismo, articulando mecanismos de auto-restricción y afrontando el respeto y cumplimiento de las leyes (autocontrol), el hombre transfiere a las leyes el poder de (y para la) protección frente aquello que los otros hombres son capaces de producirle, por ejemplo, amenaza y daño, y, por tanto, miedo.
El ciudadano cumple las leyes más por temor (instinto e inclinación natural) que por firme convicción (propósito moral y político). Para John Stuart Mill, el mayor bien del hombre es, la libertad. Este razonamiento lo expone en su célebre ensayo «Sobre la libertad» (1859), y lo confirma en un texto posterior, en «El Utilitarismo» (1863), libro que, en gran medida, constituye la recapitulación y síntesis de su interpretación de las tesis utilitaristas. El Stuart Mill de «Sobre la libertad», es más liberal que utilitarista, mientras comprobamos lo contrario en «El Utilitarismo».
Ahora bien, para Stuart Mill, la libertad individual, así como la espontaneidad de su manifestación social, deben necesariamente armonizarse con la imprevisibilidad del libre actuar de todos, única forma factible de hacer viable la conjunción del logro del bienestar general (orden y seguridad, justamente, entre otros fines) con el despliegue de los intereses individuales:
«En la conducta de unos seres humanos respecto de otros es necesaria la observancia de reglas generales, a fin de que cada uno sepa lo que debe esperar; pero en lo que concierne propiamente a cada persona, su espontaneidad individual tiene derecho a ejercerse libremente.»
En la segunda obra, sostiene que con la seguridad no ocurre lo mismo que con los demás bienes humanos, que ora los disfrutamos plenamente y ora podemos postergarlos o aminorarlos en función de la exigencia del devenir y el capricho de la fortuna. La seguridad, por el contrario, se contempla como un bien imprescindible ineludible y principal, pues sin su salvaguardia los hombres corren serio peligro.
El hombre, añade Stuart Mill, puede pasarse transitoriamente sin riqueza, reducir los placeres o soportar la injusticia, mas ninguno puede pasarse mucho tiempo sin seguridad: «el interés que está involucrado es el de la seguridad, que es experimentado por todo el mundo como el interés más vital».
Otros pensadores, son menos condescendientes con el miedo, por ejemplo, Baruch Spinoza. «Bajo el consejo de la razón, dice el filósofo hispano-judío, que ni la seguridad ni el miedo son buenos por sí mismos, como tampoco lo son la esperanza y la satisfacción (no confundir con el contento moral), porque todos provienen del afecto de la tristeza, y bajo este influjo nada bueno puede derivarse».
Y es que a menudo se tiene hacia lo humano una disposición de sometimiento y de resignación que supone entregar la plaza incluso antes de ser acechada por las vicisitudes de la necesidad o la fortuna. Así, se dice, muy ordinariamente, de una acción que es humana cuando quiere señalarse (o destacarse) falta o carencia del hombre, pero pocas veces para resaltar con ello la fortaleza y la excelencia en el mismo.
En cambio, Aristóteles, afirma que es preciso distinguir entre vivir con miedo y vivir en peligro. La primera categoría diríase que pertenece al terreno de la potencia, mientras que la segunda incumbe al dominio del acto. Dice el estagirita: «el miedo es un cierto pesar o turbación, nacidos de la imagen de que es inminente un mal destructivo o penoso».
El miedo muestra su faz, por tanto, en la imaginación, como un estado de anticipación ante una contingencia perniciosa que puede ocurrirnos en el futuro. Más que esperarlo en abstracto, el miedo se presiente en función de señales que indiquen tanto su gravedad como su cercano advenimiento.
Es por este motivo que no tememos, principalmente, todo aquello tenido por malo, como pueda serlo la injusticia, la torpeza o el error, ni aun la misma muerte, pues aquellos comportamientos, pertenecientes al ámbito de lo probable, serían acaso soportables o excusables, y ésta se perfila en un horizonte lejano, que, al no imponerse como amenaza próxima, no debería intranquilizar y menos impacientar.
A decir verdad, sólo tememos a la muerte cuando nos sentimos en peligro de muerte: «Y esto es el peligro: la proximidad de lo temible» Aristóteles. Cuando el cerco no sólo lo presagiamos, sino que lo tenemos delante, presente, entonces es cuando vivimos amenazados. Ante tal perspectiva es cuando se impone estar alerta y prevenidos.
Tomamos conciencia del peligro cuando advertimos que nuestra existencia no está en manos de la fortuna, sino al albur de lo que los peligros presentes dispongan, o de «la enemistad y la ira de quienes tienen la capacidad de hacer algún daño», dice Aristóteles.
No hablamos ahora de daños abstractos o inciertos, sino concretos y evidentes, esa clase de penalidades que cuando afectan a uno mismo producen angustia y «cuando les suceden o están a punto de sucederles a otros, inspiran compasión», según Aristóteles.
Del riesgo, entonces, se tiene sospecha, pero el peligro acecha. Por su parte, la amenaza, de no frenarse, siembra pánico con vistas a la cosecha. La importancia de distinguir entre vivir con miedo y vivir en peligro o en alerta, resultan relevantes y provechosas para entender la gravedad y la amenaza que conlleva la estrategia, entre otros, del terrorismo.
Que busca generar en la gente miedo y ansiedad, turbación y angustia, estos procuran que el riesgo se sienta como algo próximo y real, que el peligro se pre-sienta. Sólo entonces la amenaza la provocación y la propaganda se tornan algo creíble, una sombra al acecho. He aquí la estrategia del acoso y derribo, del asedio a la sociedad, que pretende hacerla insegura.
Pero no sólo el terrorismo va en ese sentido, sino también las noticias alarmistas y los bulos conspiracionistas. Los hombres, por principio de realidad y por la fuerza de la costumbre, aprendemos a vivir en el riesgo; asumimos, de una manera u otra, la contingencia, el infortunio del accidente, la inminencia del suceso.
No vivimos, pendientes de la malaventura, porque así sería imposible vivir humanamente, los animales sí están en permanente situación de prevención y vigilancia. Por eso los hombres nos distinguimos de otros animales, no por ser racionales como creía Aristóteles, tesis superada por la etología, sino porque somos los únicos capaces de crear instituciones como la Política y por el dominio.
El miedo, que no debe confundirse con la cobardía, cuando es «normal», es decir, cuando no es patológico, es una emoción del todo natural, útil y para nada vergonzoso. El miedo es entendido según una doble acepción: por una parte, como «sentimiento de angustia por un riesgo o daño real o imaginario»; y, por otra, como «recelo o aprensión de que suceda algo contrario a lo que se desea».
La diferencia con el temor, al margen de que éste tiene sus propios significados, como el sentimiento de rechazo de cosas consideradas peligrosas, o el de presunción o sospecha, se encontraría, en que el temor vendría referido al futuro, esto es, «recelo de un daño futuro», en tanto que el miedo, aunque también puede ser de algo futuro, podría, corresponderse bastante bien con la tercera de temor («recelo de un daño futuro»), puede estar motivado también por algo presente, sea «real o imaginario».
En Epíteto, «El miedo nace de lo que se espera, la tristeza de lo presente», Epícteto incurre en una grosera confusión entre el miedo y el temor, pero también en lo discutible de la atribución de la tristeza sólo al presente. El miedo es enteramente autentico cuando se lo siente en situaciones presentes. Podemos concluir, según lo apuntado por Epícteto, que el gladiador colocado frente a la fiera en el circo romano no experimenta miedo, sino tristeza.
Pero no es el filósofo estoico el único que cae en este error. David Hume también entiende el miedo como derivado de la probabilidad de un mal (futuro, por tanto) que causaría tristeza. De nuevo tenemos que preguntar lo mismo: ¿no es miedo lo que a veces se experimenta ante un mal efectivo y no sólo probable?
Por ello debo volver a Spinoza, «El miedo (…) es una tristeza inconstante surgida (…) de la imagen de una cosa dudosa», podemos leer en la Ética, o también: «El miedo es la tristeza inconstante, surgida de la idea de una cosa futura o pasada, de cuyo resultado tenemos alguna duda».
¿Por qué «una cosa dudosa»? si es miedo lo que sentimos ante un peligro real, un miedo que, estrictamente hablando, no tiene que ver ni con el futuro ni con el pasado, sino con el presente, sin importar si «la cosa» sea real o imaginaria, ésa es otra cuestión. El pasado no provoca miedo y el futuro lo que suscita es temor.
Spinoza es un pensador al cual respeto mucho, pero me sorprende que no pueda entender el miedo como algo referido al presente, y sin embargo prefiere usar el vocablo «desesperación». «La tristeza surgida de la imagen de una cosa que hemos temido o esperado», dice Spinoza. Y la «desesperación» no tiene mucho que ver con lo que estamos tratando. No voy a negar que el miedo pueda conducir hasta la desesperación, pero también que se puede estar desesperado sin sentir miedo.
El miedo es, ciertamente, un estado afectivo o de ánimo intenso y caracterizado por la angustia, la ansiedad y la inseguridad ante un peligro o riesgo, sea real o imaginario, sea presente o futuro, aunque sospecho en que la lejanía disminuye la intensidad, y el miedo adopta la forma más moderada del temor.
Es necesario hacer la siguiente observación, el miedo no es un sentimiento, sino una emoción. Los sentimientos son duraderos y de intensidad moderada, en tanto que las emociones son intensas y pasajeras, y, sin duda, el miedo se corresponde mejor con estas dos últimas notas que con las primeras.
El miedo que persiste en el tiempo es más apropiado llamarlo temor, en los propios trastornos de ansiedad, en la llamada «ansiedad generalizada», lo que experimenta el sujeto un estado constante de angustia y de temor, pero no de miedo, en cuanto tal; éste tenemos que buscarlo más bien en los denominados «ataques de pánico», intensísimos, pero pasajeros.
Es innegable también que existe un miedo patológico, cuyos mejores ejemplos son la neurosis de angustia y las fobias, y es aquél en el que la reacción de temor es desproporcionada a la causa que la provoca, e incluso no parece existir ninguna relación con ella. Que es patológico pero no adaptativo, y el individuo presa de un miedo semejante ve alteradas su vida y su conducta cotidianas, así como la relación con los otros y con el propio ambiente.
No hay que olvidar que existe un tipo de miedo que se encontraría a caballo entre lo normal y lo patológico, ya que si bien por su intensidad y la incapacidad manifiesta del sujeto para controlar y ajustar su respuesta (cualquiera que sea) a la situación, podría considerarse patológico, es lo cierto que puede ser experimentado por individuos enteramente normales, quiero decir, no neuróticos.
Este tipo de miedo bloquea la conciencia del individuo, e incluso su responsabilidad, por lo que en numerosos ordenamientos jurídicos se lo considera causa de no imputabilidad. Este miedo insuperable hace que el individuo obre impulsado por un miedo insuperable y por tanto está exento de responsabilidad criminal. Pero el miedo que llamamos «normal» es una emoción básica y primaria, ligada a la propia conservación y al intento de lograr un estado de seguridad.
Este tipo de miedo se encuentra presente en el comportamiento de todas las especies animales, incluso las más simples, desde el punto de vista biológico. Es tal esta emoción fundamental de cara a la supervivencia, que algunos consideran que el miedo es una de las tres emociones primitivas (es decir, que dentro de las emociones básicas o primarias habría tres aún más básicas, si así puede decirse): las otras dos son la cólera y el amor.
La cólera sería una tendencia a la agresión, el miedo lo sería a la defensa, y ambas tendrían como referencia la conservación del individuo, a diferencia del amor (una forma adornada de referirse al impulso sexual), que conduciría a la reproducción, y, por tanto, su referencia sería, no la conservación del individuo, sino la conservación de la especie.
Es más, el miedo es una emoción más primitiva o básica que la cólera, lo que parece bastante claro, si se tiene en cuenta que, en no pocas ocasiones, ésta última es suscitada por el primero, o, por decirlo de otro modo, es secundaria a él, porque presa del miedo, el animal (incluido el animal humano) huye o ataca, según las circunstancias.
Darwin primero, y luego los etólogos han subrayado el carácter adaptativo del miedo. Así, el etólogo Eibl-Eibesfeldt ha insistido en lo ventajoso (en términos de supervivencia) de miedos tales como a la noche y la oscuridad, a la separación (generalmente de la madre) o al extraño. Por ello no se debe menospreciar la importancia de los factores de aprendizaje en la génesis de según qué miedos, y también que se debe poner cuidado en que el estimar innata una determinada aversión, no nos lleve a la legitimación moral de determinadas conductas.
Por ejemplo, el miedo al extraño y en la consecuencia, que para algunos podría parecer enteramente lógica, de considerar que fenómenos tales como el racismo o la xenofobia son reacciones innatas y, por tanto, inevitables, desde el momento en que lo innato parece ser interpretado como sinónimo de fatídico o inevitable.
Pero también, es cierto que el niño manifiesta temor ante la presencia de cualquier rostro extraño; pero de cualquiera y durante un tiempo (de cualquiera que no sea el de su madre), no solamente de un rostro perteneciente a otra raza o a otra etnia, o del rostro del extranjero (un recién nacido no sabe de fronteras políticas). Siente miedo ante cualquier extraño, sea el doctor o la enfermera hasta que se familiariza con él.
Cada cultura posee una modulación cultural del miedo, tiene su propio repertorio de fantasmas y de temores, a veces difícilmente comprensibles para los que no pertenecen a ella. De ahí la importante incidencia de los factores culturales y de aprendizaje en la génesis y manifestación del miedo, que constituiría una prueba más de la confluencia (dialéctica) entre la dimensión biológica y la dimensión cultural del ser humano.
Eibesfeldt ha reparado e insistido en esta cuestión:
«El miedo no sólo induce patrones de comportamiento infantiles, que, por su condición de demandas, suscitan la empatía, sino también una disposición infantil para el aprendizaje. Por tanto, los adultos sometidos al miedo son más fáciles de transformar ideológicamente. Bajo la presión del miedo se da una conversión, una disposición que se utiliza para lavar el cerebro (…) Las dictaduras utilizan esa vinculación por el miedo. Porque el miedo despierta la necesidad de recurrir a una personalidad fuerte».
Como dijo alguien, yo tampoco sé si todos los dictadores son o no personalidades fuertes, pero lo que sí es seguro es que utilizan el miedo, no ya al extraño, sino principalmente a sí mismo, como mecanismo para mantener el dominio. Algo así como la expresión atribuida a Calígula: «Oderint dum metuant», es decir: «Que me odien, con la condición de que me teman».
Desde luego, todas las matizaciones expuestas no implican la negación del carácter innato del miedo, en tanto que reacción emocional primaria y básica al servicio de la supervivencia, y presente, por tanto, en aquellas situaciones en que tal supervivencia, y la seguridad mínima en la que se sustenta, se viesen amenazadas.
Por lo mismo no se debe descalificar el miedo, considerándolo no sólo inútil y negativo, sino incluso pasión vil y vergonzosa. Quienes así piensan (desde Platón a Descartes), lo hacen porque identifican sin más (de forma tan ligera como gratuita) el miedo con la cobardía. Esto lo vemos en el filósofo francés, Descartes:
«El miedo o terror, lo contrario de la audacia, no es sólo una frialdad, sino también una turbación y un pasmo del alma que le quita la fuerza para resistir a los males que presiente próximos (…) me parece que nunca puede ser loable y útil; no se trata de una pasión particular, sino sólo de un exceso de cobardía, de pasmo y de temor siempre vicioso.»
Lo mismo sucede en Baruch Spinoza, que considera que se trata de pasión innoble, ya que, por una parte, jamás es bueno en sí mismo, puesto que (al igual que la esperanza), no puede darse sin tristeza; y, por otra, porque «el miedo nace de la impotencia del ánimo, y no pertenece, por tanto, al uso de la razón».
Ciertamente que el miedo es una emoción negativa, pero sólo en el sentido de desagradable, y si llegara a afectar a una multitud, enormemente peligrosa también. Si a esto se refiere Spinoza al afirmar que «no puede darse sin tristeza», no hay nada que decir. Pero de algo estoy seguro es que se pueda decir que la tristeza sea compañera no ya permanente, sino ni siquiera habitual del miedo, un error que no solo está en Spinoza, en relacionar ambos estados de ánimo.
En cuanto a lo de que «nace de la impotencia del ánimo», supongo que se trata como en Descartes de una identificación del miedo con la cobardía. Lo cual es falso, es un error decir que el miedo no sea de utilidad alguna, y es erróneo también que el miedo sea «un exceso de cobardía», afirmaciones ambas sostenidas por el filósofo Descartes.
Pero el miedo no solo lo sienten los cobardes, también los valientes. Quien nunca ha sentido miedo es un imbécil, debería ir a un psiquiátrico o de vuelta al depósito de donde lo trajeron. No se es valiente por no tener miedo, sino por ser capaz de superarlo. Y, no se es cobarde por tener miedo, sino por ser incapaz de sobreponerse a él.
A veces el miedo puede llegar a paralizarnos, pero otras, puede tener el efecto contrario, generando un comportamiento audaz y hasta temerario: no pocos heroísmos han nacido de grandes temores. Como señala el gran Montaigne: «El máximo poder del miedo se demuestra cuando nos impele a la valentía que había sustraído a nuestro deber y honor.»
No sólo la parálisis o la audacia son los únicos efectos que puede provocar el miedo. Ya Darwin estudio detenidamente el componente expresivo de esta emoción, sino también lo son las manifestaciones neurovegetativas de la misma, como la sudoración, temblores, taquicardia, diarrea, necesidad de orinar, piloerección, etc. Y, por supuesto, angustia y ansiedad. Incluso es cierto que se puede llegar a morir de miedo, no sólo metafóricamente.
Ni se puede dejar de mencionar aquellos fenómenos psicológicos generados por el miedo, muchos manifiestan ser secuestrados o abducidos por extraterrestres como prueba (para ellos) irrefutable de fenómenos paranormales, por los cultivadores de esas numerosas creencias, a las que se suele denominar «ciencias ocultas».
Se trata de fenómenos que tienen de paranormal lo mismo que mi necesidad de ir al retrete. Lo mismo con esas vivencias tales como sentimientos de desrealización o despersonalización, estados crepusculares, visión de túnel, sensación de presencia de una luz blanquecina, y tantos otros, frecuentes en determinados trastornos mentales, pueden ser también generados, en un individuo enteramente normal, por un miedo intenso.
A veces es suficiente incluso con el miedo a que sucedan para que sucedan. O lo que es lo mismo, que tal vez el peor de los miedos es el miedo a tener miedo. La observación hecha por Montaigne vuelve a ser aquí del todo pertinente, cuando afirma que: «La cosa de que tengo más miedo es el miedo, porque supera en poder a todo lo demás».
A veces, y sólo a veces, resulta agradable el miedo, pero sólo con la condición de que nosotros mismos hayamos buscado deliberadamente los estímulos capaces de desencadenarlo (en el cine, en la literatura, etc.) y siempre que tengamos la certeza de que a ningún peligro real nos enfrentamos.
Hablaba de Hobbes, al principio, porque debo regresar al mismo, a la necesidad de la autoridad. En estos tiempos del virus chino, uno de las tantas personas con quien intercambio opiniones, me hacía notar el miedo a lo que podría implicar esta situación con el retorno de un Estado Omnipotente, amo y señor de las libertades individuales y la guerra entre los hombres.
En primer lugar, la guerra se dibuja a escala de Estados, no de individuos. La guerra entre Estados es la Guerra del género tres, según la clasificación de Gustavo Bueno, que las clasifica en cinco géneros. Antes de la existencia del Estado no había guerras, había cacerías. La Guerra es política, es propia de la polis y no de sociedades pre-políticas. La guerra del género uno corresponde a las sociedades pre-estatales a enfrentamientos entre tribus.
Lo segundo tiene que ver con la distopía, lo opuesto o la antítesis de la utopía. Este término compuesto por las raíces griegas de malo y lugar. La distopía explora nuestra realidad actual con la intención de anticipar cómo ciertos métodos de conducción de la sociedad podrían derivar en sistemas injustos y crueles.
Por ejemplo, un Estado donde se ejerza un riguroso control estatal para garantizar una sociedad organizada, feliz y conforme, podría derivar en un régimen totalitario, que reprime al individuo y cercena sus libertades en función de un supuesto bienestar general.
El cine y la literatura distópica es una muestra de su popularidad, pero no es más que respuestas psicológicas ante la falta de comprensión de la política o de la historia. Algunos de los libros clásicos sobre distopías son «1984», de George Orwell; «Un mundo feliz», de Aldous Huxley, y «Fahrenheit 451», de Ray Bradbury.
Mientras la utopía imagina un mundo donde las doctrinas se acoplen de manera armoniosa en el funcionamiento de las sociedades, la distopía, por su parte, toma la base del planteamiento utópico y lo lleva a sus consecuencias más extremas. En la que las utopías se convierten en realidades indeseables, donde las doctrinas erigen sistemas totalitarios, injustos, espantosos e insoportables.
No es la distopía (ni el COVID-19) esa señora que nos va a revelar lo que es la muerte, algo de lo que estamos informados día a día, o que el fin del hombre es la muerte. Los seres humanos no necesitaron el advenimiento del nazi Heidegger para enterarnos de que el hombre es un «ser para la muerte», verdad de Perogrullo.
Por siglos los hombres supieron, de manera empírica, que el hombre es un ser para la muerte. ¿hacía falta la presencia sublime de un alemán que escribiera 500 páginas, para que nos hable de nuestra mortalidad? El hombre se muere por la misma razón por la que se enfría una taza de té. Segundo principio de la termodinámica.
Uno de los grandes logros del COVID-19, es la conciencia de la presencia del Estado, algo que la gran mayoría de las personas lo ignoraban o no les interesaba saber y menos aceptar. En un estado excepcional es necesaria la presencia del Estado, y esto significa que no hay autonomía posible frente al Estado. El Estado te ordena como debes comportarte, si puedes salir o no. No es la FIFA, ni la NBA, ni el partido tal o cual, ni la Iglesia cualquiera sea su denominación.
Esto no significa que las disposiciones sean eternas o indefinidas, ni que el Estado aplique medidas socialistas, como creen los izquierdistas irredentos. Cada gobierno actuará de acuerdo a su prudencia y, también serán juzgados sí estuvieron o no, a la altura de las circunstancias. La gente no sabe que la institución de la dictadura surgió en Roma, en tiempos de anarquía social y política, era legal, legitima y tenía un breve periodo de duración, otra cosa son las dictaduras modernas.
Mientras la globalización económica creía que ya habían borrado las fronteras, el Estado nación sale fortificado como único instrumento capaz de dar respuesta en estos tiempos, ni Unión Europea, ni Organización Mundial de la Salud. Quienes se oponen a los Estados se oponen a la política, pues, sin Estado no hay política. Sin Estado lo que hay es anarquía, y lo que se impone es la fuerza etológica de las bestias.
Para los anarquistas tradicionales, aquellos que proclamaban ni Dios ni Estado, o sus primos los anarco-capitalistas, los millonarios actuales, los de Silicon Valley o de cualquier lugar del mundo, que quieren un mundo sin Estados. Que es el viejo sueño de Marx, en esto coincidía con los anarquistas, diferían en los medios. Después de la instauración de la dictadura del proletariado vendría el socialismo y se eliminaría el Estado.
Pero el Estado está más vivo que nunca, voy a repetir una vez más, Donald Trump, es la reivindicación del Estado en estos años y el repliegue de la globalización. En estos tiempos de miedo, desesperación, de pánico, de angustia, hay que seguir al Estado. Y al que no le guste que se salga del Estado (cualquiera sea el Estado), que se vaya a vivir en aguas internacionales.
8 de abril de 2020.
