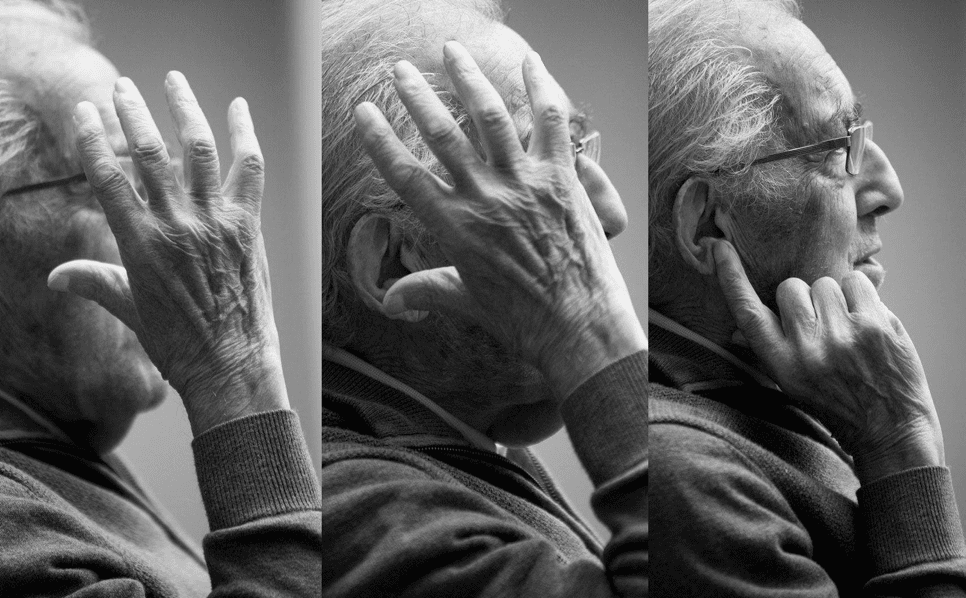
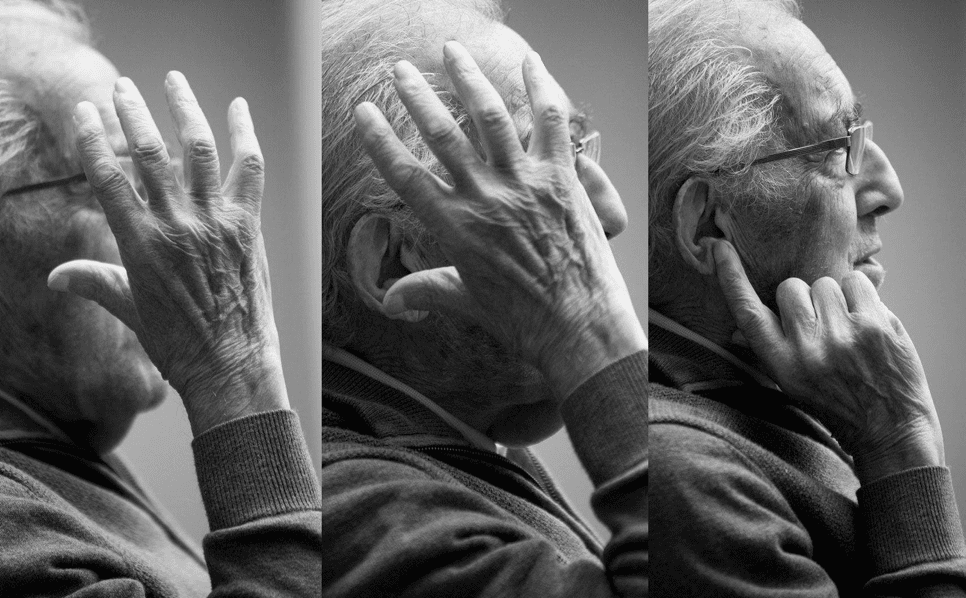
Esta sección está dedicada al sistema del «Materialismo Filosófico», un sistema que, como repetía el profesor Gustavo Bueno Martínez, los sistemas no son perfectos, sino infectados, es decir, se crean continuamente. Por tanto, está siendo revisada, matizada, ampliada y en ocasiones incluso corregida. Esta constante creación de un sistema filosófico tiene que ver con la constante evolución filosófica, científica, tecnológica, política, cultural, etc., de nuestro presente en marcha.
Materialismo filosófico
Doctrina sistemática sobre la estructura de la realidad, caracterizada por su oposición al materialismo monista (propio del Diamat) y al idealismo o espiritualismo monistas de cuño teológico. El materialismo filosófico es un pluralismo de signo racionalista, que postula, sin embargo, la unicidad del mundo en cuanto desarrollo de una materia ontológico general que no se reduce al mundo empírico. El materialismo filosófico niega, contra el monismo continuista, y de acuerdo con el principio de la symploké, que “todo tenga influencia en todo”, y niega, contra el atomismo pluralista, “que nada tenga influencia en nada”.
El materialismo filosófico acaso solo tiene en común con el materialismo tradicional la negación del espiritualismo, es decir, la negación de la existencia de sustancias espirituales. Es cierto que cuando estas sustancias espirituales se definen como no materiales, poco avanzamos en la definición del materialismo, puesto que no hacemos otra cosa sino postular la realidad de unas sustancias no materiales, pero sin definirlas previamente. Y si en lugar de definir las sustancias espirituales como sustancias inmateriales se definen como incorpóreas, estaremos presuponiendo que el materialismo es un corporeísmo, tesis que rechaza de plano el materialismo filosófico, en tanto admite la realidad de seres materiales pero incorpóreos (la distancia entre dos cuerpos es sin duda una relación real, tan real como los cuerpos entre los que se establece, pero no es corpórea, ni tampoco “mental”).
Por ello, el materialismo filosófico ve necesario, para romper el círculo vicioso (sustancia espiritual es la sustancia no material, y sustancia material es la no espiritual), acudir a una tercera Idea, a saber, la Idea de la Vida, definiendo la sustancia espiritual como sustancia viviente incorpórea. El materialismo, en general, podría definirse como la negación de la existencia y posibilidad de sustancias vivientes incorpóreas.
Esta definición de materialismo permite incluir al atomismo de Demócrito; pero el atomismo de Demócrito es un corporeísmo, por cuanto identifica a lo incorpóreo como el no-Ser, con el vacío; por ello el materialismo filosófico no tiene que ver con el materialismo de Demócrito, renovado en los siglos XVII y XVIII en una concepción que bloqueó el desarrollo de la ciencia moderna y especialmente la Química, la cual solamente pudo seguir adelante “rompiendo” el átomo. Pero, aparte de Demócrito, el materialismo tradicional se desarrolló como monismo materialista corporeísta, y éste es el hecho más extendido en los siglos XIX y XX (Büchner, Moleschott, Ostwald, Haeckel, Marx, Engels, Monod, etc.). El materialismo filosófico, por tanto, tiene muy poco que ver con este materialismo tradicional. El materialismo filosófico comienza negando el monismo y el corporeísmo.
Niega el monismo, por cuanto defiende el pluralismo ontológico, pluralismo que no se reduce al reconocimiento de las diferencias entre los seres, sino a la afirmación de que entre estos hay discontinuidades irreductibles (acogiéndose al principio de discontinuidad implicado en la symploké platónica, según la cual “no todo está relacionado con todo”); y en esto se diferencia del monismo materialista tradicional que, como el monismo teológico monoteísta, defiende que “todo está relacionado con todo”.
Niega el corporeísmo porque la materia del mundo se estratifica en tres géneros de materialidad (no en tres mundos) denominados materia primogenérica (corpórea, como los sólidos, o incorpórea, como las ondas electromagnéticas), materia segundogenérica (como las operaciones de los sujetos, los proyectos y planes sociales o políticos de los hombres, los recuerdos, los deseos o las voluntades, o un dolor de apendicitis) y materia terciogenérica (como las relaciones expresadas en los teoremas geométricos, como el de Pitágoras o el de Menelao). La materia del mundo está dispuesta en morfologías características (que llamamos estromas) cuyo análisis constituye el objetivo principal de la Ontología especial. El Mundus adspectabilis es el campo de la Ontología especial, y no se entiende como una totalidad continua y uniforme, sino como una symploké, como una totalidad de contenidos discretos (que no son sustancias, ni causas, ni objetos, sino estromas susceptibles de ser clasificados en tres géneros de materialidad: M1, M2, M3). Para el materialismo filosófico, la filosofía no es una disciplina particular, al lado de otras, que se defina por un campo o dominio definido del Universo (como pudiera serlo “el conocimiento”, “el espíritu”, “el alma”, “Dios”, “la ciencia”, “el hombre”, “la educación”, “la Cultura”, etc.). Para el materialismo filosófico el campo de la filosofía es el Universo mismo, el Mundus adspectabilis (Mi, en general); esta es la razón por la cual consideramos inicialmente a la filosofía como filosofía mundana. En torno a alguna de estas morfologías o estromas, las tecnologías y las ciencias categoriales forman Conceptos (pero estos conceptos no agotan la integridad de los dominios, estromas o morfologías y, en consecuencia, no cabe suponer que tales morfologías sean esencias megáricas) cuya confrontación da lugar a las Ideas que desbordan los dominios particulares y se extienden a varios o a todos los dominios morfológicos de nuestro Mundo.
Las líneas más importantes del materialismo filosófico, determinadas en función del espacio antropológico (en tanto este espacio abarca al “mundo íntegramente conceptualizado” de nuestro presente), pueden trazarse siguiendo los tres ejes que organizan ese espacio, a saber, el eje radial, el eje circular y el eje angular.
Desde el eje radial el materialismo filosófico se nos presenta como un materialismo cosmológico, en tanto que él constituye la crítica (principalmente) a la visión del mundo en cuanto efecto contingente de un Dios creador que poseyera a su vez la providencia y el gobierno del mundo (el materialismo cósmico incluye también una concepción materialista de las ciencias categoriales, es decir, un materialismo gnoseológico.
Desde el eje circular, se aproxima, hasta confundirse con él, con el materialismo histórico, al menos en la medida en que este materialismo constituye la crítica de todo idealismo histórico y de su intento de explicar la historia humana en función de una “conciencia autónoma” desde la cual estuviese planeándose el curso global de la humanidad.
Desde el eje angular, toma la forma de un materialismo religioso que se enfrenta críticamente con el espiritualismo (que concibe a los dioses, a los espíritus, a las almas y a los númenes, en general, como incorpóreos), propugnando la naturaleza corpórea y real (no alucinatoria o mental) de los sujetos numinosos que han rodeado a los hombres durante milenios (el materialismo religioso identifica esos sujetos numinosos corpóreos con los animales y se guía por el siguiente principio: “el hombre no hizo a los dioses a imagen y semejanza de los hombres, sino a imagen y semejanza de los animales”). El materialismo histórico “ampliado” (tridimensional) que defendemos tiene, con todo, más afinidad con el materialismo histórico “restringido” que, con el determinismo cultural, debido a la mayor afinidad que el orden de relaciones angulares guarda con el orden de relaciones circulares, que con el orden de relaciones radiales. A fin de cuentas, las relaciones circulares podrían interpretarse como una especificación (para los casos de simetría) de las relaciones angulares (las relaciones entre los hombres podrían verse como una especificación de las relaciones entre los hombres y los animales).
El materialismo filosófico incluye también la crítica a la identificación del espacio antropológico con la omnitudo rerum, y esta crítica abre el camino de regressus hacia la materia ontológico general. En efecto, el materialismo filosófico utiliza también el concepto de Materia ontológico general como multiplicidad pura que se presenta en función del mundo de los fenómenos, constituidos lisológicamente por los tres géneros de materialidad (primogenérica, segundo genérica y terciogenérica), pero morfológicamente organizado según diferentes plataformas (materia inorgánica, materia orgánica, materia viviente, materia social, materia etológica, antropológica, institucional) y categorías establecidas en función de las ciencias positivas. El materialismo filosófico comporta una visión global del Mundo cuyas partes se exponen sistemáticamente.
Materialismo filosófico
De Enciclopedia Symploké, la enciclopedia libre.
Sistema filosófico que está desarrollándose desde hace más de treinta años, y que acaso sólo tiene de común con el materialismo tradicional la negación del espiritualismo, es decir, la negación de la existencia de sustancias espirituales.
Es cierto que cuando estas sustancias espirituales se definen como no materiales, poco avanzamos en la definición del materialismo, puesto que no hacemos otra cosa sino postular la realidad de unas sustancias no materiales, pero sin definirlas previamente. Y si en lugar de definir las sustancias espirituales como sustancias inmateriales se definen como incorpóreas, estaremos presuponiendo que el materialismo es un «corporeísmo», tesis que rechaza de plano el materialismo filosófico, en tanto admite la realidad de seres materiales pero incorpóreos (la distancia entre dos cuerpos es sin duda una relación real, tan real como los cuerpos entre los que se establece, pero no es corpórea, ni tampoco «mental»).
Por ello el materialismo filosófico ve necesario, para romper el círculo vicioso (sustancia espiritual es la sustancia no material, y sustancia material es la no espiritual), acudir a una tercera idea, a saber, a la idea de la Vida, definiendo la sustancia espiritual como sustancia viviente incorpórea. El materialismo, en general, podría entonces definirse como la negación de la existencia y posibilidad de sustancias vivientes incorpóreas. Esta definición de materialismo permite incluir al atomismo de Demócrito; pero el atomismo de Demócrito es un corporeísmo, por cuanto identifica a lo incorpóreo con el no-ser, con el vacío; por ello el materialismo filosófico no tiene que ver con el atomismo de Demócrito, renovado en el siglo XVII y XVIII en una concepción que bloqueó el desarrollo de la ciencia moderna y especialmente de la Química, la cual solamente pudo seguir adelante «rompiendo» el átomo. Pero, aparte de Demócrito, el materialismo tradicional se desarrolló como monismo materialista «corporeísta», y este es el modelo más extendido en los siglos XIX y XX (Büchner, Moleschott, Ostwald, Haeckel, Marx, Engels, Monod, &c.). El materialismo filosófico tiene muy poco que ver con este materialismo tradicional.
Niega el monismo, por cuanto defiende el pluralismo ontológico, pluralismo que no se reduce al reconocimiento de las diferencias entre los seres, sino a la afirmación de que entre éstos hay discontinuidades irreducibles (acogiéndose al principio de discontinuidad implicado en la «symploké» platónica, según la cual «no todo está relacionado con todo»); y en esto se diferencia del monismo materialista tradicional que, como el monismo teológico monoteísta, defiende que «todo está relacionado con todo».
Niega el «corporeísmo» porque, además de las realidades corpóreas (que se incluyen en un primer género de materialidad) reconoce la realidad de un segundo género de materialidad incorpóreo pero temporal (por ejemplo, un dolor de apendicitis) y de un tercer género de materialidad «inespacial» e intemporal (como pueda serlo un teorema matemático).
El materialismo filosófico utiliza también el concepto de Materia ontológico general como multiplicidad pura que se presenta en función del mundo de los fenómenos, constituido «lisológicamente» por los tres géneros de materialidad (la materialidad «primogenérica», la materialidad «segundogenérica» y la materialidad «terciogenérica»), pero morfológicamente organizado según diferentes plataformas (materia inorgánica, materia orgánica, materia viviente, materia social, materia etológica, antropológica o institucional) y categorías establecidas en función de las ciencias positivas.
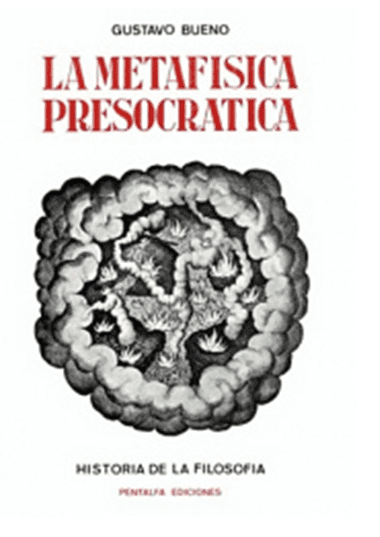
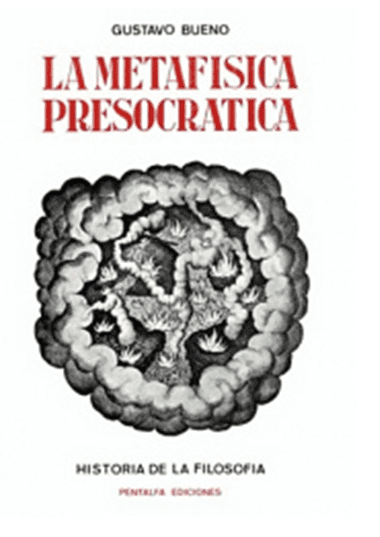
Gustavo Bueno, un filósofo «desconocido» en el centenario de su nacimiento


José Manuel Rodríguez Pardo
Profesor de Filosofía de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Universidad.
Director de la Revista Metábasis
El próximo 1 de Septiembre de 2024 se cumplirán los cien años del nacimiento del filósofo español Gustavo Bueno. Previamente, el 7 de Agosto, se habrán cumplido ocho años desde su fallecimiento. Sin embargo, para la inmensa mayoría, incluso si hablamos de personas que conozcan el mundo de la Filosofía, el nombre de Gustavo Bueno no les sonará a nada. A lo sumo, en algunos países hispanoamericanos, a un actor peruano que luce el mismo nombre.
El sistema filosófico que fundó, el materialismo filosófico, fundado por el filósofo español Gustavo Bueno (1924-2016), lleva desarrollándose desde hace más de cuatro décadas en multitud de países del mundo y a través de muchos seguidores. Pese a la considerable difusión del sistema a través de diversos canales, Gustavo Bueno no ha podido salir del olvido en el que se encuentra sumido desde su fallecimiento. Asimismo, numerosos problemas siguen abiertos en el materialismo filosófico, tras el fallecimiento del que fuera su acuñador y autor principal.
Una suerte de «maldición» parece haber contagiado todo lo que tenga que ver con Gustavo Bueno y su obra, pese que en vida fue capaz de formar, a través de una desbordante actividad docente y editorial desde finales de la década de 1940 hasta prácticamente el final de su vida, en 2016, a su heterogéneo público en la verdadera filosofía, frente a la confusión de la filosofía ambiental y de las opiniones acríticas y partidistas propias de la corrección política imperante.
Y es que el prestigio de Gustavo Bueno en España se mantuvo por encima de épocas y etiquetas ideológicas, algo cifrado en las interminables muestras de condolencia, obituarios y toda suerte de homenajes que tuvieron lugar desde los primeros días tras el fallecimiento de Bueno; por el contrario, el obituario de uno de sus más caracterizados polemistas en vida, el embajador Gonzalo Puente Ojea, no menos famoso que el propio Bueno en la década de 1990, nacido en el mismo año que él y fallecido unos meses después, el 10 de Enero de 2017, pasó prácticamente desapercibido para los medios de comunicación y el ambiente académico en general.
Con el fallecimiento del individuo Gustavo Bueno se cerró una trayectoria vital única, y también el ciclo que ha supuesto su obra en el contexto de la Filosofía Contemporánea en general y en la Filosofía Española en particular (sin menospreciar los efectos, aun débiles, de su presencia en Hispanoamérica). Una trayectoria que incluye publicaciones numerosas (alrededor de cuarenta obras impresas y centenares de artículos), la mayoría de difícil acceso (las obras completas que desde la Fundación que gestiona su legado habían sido prometidas para 2024 son aún un proyecto en sus inicios) y que pretendemos presentar ante el gran público para su conocimiento.
- FILOSOFÍA MUNDANA Y FILOSOFÍA ACADÉMICA.
El nombre de Gustavo Bueno, tras una larga etapa vinculado a la Universidad española que finalizó abruptamente en 1998, siguió prácticamente otras dos décadas más ligado a un sistema filosófico cada vez más prolijo y complejo, con multitud de análisis en todo tipo de materias, que suscitó y aún sigue suscitando tras su fallecimiento el interés de un público muy heterogéneo.
No obstante, su concepción de la propia actividad filosófica desbordó desde sus inicios la mera concepción gremial de una filosofía de profesores para profesores. Y, sobre todo, pretendió ser una alternativa frente al marxismo soviético ya en declive y la idea de que la Filosofía ya sólo podría ser una mera asignatura burocrática donde se explicasen las distintas corrientes habidas en la Historia de la Filosofía, como muestras de un saber caduco y añejo, frente a las corrientes que proclamaban el fin de la Filosofía y la apertura a nuevas formas de la misma, ya fueran el análisis hermenéutico o la mera Historia de la Filosofía. ¿Cómo superar la idea postmoderna de que los grandes relatos, en referencia clara a los grandes sistemas filosóficos, ya habían muerto, y había que rendirse al predominio de la racionalidad científica y tecnológica? Precisamente, Gustavo Bueno planteó su sistema, el materialismo filosófico, como una manera de superar estas tendencias decadentes y poner en valor la Filosofía de tradición académica, que Bueno siempre remontaba a Platón, como fundador de la primera institución. Un sistema filosófico enfrentado a tres tipos de fundamentalismos: fundamentalismos políticos (como el fundamentalismo democrático, que proclama a la democracia como la única forma de gobierno realmente válida), fundamentalismos religiosos (como el que pregona el islamismo a través de su yihad) y fundamentalismos científicos (que proclaman que la Ciencia es el único conocimiento realmente válido; todo conocimiento no científico sería un conocimiento inexacto, aparente).
Es importante destacar de inicio, frente a quienes identifican la Filosofía con la caracterización psicológica de «pensamiento» (ejemplificada en el cartesiano cogito ergo sum), que Bueno siempre señaló que toda sociedad atesora alguna forma de «pensamiento», de «reflexión objetiva» sobre los saberes o técnicas que en ella existen. Este pensamiento público se aproxima al término «filosofía» en un sentido mundano, a la filosofía genitiva, y habitualmente a la definición de filosofía en sentido amplio o lato, tal como la entienden muchos antropólogos, equivalente a la weltanschauung de un pueblo o de una cultura, pues también esta filosofía mundana es una forma de pensar o confrontar los saberes prácticos.
Para Bueno, ya desde el año 1968, en el que polemizó con el filósofo marxista Manuel Sacristán sobre El papel de la filosofía en el conjunto del saber (1970) (o, más concretamente, dentro de los estudios universitarios de la época en España, dado que Sacristán tituló su obra Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores, en el año 1968), hay una distinción entre la filosofía mundana y la filosofía académica, es decir, de la filosofía medioambiental con sus tópicos, y la tradición académica iniciada por Platón en el siglo IV a. c., una filosofía de tradición helénica que, al contrario de otras formas de pensamiento, toma como referencia los saberes científicos y políticos de cada presente histórico.
Dentro del contexto de esta filosofía académica que suponemos iniciada en la Academia de Platón, Bueno inició su programa filosófico. Hablamos de los años en que España se aproximaba a la Transición democrática, en la que detectó una serie de tendencias por las que discurría o degeneraba la tradición filosófica. Así, la filosofía académica (no necesariamente universitaria), tendía a convertirse en una filosofía exenta de los problemas del presente; idea cristalizada en las actuales materias de Historia de la Filosofía que se imparten en los centros de Enseñanza Media y Bachillerato, e incluso en las Facultades de Filosofía de las Universidades de nuestro presente, convertida la materia en una suerte de «filosofía de profesores para profesores».
Frente a esta concepción, ya puramente burocrática, aparecería la idea de una filosofía «inmersa en los problemas de nuestro presente», donde el tratamiento de temas populares iría dejando aparcada a la tradición filosófica por unas reflexiones más espontáneas y asistemáticas. Tal y como afirma Bueno en su obra ¿Qué es la filosofía? (1995): «Podríamos entender, ante todo, la inmersión o implantación de la filosofía en el presente en un sentido radical, a saber, en un sentido que llegue a negar a la filosofía cualquier tipo de sustantividad, exenta o actual, declarándola como un saber adjetivo. Por tanto, no sólo como un saber de segundo grado, sino, a la vez, como un saber adjetivo, enteramente inmerso en los saberes mundanos del presente y determinado por ellos».
Sin embargo, Bueno, frente a quienes como Manuel Sacristán consideraban ya entonces la filosofía como una disciplina sustantiva, exenta de los problemas que atañen al presente histórico que nos corresponde, una suerte de doctrina cuya estructura pretenda fundarse en principios axiomáticos e intemporales, exentos de las fluctuaciones del presente y aun del pretérito, señaló que la filosofía es una institución histórica, no espontánea, surgida en el siglo V antes de Cristo, en Atenas, de la mano de Sócrates, Platón y Aristóteles como figuras básicas. El objetivo de esa institución es analizar saberes tenidos por ciertos y cultivados ya en la tradición anterior, tanto egipcia como griega. Se trata de saberes religiosos, geométricos, &c.
Por lo tanto, la Filosofía es una institución que parte no de la ignorancia absoluta, sino de las problemáticas que plantean otros saberes, principalmente las ciencias, y que no pueden ser resueltas por las propias categorías científicas, puesto que las desbordan en el sentido de las Ideas que se constituyen históricamente en torno a los problemas citados. Así citada la formulación, la Filosofía nunca podrá ser la «madre de las ciencias» de la que saldrían, por «corte epistemológico» que diría Althusser, las ciencias actuales, y a la que cabría considerar ya jubilada y simplemente agradecerle los servicios prestados. Esta idea, que era la que defendía Sacristán, fue criticada por Bueno, al señalar éste que la Filosofía académica presupone un estado de las ciencias y las técnicas que sea maduro para constituirse como una disciplina definida. Digamos que las Ideas de las que se ocupa la Filosofía brotan precisamente de la confrontación de los más diversos conceptos técnicos, políticos o científicos a partir de un cierto nivel de desarrollo.
Asimismo, la filosofía desde el materialismo filosófico podría definirse como una disciplina constituida para tratar las Ideas y las conexiones sistemáticas entre ellas. Ideas que brotan de las conceptualizaciones de los procesos del mundo, de un mundo que, en la actualidad, y precisamente por la acción del desarrollo tecnológico y científico, se nos ofrece como una realidad conceptualizada en prácticamente todas sus partes, sin regiones vírgenes mantenidas al margen de cualquier género de conceptualización, ya sea ésta mecánica, zoológica, bioquímica, física, etc. Las Ideas a las que hace referencia Bueno no son subjetivas, ni son eternas, son Ideas objetivas. Por ejemplo, la Idea de Dios no tiene más de 3000 años de antigüedad, y la Idea de Cultura objetiva ronda los dos siglos de antigüedad.
En consecuencia, el materialismo filosófico se enfrenta a la falsa dicotomía entre una filosofía «analítica» dedicada exclusivamente a la ciencia (o lo que Mario Bunge denomina como «filosofía científica», en el fondo una suerte de fundamentalismo científico, como ya citamos más arriba) y una filosofía «continental» dedicada a la interpretación de los textos de autores del pretérito; dicotomía que cabe reinterpretar como la existente entre una filosofía «centrada» en torno a los problemas de la ciencia y una filosofía de carácter cada vez más exento respecto a los problemas del presente, dedicada al análisis de los textos de la tradición filosófica. Frente a todo ello, como decimos, Bueno defiende que el saber filosófico no puede partir de la nada, sino de distintos saberes previos que han conceptualizado nuestro mundo, que no pueden ser sustituidos por la filosofía. Podría decirse que la filosofía estudia precisamente aquellas esferas de la realidad que no pueden ser conceptualizadas. Por ejemplo, el agua a la que hace referencia Tales de Mileto ya no puede ser la misma que la que está conceptualizada por la ciencia física y química, y solamente mediante éstas y otras conceptualizaciones podemos regresar a las Ideas que sobre el agua hayan ido surgiendo.
- ENSAYOS MATERIALISTAS. POR UNA FILOSOFÍA ACADÉMICA MATERIALISTA.
Dos años después de la publicación de El papel de la filosofía en el conjunto del saber, vio la luz Ensayos materialistas (1972), obra de Ontología tras la cual las comparaciones generales entre Bueno y otros autores en su intento sistemático tendían hacia una vulgar simplificación: Bueno era una versión «española» y «muy siglo XX» (por hablar en términos orteguianos) de Hegel. Una de las comparaciones más repetidas, en consonancia con la anterior, fue el considerarle «marxista» por sus referencias constantes a la Unión Soviética ya desde sus primeros años de actividad en Oviedo; en consecuencia, se le atribuía a Gustavo Bueno la pretensión de reconstruir la filosofía marxista, especialmente el materialismo dialéctico o Diamat, sobre las bases filosófico-escolásticas de una filosofía estricta, algo de lo que se habría distanciado en una suerte de «segunda navegación», de «ensayismo político», una vez que dejó de impartir docencia reglada universitaria en 1998, por su presunto distanciamiento respecto a la izquierda política comunista con la que consideran que mantuvo puntos en común inicialmente, en sus planteamientos filosóficos materialistas.
Precisamente, muchos de los críticos de Ensayos materialistas consideraban que Bueno se había convertido en un «prekantiano» por la presunta «estructura centáurica» de su sistema, donde se recuperaban las Ideas de la Metafísica tradicional, las de Alma, Mundo y Dios formuladas por Cristian Wolff (1679-1754) bajo la forma de Primer Género de Materialidad, que se refiere a la materialidad corpórea, el Segundo Género de Materialidad, tanto aquello referido a la «conciencia» como a las formas sociales, y el Tercer Género de Materialidad, referida a las realidades de carácter abstracto, como las formas geométricas, los teoremas científicos, &c.
La reunión de estos tres Géneros de Materialidad es lo que Bueno denomina como mundo de los fenómenos, o mundus adspectabilis, que viene definido preferentemente por la conceptualización realizada por las ciencias (podría decirse que la Ontología viene definida por las ciencias existentes en una época histórica dada). Asimismo, aparecen en esta obra también otras dos Ideas que tuvieron en su día una gran censura, por atribuírseles una raigambre metafísica, más concretamente hegeliana o incluso prekantiana: la Idea Materia Ontológico General (M), que según Bueno es una totalidad crítica, una suerte de límite de la propia actividad filosófica que nos impide ir más allá (no podemos conocer el origen del Universo, por ejemplo), y el Ego Trascendental (E), que Gustavo Bueno definió como el ejercicio de la conciencia filosófica en cada momento histórico.
Desde la perspectiva del materialismo filosófico que ya se estaba desarrollando en Ensayos materialistas, la Metafísica no se hacía corresponder con el Ser, sino con el monismo, la negación del principio de symploké (entretejimiento) enunciado por Platón en su diálogo Sofista, la idea de que ni nada está conectado con nada (el nihilismo), ni todo está conectado con todo (el monismo). Así, la Idea de una Materia Ontológico General es considerada por Bueno una pluralidad indeterminada, infinita, en la que no todo está vinculado con todo. Todo ello implica la negación de un orden o armonía universal. Frente a esta idea de la symploké, Bueno situaba al monismo como ejemplo de la Metafísica. Concretamente, afirma Bueno en 1970, la Metafísica no es el discurso sobre Dios o el Ser, sino «la sustancialización, la desconexión (abstracción formal) de lo que está conectado, la reificación, la hipóstasis o inmovilización de lo que fluye, el bloqueo de los conceptos funcionales, sustituidos por lo que Cassirer llama “conceptos sustanciales” […] si los entes positivamente inmateriales (Dios, ángeles, espíritus, intelecto agente) son entes metafísicos, lo serán no ya por su significado, sino debido que resultan de la operación sustancializadora […] La “idea de Dios” no será metafísica porque designe a un ente transfísico, inverificable, incognoscible, &c., sino porque es la resultante de sustancializar ciertas cualidades o ciertas relaciones, tales como “pensamiento”, “conciencia”, “infinitud”. Otro tanto se diga de las ideas de “espíritu”, “entendimiento agente”. Según esto, llamar “metafísicos” a estos entes “positivamente inmateriales” no es tanto afirmarlos o negarlos, cuanto instaurar un método de análisis genético de sus ideas respectivas».
En virtud de esta disposición ontológica, Bueno ensayó en el prólogo de La Metafísica Presocrática (1974), que inauguró la editorial que él fundó, Pentalfa Ediciones, un proyecto de Historia de la Filosofía según el ordenamiento que se les atribuye a las citadas ideas ontológicas en diferentes momentos históricos. Así, en la Edad Antigua la Filosofía es un saber que aparece como crítica a las concepciones mitológicas, siendo moduladas a la escala de principios abstractos que segregan a los sujetos operatorios (el logos de Heráclito, el agua de Tales, etc.), de tal modo que se produce la subordinación de la conciencia filosófica a tales realidades. El Ego Trascendental, el ejercicio de esa conciencia filosófica, es de inicio un Ego mitológico que resulta segregado, de tal modo que la realidad dada a la escala del ser humano queda sometida a principios impersonales (el Agua, el Fuego, el Ápeiron, el Ser, las Ideas).
En la Edad Media, el Ego trascendental se identifica con Dios, el Creador del Mundo, de tal modo que el ejercicio de la conciencia filosófica es la Teología, el desvelamiento de la obra divina. Finalmente, en la Edad Moderna, la inversión teológica propicia que Dios deje de ser aquello de lo que se habla para ser aquello desde lo que se habla, de tal modo que el ejercicio de la conciencia filosófica consiste en poner al ser humano en el centro. El ser humano además es un principio activo, capaz de transformar el mundo, ya sea bajo la forma del materialismo o del idealismo histórico. No obstante, el ser humano sigue estando limitado por una realidad que no puede totalizar (el noúmeno kantiano, el inconsciente de Schopenhauer, lo Absoluto de Hegel, etc.).
No es de extrañar, por lo tanto, que en el ambiente de la época se pensase que Gustavo Bueno simplemente sustituía la Idea metafísica del Ser por la Idea de Materia. Así lo expresaba Fernando Savater el mismo año 1972 en un comentario publicado inicialmente en la Revista Triunfo, que apareció poco después en una recopilación del prolífico escritor vasco, Apología del sofista (1974): «En el materialismo de Gustavo Bueno, la Idea de Materia ocupa el lugar que se guarda tradicionalmente para la Idea de Ser». De tal manera que Gustavo Bueno era sentenciado por autores de la Filosofía inmersa en los problemas del presente, por periodistas como Savater, como un escolástico de ultimísima ola, un superviviente de la liquidación o aggiornamiento de dicha tendencia filosófica. Para otros, Bueno era simplemente un marxista crítico, un heterodoxo que veía en la filosofía escolástica marxista, el Diamat, un elemento a corregir sumergiéndolo en otras fuentes.
Sin embargo, semejante referencia no era más que un esquema clasificatorio para recoger ideas de la tradición filosófica, no una asunción acrítica del realismo escolástico; era una forma de resituar las coordenadas del propio sistema que se encontraba in nuce clasificando y analizando elementos que estaban en la propia tradición filosófica. Pese a que recientes intérpretes de la obra de Bueno, utilizando coordenadas ciertamente extravagantes, pretendiendo que Bueno realizó una suerte de revival del marxismo, en el filósofo español nunca existió un bifrontismo marxista-escolástico, sino una reasunción de ciertos postulados suyos bajo una forma diferente. Tampoco tiene mucho sentido, salvo que se encarezca a Kant por encima de cualquier otro filósofo, poner como referencia al filósofo de Konisberg como fulcro para reconocer lo bueno frente a lo malo, lo kantiano frente a lo prekantiano en el caso de Bueno. Precisamente, Bueno señaló, en crítica al kantismo, que el presunto «giro copernicano» que se le atribuye a Kant, es en realidad una «contrarrevolución ptolemaica», un giro hacia una filosofía que no dejaba de ser escolástica en su método. Allá por el año 2004, en el segundo centenario del nacimiento de Kant, Bueno sentenció que en realidad la «revolución copernicana» proclamada por Kant consistía en una «contrarrevolución ptolemaica», en tanto que se orienta, de algún modo, a restituir al hombre el papel central que como habitante de una Tierra situada en el centro del universo, y de una Tierra en la que había tenido lugar la unión hipostática entre Dios y el Hombre, en la figura de Cristo, ocupaba en el Universo.
Al fin y al cabo, la crítica a la Metafísica realizada por Kant no la negaba, sino que la situaba en otro nivel: negada como forma de conocimiento, al desbordar cualquier tipo de experiencia posible, las Ideas de la Metafísica tradicional, Alma, Mundo y Dios son convertidas en ilusiones trascendentales (ficciones útiles, que dirían los pragmatistas), que sirven de fundamentación de la moral en la Crítica de la Razón Práctica. Por lo tanto, situar a Kant como la criba para distinguir la verdadera filosofía de la falsa filosofía es algo puramente ideológico, pues como afirmó Gustavo Bueno en 2004, «el giro copernicano en la Historia lleva el nombre de Humanismo democrático, del hombre como fin y no como medio de la Democracia y de la Paz perpetua. Nuestra época habría ido, según esto, más allá de Kant, precisamente tras el control de la bomba atómica y la supresión de la pena de muerte (asunto que muchos consideran como la pars pudenda del pensamiento kantiano)».
Además de estas consideraciones acerca de la Filosofía de Gustavo Bueno, hay que añadir la cuestión estilística, o mejor dicho el género literario utilizado por Gustavo Bueno para expresar su Filosofía. Si bien para la mayoría de la gente la Filosofía ha de expresarse por medio de austeros y monolíticos tratados, para Bueno es el ensayo el género literario filosófico por excelencia. Dedicaremos el siguiente punto de nuestro trabajo para explicar por qué Bueno utilizó este género literario, enraizado en la propia Filosofía pensada y expresada en el idioma español.
- EL ENSAYO COMO FORMA EN LA QUE CRISTALIZA EL SISTEMA DEL MATERIALISMO FILOSÓFICO.
Como ya hemos visto, Gustavo Bueno fue considerado de manera muy errónea por sus contemporáneos universitarios, y también por muchos estudiantes y curiosos que coincidieron con él en los tiempos de la lucha antifranquista, como un filósofo sistemático que tomaba como referencia la idea de sistema que poseyó Hegel. No faltarán profesores que, tras haber conocido a Bueno, señalasen en sus clases que el materialismo filosófico era una suerte de sistema deductivo, donde se intentaba forzar, como quien intenta introducir un cuerpo en el estrecho lecho de Procusto, la compleja realidad en unos esquemas apriorísticos, sumamente rígidos. No fueron pocos los que criticaron su querencia por el análisis y la crítica de carácter dialéctico, considerando la proliferación de tablas y clasificaciones en sus libros como una manía hegeliana.
Ninguno de estos curiosos críticos pareció darse cuenta que el clasificar no es un imperativo dogmático instaurado por Hegel o por cualquier filósofo contemporáneo, sino la necesidad de la dialéctica filosófica, el agotamiento de todas las alternativas posibles antes de abordar un problema. La «manía de clasificar» señalada por Platón en el Sofista no es simplemente una manía o vicio, sino que viene justificada por una cuestión dialéctica: las clasificaciones mantendrán su vigencia mientras no haya una alternativa mejor. Esto es, las clasificaciones establecidas por el sistema del materialismo filosófico se mantendrán vigentes mientras no se puedan desbordar desde sistemas alternativos, o bien hasta cuando desde el propio sistema se encuentre una alternativa más potente.
Así, no resulta extraño que tras el fin de su docencia reglada universitaria en 1998, los mismos críticos que desde tan misérrimos postulados considerasen a Bueno como un filósofo sistemático al estilo de Hegel, le convirtieran, paradójicamente, en un ensayista que habría iniciado una suerte de «segunda navegación», dedicado exclusivamente a la publicación de obras «de carácter político y social» o, en el colmo de la miseria analítica, en autor de obras «de filosofía mundana» (demostrando su ignorancia al respecto de la distinción entre filosofía mundana y académica formulada por Bueno ya en 1972); más aún, la fecha de su «deriva mundana» fue trasladada de forma retrospectiva e interesada incluso antes de la citada fecha; concretamente, después de 1995, con la publicación del libro ¿Qué es la filosofía?, cuyas tesis dejaban en evidencia a la filosofía universitaria como filosofía exenta de los problemas del presente.
Así, la publicación de obras como El mito de la cultura (1996), España frente a Europa (1999), Telebasura y democracia (2002) El mito de la izquierda (2003), Panfleto contra la democracia realmente existente (2004) España no es un mito (2005), La fe del ateo (2007), El mito de la derecha (2008) o El fundamentalismo democrático (2010), fueron consideradas bien producto de esa deriva mundana, o bien ni siquiera se consideraron dignas de atención. Sin embargo, con semejantes críticas parece darse a entender que obras como los citados Ensayos materialistas (1972) u otros como el Primer ensayo sobre las categorías de las «ciencias políticas» (1991) o El animal divino. Ensayo de una filosofía materialista de la religión (1985), anteriores a esa presunta tendencia, no fueran ensayos sino una suerte de tratados sistemáticos, de verdadera filosofía, frente a una filosofía considerada más «mundana».
Un ejemplo paradigmático de esta interpretación, verdadera «miseria de la Historia de la Filosofía» es el artículo obituario del historiador de la filosofía española Gerardo Bolado respecto a Gustavo Bueno, que analizaremos con mayor profusión más adelante. El señor Bolado afirma en su artículo de 2017 que, entre 1996 y 2016, «Gustavo Bueno dio rienda suelta a su radicalismo filosófico en una suerte de filosofía mundana [sic], vertida en ensayos, que se ordenaba a triturar dialécticamente los mitos, alimentados a su juicio en la opinión pública de la democracia española por cierto fundamentalismo socialdemócrata, afín al PSOE, en el cual situaba no sólo a “intelectuales”, sino también a influyentes catedráticos universitarios de filosofía. A su juicio, sin esa proyección pedagógica de la filosofía académica, la conciencia individual de los ciudadanos se hundiría en el infantilismo y la irracionalidad».
Asimismo, Bolado llega a señalar, mostrando una considerable ignorancia, que «esta obra ensayística de Bueno pretende desmitificar la conciencia individual de los ciudadanos de la joven democracia española mediante una dialéctica que establece ideas en el lugar de los mitos que confunden su opinión pública, y pueden llevarla a decisiones políticas erráticas que comprometan su destino histórico [sic]» y culmina descalificando de forma velada a quienes «han interpretado estos ensayos críticos como desarrollos del materialismo filosófico y parte esencial de su sistemática». Quizás el señor Bolado, al igual que otros, no reparó en que el rótulo «ensayo» venía siendo utilizado explícitamente por Bueno desde el año 1972, cuando era no un «filósofo mundano» sino un «filósofo académico» …
Y es que este historiador desconoce cuáles fueron los motivos, más allá de los burocráticos (obtención de la correspondiente cátedra universitaria por oposición), que condujeron a Bueno a trasladarse en 1960 desde la ciudad de Salamanca, donde ejercía la docencia a nivel de Bachillerato, hasta la Universidad de Oviedo. Dejando al margen la Revolución de Octubre de 1934, que consideró como un hecho histórico de primera magnitud, Bueno siempre mostró predilección y seguimiento de la obra del filósofo asentado en Oviedo Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764), especialmente por la redacción de su Teatro Crítico Universal (8 tomos, 1726-1740), considerado como el principal hito de la filosofía en lengua española. El propio Bueno afirmó en una entrevista concedida a la prensa local ovetense en 1978: «Feijoo es uno de los motivos esenciales de mi simpatía por Asturias. Lo he dicho muchas veces, en entrevistas».
La obra del benedictino Feijoo, compuesta por una serie de «ensayos sobre todo género de materias, para desengaño de errores comunes», fundó verdadero estilo y es también algo plenamente reconocido en la Filosofía Española posterior el uso del ensayo como vehículo de expresión. Los famosos Unamuno y Ortega, los filósofos españoles que gozan de mayor prestigio a nivel internacional, siempre tuvieron querencia al ensayismo y no a la obra filosófica en forma de tratado aparentemente cerrado, «científico». Una contraposición también artificiosa, puesto que los ensayos no son necesariamente textos breves, frente a los tratados como textos extensos. En realidad, el ensayo ha sido considerado un género centáurico dentro de la literatura, utilizado tanto para la ficción como para las disciplinas más prolijas. El propio Bueno, en una ponencia presentada en 1964 conmemorando los dos siglos del fallecimiento del filósofo benedictino, afirmo que el ensayo se caracteriza por ser un género literario de una enorme flexibilidad: «La flexibilidad del nuevo género es inmensa: por la temática, por la estructura interna, por la extensión. Hay ensayos que ocupan unas páginas, como un Discurso de Feijoo; otros ensayos son “de gran tonelaje”, como el de Locke».
Sin embargo, muchos de quienes encarecen el valor de la obra de Ortega como el filósofo más importante de España en el siglo XX, destacan que fue su querencia al ensayismo lo que provocó que su obra careciera de sistematismo, lo que llevaría a considerarlo no como genuino filósofo, sino como un mero «ensayista». Sin embargo, el juicio que quepa realizar sobre la obra de Ortega no puede reducirse al vehículo de expresión utilizado, sino más bien a la propia impotencia de Ortega.
Tal es el caso de una rama más «germanófila» de la filosofía española contemporánea, caso del profesor mejicano de origen español Eduardo Nicol, que considera que el ensayo no es filosofía en un sentido estricto, sino una especie de «centauro» entre la Literatura y la Filosofía. Así, en su obra El problema de la filosofía hispánica (1998), señala que «El ensayo se encuentra, pues, a medio camino entre la pura literatura y la pura filosofía. El hecho de ser un género híbrido no empaña su nobleza, como una banda siniestra en el escudo». Sin embargo, aunque Nicol no niega la legitimidad del género ensayístico para filosofar, afirma que, aun siendo legítimo, «no es título de soberanía. Quiero decir que el ensayo no puede ser demasiado literario sin dejar de ser ensayo, sin dejar fuera mucho más de lo que en el cabe. El ensayo es casi literatura y casi filosofía. Todos los intermedios son casi los extremos que ellos unen y separan a la vez. Pero como es un género y un artificio, tiene sus caracteres propios y debe cultivarse siguiendo las reglas del arte. Una de las primeras reglas tácitas es la que prohíbe decir algo que no se entienda en seguida. Cada género delimita el campo de sus posibles oyentes o lectores. Siempre hay o debe haber una cierta consonancia entre la forma y el fondo de un género y el carácter de los lectores».
Y pese a que Nicol también reconoce en dicha obra que el ensayo se dirige a «la generalidad de los cultos», este género corresponde a «la generalidad de los temas» que pueden tratarse en estilo de ensayo, y la generalidad en el estilo mismo del tratamiento, por lo que «El ensayista puede saber, sobre el tema elegido, mucho más de lo que es justo decir en el ensayo. La obligación de darse a entender no implica solamente un cuidado de la claridad formal, sino la eliminación de todos aquellos aspectos técnicos, si los hubiere, cuya comprensión implicaría en el lector una preparación especializada». En consecuencia, «en el ensayo no se pueden analizar los grandes problemas. O, mejor dicho: se puede discurrir sobre algunos grandes problemas, pero no sobre todos, y sin llegar a su fondo».
En el fondo, Nicol vive preso de la idea germánica de la filosofía como una Ciencia (en el sentido que el idealismo alemán otorgó a la Metafísica), digna únicamente de un tratado vigoroso e interminable: «Lo mismo ocurre con la filosofía. Como el ensayo es una forma menor, no cabe desarrollar en él ningún proyecto majestuoso. Las grandes ideas, con su corte sistemática de ideas subordinadas, requieren mayor espacio. Por tanto, la tarea de llenar este espacio, que es en verdad la tarea de crearlo, emplea unas técnicas completamente distintas que las del ensayo, desde la concepción misma del proyecto». Así, Nicol denigra el ensayo como género menor, marginal: «Es ella, la filosofía sistemática, la que se ofrece siempre in statu nascendi. El ensayo filosófico es como una pausa en esa actividad generadora de pensamiento, como una ocupación marginal, respecto de la teoría, aunque sea central respecto de la vocación del ensayista».
Esto es, para Nicol los ensayos son siempre textos menores; dicho de otro modo, acorde con lo que aquí estamos discutiendo: el filósofo exiliado en Méjico no consideraría a Ensayos materialistas, en caso de haber tenido acceso a él, como un ensayo «de gran tonelaje», por usar la expresión de Bueno en su trabajo de 1966, sino como un tratado escrito por el propio Gustavo Bueno previo a su «deriva mundana», ensayística.
Olvidemos no obstante a estos autores errados y centrémonos en lo importante, en la forma ensayística como la propia del sistema filosófico. Cuando se aborda la lectura de las obras de Feijoo, la primera característica de éstas, al menos en los ocho volúmenes de su Teatro Crítico Universal, es la de ser presentadas en forma de ensayos que tratan «de todo género de materias, para desengaño de errores comunes». De hecho, es un lugar común considerar a Feijoo como el fundador del ensayo filosófico en lengua española, o incluso el fundador de la filosofía en lengua española. Así lo afirmó Arturo Ardao: «el benedictino gallego Benito Jerónimo Feijoo resulta ser, en el XVIII el fundador de la filosofía de lengua española, comprensiva de entonces en adelante, tanto de la filosofía española como de la filosofía hispanoamericana».
Pese a que al movimiento «ilustrado» en el que se ha situado a Feijoo, en contraposición a la filosofía escolar de otras épocas, se le ha atribuido una suerte de eclecticismo o mezcla de empirismo y criticismo, el propio Feijoo señala que su crítica tiene un sentido preciso: la criba, la clasificación de determinadas posturas enfrentadas entre sí. Por algo Gustavo Bueno ha señalado que Feijoo y su Teatro Crítico Universal se sitúa en la misma línea histórica que El Criticón de Baltasar Gracián y El Criterio de Jaime Balmes. El propio Feijoo afirmaba disponer de sistema filosófico, inspirado en el escolástico, poniendo como referente principal a Aristóteles.
El sistematismo de Feijoo, del que bebe Gustavo Bueno, es precisamente la forma del ensayo, forma que es necesario definir. ¿Qué es un ensayo? Para Gustavo Bueno, es el producto lógico de dos clases relativamente independientes: la de los escritos en que se expone de forma discursiva una teoría, y la de los escritos redactados en el idioma nacional. Esto implica dos cuestiones fundamentales: la primera, la necesidad de una serie de nexos de semejanza y causalidad en los que introducir los fenómenos estudiados, es decir, la teoría desde la que se analizan los hechos; la segunda, el utilizar un lenguaje nacional, en este caso el español.
Precisamente, al utilizar de la lengua común, el español, al redactar en un idioma nacional usa la semántica y la sintaxis de este idioma en la época determinada de su desarrollo histórico. De este modo, al usar la lengua común, Feijoo se dirige no a una fracción culta de la población, sino al vulgo, entendido como categoría de la ontología humana. Afirma Bueno respecto a Feijoo en 1966: «El vulgo es el pueblo, ese pueblo a quien Feijoo dedica su primer Discurso, no el pueblo infalible de los románticos, ni menos el “pueblo necio” a quien hay que halagar; sino más bien el hombre en tanto que necesita opinar sobre cuestiones comunes que, al propio tiempo, nos son más o menos ajenas: el hombre enajenado, por respecto a asuntos que, no obstante, tiene que conocer».
Las temáticas tratadas por Feijoo, que aparecen bajo el rótulo de «discursos varios en todo género de materias, para desengaño de errores comunes», tal y como se muestra en el título del Teatro Crítico Universal, señalan su característica filosófica, es decir, ligada a la tradición de la filosofía académica, y que no pueden ser contenidas en ninguna categoría concreta, sino resueltas analizando las Ideas filosóficas que implican. De este modo, es normal que el propio Feijoo afirme en el Prólogo al Tomo I de su Teatro Crítico Universal que «No niego que hay verdades que deben ocultarse al vulgo, cuya flaqueza más peligra tal vez en la noticia que en la ignorancia; pero ésas ni en latín deben salir al público, pues harto vulgo hay entre los que entienden este idioma; fácilmente pasan de éstos a los que no saben más que el castellano». Vulgo será así todo aquel que no pertenezca al ámbito de la filosofía académica.
Y son estas cuestiones, en las que nadie puede reclamar la autoridad de experto, pues todos son, de una forma u otra, vulgo, aquellas que forman la base y el material a tratar en el ensayo filosófico. El propio Bueno lo señala: «Precisamente el ensayo constituye uno de los lugares óptimos en los que tiene lugar la ósmosis entre el lenguaje nacional y el lenguaje científico, o técnico. El ensayo puede intentar el uso de tecnicismos, a condición de incorporarlos al lenguaje cotidiano». Para decirlo más claramente: es en el ensayo donde se produce no sólo la incorporación del vocabulario académico al lenguaje común, sino donde las diferentes teorías (sociológicas, científicas, míticas, &c.), encuentran una intersección.
Es decir, la lengua nacional será desde entonces el vehículo de expresión de la Filosofía y el análisis de esas Ideas filosóficas que están intersectadas en los distintos campos categoriales, y que por no ser materia de ningún especialista, nadie puede reclamarlas para uso exclusivo suyo. El ensayo filosófico no admitirá demostración (convictio), aunque ello no implica que no pueda ser una forma de conocimiento (cognitio), una vez lograda la analogía entre diversas esferas categoriales: «El ensayo, en tanto que es interferencia de diversas categorías teoréticas, aunque teorético él mismo, no es científico. Es decir, el ensayo no admite, por estructura, la demostración, en tanto que una demostración científica sólo puede desarrollarse en el ámbito de una esfera categorial. […] La analogía —entendida como analogía entre diferentes esferas categoriales— es el procedimiento específico del ensayo y, casi diría, su procedimiento constitutivo. Diríamos que, cuando un escritor ha logrado acopiar varias analogías certeras, tiene ya la materia para un buen «ensayo».
Pero incluso Ortega, antes que Bueno, señala en sus Meditaciones del Quijote (1914) exactamente las mismas ideas, que el ensayo filosófico tiene una prueba implícita y no una demostración en sus líneas. Sin embargo, Ortega comienza minusvalorando sus propias pretensiones, al señalar que «no son filosofía, que es ciencia», sino meros ensayos: «Estas Meditaciones, exentas de erudición —aún en el buen sentido que pudiera dejarse a la palabra—, van empujadas por filosóficos deseos. Sin embargo, yo agradecería al lector que no entrara en su lectura con demasiadas exigencias. No son filosofía, que es ciencia. Son simplemente unos ensayos».
Para justo después señalar que «el ensayo es la ciencia, menos la prueba explícita. Para el escritor hay una cuestión de honor intelectual en no escribir nada susceptible de prueba sin poseer antes ésta. Pero le es lícito borrar de su obra toda apariencia apodíctica, dejando las comprobaciones meramente indicadas, en elipse, de modo que quien las necesite pueda encontrarlas y no estorben, por otra parte, la expansión del íntimo calor con que los pensamientos fueron pensados. Aun los libros de intención exclusivamente científica comienzan a escribirse en estilo menos didáctico y de remediavagos; se suprime en lo posible las notas al pie, y el rígido aparato mecánico de la prueba es disuelto en una elocución más orgánica, movida y personal». De tal modo que «Yo sólo ofrezco modi res considerandi, posibles maneras nuevas de mirar las cosas. Invito al lector a que las ensaye por sí mismo, que experimente si, en efecto, proporcionan visiones fecundas: él, pues, en virtud de su íntima y leal experiencia, probará su verdad o su error». Es decir, Ortega arrastra los prejuicios del idealismo alemán (la filosofía es ciencia cuando se expresa a través de tratados, los ensayos sólo ofrecen puntos de vista) mezclados con esa característica que atribuye Bueno al ensayo de presentar analogías, no demostraciones.
Pero, al igual que sucede con Ortega, quienes no comprenden la naturaleza del ensayo filosófico también miran a filósofos ensayistas como a Feijoo como un simple «polígrafo», como escritor asistemático. Sin embargo, el propio benedictino era consciente de la importancia del ensayo filosófico como marco donde componer sus teorías, como objeto formal donde se van recapitulando materiales muy diversos. Tal y como señala el benedictino en el citado Prólogo al Tomo I del Teatro Crítico Universal: «Debo no obstante satisfacer algunos reparos, que naturalmente harás leyendo este tomo. El primero es, que no van los Discursos distribuidos por determinadas clases, siguiendo la serie de las facultades, o materias a que pertenecen. A que respondo, que aunque al principio tuve este intento, luego descubrí imposible la ejecución; porque habiéndome propuesto tan vasto campo al Teatro Crítico, vi que muchos de los asuntos, que se han de tocar en él, son incomprehensibles debajo de facultad determinada, o porque no pertenecen a alguna, o porque participan igualmente de muchas. Fuera de esto hay muchos, de los cuales cada uno trata solitariamente de alguna facultad, sin que otro le haga consorcio en el asunto. […] De suerte, que cada tomo, bien que en el designio de impugnar errores comunes uniforme, en cuanto a las materias, parecerá un riguroso misceláneo. El objeto formal será siempre uno. Los materiales precisamente han de ser muy diversos».
Esta forma ensayística de presentarse la Filosofía española, ya no sólo de parte de Feijoo, Unamuno u Ortega, sino del propio Gustavo Bueno, tiene también consecuencias sobre la forma de concebir los sistemas filosóficos. Gustavo Bueno concebirá su sistema filosófico, el materialismo filosófico, como un sistema ya no deductivo, al modo del idealismo alemán, sino como un sistema estromático, donde diversas esferas de la realidad van relacionándose en platónica symploké. Veremos a continuación las consecuencias de tal concepción a la hora de valorar la propia actividad filosófica.
- EL SISTEMA DEL MATERIALISMO FILOSÓFICO NO ES DEDUCTIVO, SINO «ESTROMÁTICO».
Partiendo de la concepción ensayística de la Filosofía, en la que las cuestiones filosóficas no pueden distribuirse en clases, por ser tan vasto el campo a abarcar, puesto que o bien no pertenecen a alguna, o bien participan de muchas, Gustavo Bueno planteó su sistema como una totalidad que no estaba cerrada, sino abierta, susceptible de ser recompuesta a través del tejer y entretejer constante del filósofo, siguiendo la metáfora platónica de la symploké.
De hecho, el propio sistema del materialismo filosófico fue redefinido por Bueno después de la publicación de Ensayos materialistas, redefinición que cristalizó en un artículo en 2009 titulado El puesto del ego trascendental en el materialismo filosófico, como una filosofía que trata del Universo y no de la Materia o del Ser (como falsamente le habían atribuido sus primeros críticos, caso de Savater); esto es, que supone grandes tramos de la realidad que no están formalizados institucionalmente, que no se encuentran dados a la escala humana, la del Ego trascendental (E) (el monismo de la sustancia, tan característico tanto del materialismo dialéctico como el idealismo absoluto, carece de sentido, es metafísico), y que por lo tanto impiden la totalización de la omnitudo rerum, de la Materia Ontológico General (M).
En este aspecto, el materialismo filosófico no es un sistema axiomático sino estromático (siguiendo la idea planteada por Clemente de Alejandría en el siglo III en su libro Stromata, literalmente «tapices»), es decir, que es como una suerte de tapiz que va tejiéndose sin un marco definido. Y es que el propio Bueno se distanció frente a la idea sistemática de Hegel u otros, de carácter puramente deductiva dentro del monismo metafísico del Ser, donde todo se deducía de todo, rompiendo con el principio platónico de symploké. En ese sentido, no podía ser que Bueno definiese su Filosofía del Derecho o su Filosofía de la Ciencia como si fueran ya tratados cerrados (como si la suya fuera la filosofía final, el Fin de la Historia), porque el continuo tejer y destejer de la filosofía, siguiendo el principio platónico, puede obligar a rectificar posiciones. De hecho, el propio Hegel es reconocido como un filósofo que habría caído en logomaquias y en una gran contradicción, pues basó su sistema en la existencia del principio de contradicción, esto es, que las cosas pueden ser y no ser a un tiempo, lo que supone paradójicamente el arrumbamiento de toda posibilidad sistemática, como bien reconoce Gadamer al analizar la dialéctica hegeliana: «Precisamente aquello que Platón ofrece contra los sofistas como el requerimiento del pensar filosófico, lo llama Hegel la sofistiquería del entendimiento y de la imaginación. ¿No habría que concluir que el procedimiento propio de Hegel, que deja sin especificar los respectos al objeto de exacerbar las determinaciones empujándolas hacia la contradicción, sería llamado sofística por Platón y Aristóteles?».
De hecho, la propia Idea de Sistema utilizada por Gustavo Bueno deja en entredicho muchas de las nociones tradicionales que sobre los sistemas se han mantenido. Por ejemplo, la que sostiene Von Bertalanffy en su Teoría general de los sistemas, donde considera que la realidad es un todo en el que los distintos teóricos (físicos, biólogos, matemáticos, etc.), aíslan artificiosamente una serie de conjuntos de elementos en interacción mutua, a lo que se denomina como «sistemas»: «Puede tomarse como característica de la ciencia moderna el que este esquema de unidades aislables actuantes según causalidad unidireccional haya resultado insuficiente. De ahí la aparición, en todos los campos de la ciencia, de nociones como las de totalidad, holismo, organismo, Gestalt, etc., que vienen a significar todas que, en última instancia, debemos pensar en términos de sistemas de elementos en interacción mutua».
Así, para Bertalanffy, un organismo vivo es un sistema, puesto que «Considerado el organismo como un todo, muestra características similares a las de los sistemas en equilibrio. Hallamos, en la célula y en el organismo multicelular, determinada composición, una razón constante entre los componentes, que a primera vista recuerda la distribución de componentes en un sistema químico en equilibrio y que, en gran medida, persiste en diferentes condiciones, luego de perturbación, con distintos tamaños corporales, etc.; hay independencia de la composición con respecto a la cantidad absoluta de los componentes, capacidad reguladora después de perturbaciones, constancia de composición en condiciones cambiantes y con nutrición cambiante, etc.».
Pese a que luego Bertalanffy reconoce que «se dan sistemas en equilibrio en el organismo», esto no niega, a juicio suyo el carácter de sistema, sino su carácter de «sistema abierto». Sin embargo, desde el materialismo filosófico no puede considerarse un organismo, un cuerpo, como un sistema, sino una unidad compuesta de varios sistemas diferentes, una totalidad sistática. Los sistemas, por el contrario, son totalidades sistemáticas, distintos elementos entrelazados peculiarmente, pero de distintos órdenes. No es lo mismo el sistema de la tabla periódica de los elementos, compuesto de totalidades suprasistáticas, que el sistema nervioso central, que se encuentran dentro del cuerpo humano, como sistema intrasistático.
Desde el punto de vista del sistema del materialismo filosófico, al no ser éste un sistema deductivo, Bueno siempre sostuvo que todo sistema opuesto, por muy metafísico que pueda parecer, contiene en sí mismo algún componente materialista. Más aún, como sostuvo ya en Ensayos materialistas en 1972, que solamente un sistema filosófico puede ser filosofía verdadera en tanto que pueda ser caracterizado, aun parcialmente, como materialista: «el materialismo no es una doctrina filosófica más o menos respetable y defendible entre otras. El materialismo estaría tan característicamente vinculado a la conciencia filosófica que toda filosofía verdadera ha de ser entendida como materialista, incluyendo, por tanto, aquellas construcciones filosóficas que pueden ser consideradas como no materialistas, y que habrán de aparecérsenos como necesitadas de una enérgica, aunque rigurosa y probada, reinterpretación».
Es una realidad que, en un argumento lógico, dotado de premisas y conclusión, desde premisas verdaderas se puede llegar a conclusiones verdaderas, y desde premisas falsas a conclusiones verdaderas; sólo está prohibido que desde premisas verdaderas lleguemos a conclusiones falsas. Análogamente, desde premisas idealistas se puede llegar a conclusiones materialistas (la tan invocada influencia del idealismo histórico de Hegel en el materialismo histórico de Marx, la famosa «vuelta del revés»), y por lo tanto, hay ciertas partes de un sistema pueden transformarse, con ligeros retoques, en un ensayo inteligible al margen del sistema; y no ya porque fuera independiente de todo sistema sino porque podría ser compatible con sistemas diferentes.
Es decir, existen ciertas líneas o tejidos que confluyen en diversos sistemas, que pueden «tejerse y destejerse», sin perjuicio de que haya una serie de hilos básicos o incluso «rúbricas», que pueden coincidir con algunas disciplinas filosóficas históricamente configuradas, como la Filosofía del Derecho, la Filosofía de la Ciencia, la Filosofía de la Historia, Filosofía de la Lógica, etc., que entenderemos como totalidades sistáticas que pueden integrarse en una totalidad sistemática, el sistema filosófico. Pero no a título de filosofías «centradas» en las ciencias, la Historia, la Lógica, &c., sino como disciplinas involucradas entre sí, por la propia ligazón que confiere el sistema a esas partes suyas.
- LA TEORÍA DE LAS OLEADAS Y EL MATERIALISMO FILOSÓFICO.
- La «teoría de las generaciones» de Gerardo Bolado.
Fallecido Gustavo Bueno, los escritos que aparecieron en homenaje a su vida y obra fueron numerosos y sumamente diversos. Sin embargo, uno de los temas más habituales dentro de los mismos ha sido la fasificación de su vida y por supuesto de su obra, buscando las principales etapas de desarrollo del sistema en torno a hitos fundamentales en su biografía. El anteriormente citado artículo obituario de Gerardo Bolado, aparte de considerar las últimas dos décadas de la obra de Gustavo Bueno como propias de un período «mundano» (aunque como veremos prolonga bastante más atrás la época), frente al «académico» anterior (confundiendo de manera palmaria la filosofía de tradición académica con la universitaria), pretende periodizar la producción filosófica de Bueno dependiendo de las instituciones a las que se hubiera ligado, especialmente la universitaria que es considerada como la única depositaria de la filosofía académica o, en expresión de Bolado, «oficial».
El artículo de Gerardo Bolado publicado en 2017 resume la vida y obra de Bueno con un trazo muy grueso, al tiempo que contrapesa su visión pesimista sobre parte del «oscuro período» que a Gustavo Bueno le habría tocado vivir con otros más «luminosos», relacionados exclusivamente con su etapa universitaria. Es obvio que Bolado se alinea dentro de una corriente reiterativa y cansina acerca del «tiempo de silencio» que según ellos constituyó el franquismo, resultando así inaceptable el «afán por defender sus años de formación, docencia e investigación durante el Franquismo» que mantuvo Bueno; y es que «Bueno no sólo hizo caso omiso de la desastrosa ruptura cultural y filosófica que se produjo después de la Guerra Civil, sino que sacó la conclusión de que era posible hacer filosofía contemporánea donde la libertad había sido hurtada por el anacronismo cultural y filosófico, y por la represión política e ideológica»; de esta manera, Bueno «repitió acríticamente las falsas consignas de la filosofía oficial —esta, al contrario de la filosofía oficial «democrática», no es digna de consideración para Bolado— sobre la vuelta de Ortega a España y la situación de libertad y de privilegio que, según aquella, disfrutaron tanto él y su Escuela, como Xavier Zubiri en la segunda mitad de los años 40».
Planteamiento capcioso, puesto que no sólo es un hecho que Xavier Zubiri, al igual que le sucedió a Julián Marías, en otros términos, no fue perseguido por el franquismo por motivos políticos (como ha pretendido interpretarse retrospectivamente), sino que fue alejado de la universidad por las corrientes dominantes en su seno, en su caso por haber pasado de religioso a secularizado, además de gozar de amplias simpatías de los jerifaltes principales del régimen franquista. Además, leyendo a Bolado pareciera que Bueno estuviera atribuyendo «libertad de cátedra» a los citados para criticarlos, cosa que puede entenderse desde los rígidos esquemas del historiador, pero no es así en absoluto. Lo cierto es que el propio Gustavo Bueno reconoció, sin haber sido especialmente afecto al régimen franquista (más bien al contrario desde la década de 1960), que había gozado él también de «libertad de cátedra»: cada vez que tenía ocasión, ya fuera en artículos o en entrevistas, reconocía explícita y abiertamente que, mientras no se nombrasen personajes del régimen franquista, en la práctica podía hablarse en las clases y publicaciones de lo que uno quisiera (de Marx y El Capital, por ejemplo, sin que los espías de la política franquista apenas pudieran reseñar en sus lecciones y conferencias las veces que había citado a los distintos autores marxistas). Ideas que, por supuesto, no encajan dentro de la ideología vigente en España respecto al franquismo. Y es que el antifranquismo retrospectivo, de retrovisor, es una visión excesivamente sesgada como para ser tomada en serio…
Recientemente, el 4 de Enero de este año 2024, el ex político socialista y escritor Pedro de Silva, amigo de Gustavo Bueno, reseñaba en un artículo periodístico que la «provocadora e inasumible deriva de las opiniones políticas de su última etapa no puede devaluar el peso y medida de su pensamiento y magisterio durante décadas, e incluso se compensa con el arriesgado compromiso en tiempos del franquismo tardío». Nuevamente encontramos en un amigo personal de Bueno, que fue además Presidente del Gobierno del Principado de Asturias durante la década de 1980 y desde su cargo político mantuvo relación cercana con el filósofo, el mismo juicio sesgado y contradictorio. Es decir, por un lado de Silva aplaude que Bueno, durante la década de 1960, hubiera mantenido cierta cercanía con las corrientes políticas antifranquistas (cercanía que sirve a ciertos intérpretes para proclamar el inequívoco «marxismo» de Gustavo Bueno. Incluso sesudos historiadores afirman, sin prueba alguna que lo confirme, que Bueno era militante con carnet del Partido Comunista de España…). Sin embargo, cuando esa militancia se convierte en crítica a la socialdemocracia imperante en España como «bloque de poder» predominante en la democracia actual, torna en «provocadora e inasumible deriva». Y es que en política parece inevitable tener que pagar peaje…
Sigamos no obstante con la descripción que realiza Gerardo Bolado. Gustavo Bueno decidió estudiar Filosofía, motivado por las cuestiones gnoseológicas y por la positiva influencia del profesor Eugenio Frutos Cortés. Bueno inició la licenciatura en la Universidad de Zaragoza, y «escribió su tesis doctoral en la Sección de Filosofía de la Universidad Central de Madrid durante la ominosa década de los 40, cuando se estaba produciendo la reorganización de los estudios de Filosofía bajo el signo de la escolástica tomista y la tutela de la Orden de Predicadores, y con un cuerpo docente provisional ocupando las cátedras universitarias». No obstante, tal y como describe Gerardo Bolado, Frutos Cortés era diferente al ambiente neoescolástico y nacional católico imperante (era un «orteguiano»), lo que es nombrado positivamente por el historiador, ya que a través de García Morente y Ortega «tenía conocimiento de la tradición filosófica alemana contemporánea, de manera especial de la fenomenología de Husserl. En los años treinta, debió de interesarse por la ontología fundamental de Heidegger, por la literatura existencial francesa de finales de los años treinta y por la incipiente recepción de lógica y filosofía de la ciencia anglosajona en Cataluña que protagonizó antes de la Guerra especialmente García Bacca». Como vemos, en las influencias iniciales de Bueno no hay un solo rastro de presencia marxista…
Bolado señala que Bueno vivió hechos muy dramáticos de la España contemporánea: no sólo la Guerra Civil y el primer franquismo, sino que además «era el catedrático de Fundamentos de Filosofía en la Universidad de Oviedo, cuando intervino en la Transición política que siguió a la muerte del dictador, Francisco Franco, proponiendo el materialismo filosófico de una nueva España republicana y socialista [sic]», lo cual resulta difícil de interpretar: ¿se refiere al socialismo de la izquierda socialdemócrata, o quizás al socialismo soviético? Cuando Bueno menciona el socialismo en Ensayos materialistas, en 1972, se refiere a un socialismo genérico, pues «el Socialismo no constituye la cancelación de la Filosofía, sino precisamente su verdadero principio. […] la dialéctica de la razón debe siempre pasar […] por el episodio del Ego corpóreo (como sujeto de responsabilidad), será siempre necesaria la disciplina filosófica como instrumento mismo de la moral socialista. Porque la disciplina filosófica asume ahora como tarea específica […] la colaboración al proceso de eliminación de las representaciones inadecuadas del Ego (infantiles, pero también gnósticas, o capitalistas-residuales, competitivas), no ya en el sentido de su adormecimiento (propio, p. ej., de la mentalidad del “consumidor satisfecho” del socialismo del bienestar), sino en el sentido de la instauración de juicio personal crítico, sin el cual es absolutamente imposible una sociedad democrática».
En general, Gerardo Bolado cae en lo que ha sido denominado como Memoria Histórica, vigente por ley en el momento en el que escribió su artículo, y actualmente denominada «memoria democrática», es decir, pura y simple ideología al servicio del «bloque de poder» dominante en la España democrática actual, la socialdemocracia comandada por el PSOE, que denuesta el franquismo por considerarlo un «tiempo de silencio», «cuatro décadas de oscuridad», previos a la luz de la democracia. Con semejantes ingenuidades se gobierna…
Además de toda esta tétrica y partidista presentación, Gerardo Bolado usa el concepto de «escuela» en lugar del de «sistema», lo cual no tiene por qué ser algo negativo (intenta poner en valor que Gustavo Bueno no fue un filósofo solitario, sino que creó escuela, un grupo propio de seguidores), aunque después se verá como un criterio insuficiente: «El catedrático de Fundamentos de la Universidad de Oviedo figuraba como la cabeza de una escuela con una filosofía propia, el materialismo filosófico, por lo que era un centro asimétrico con respecto al resto de catedráticos de posguerra, […]».
Sentando estas bases, Bolado periodiza en tres etapas la biografía de Gustavo Bueno: la de «formación del catedrático de Fundamentos de Filosofía de la Universidad de Oviedo (1940-1959)», subdividida asimismo en la de «Formación universitaria en una década ominosa (1940-1948)» y «Director y catedrático de filosofía en el Instituto femenino Lucía Medrano de Salamanca (1949-1959)»; la de «Un catedrático con sistema y círculo de doctores y doctorandos (1960-1984)», subdividida a su vez en otros dos epígrafes: «El catedrático de fundamentos de la Universidad de Oviedo en la década prodigiosa» y «El artífice de la facultad de Filosofía y ciencias de la educación de la Universidad de Oviedo (1968-1984)»; y, por último, el denominado «El catedrático de Fundamentos en la caverna (1985-2016)», cuya subdivisión incluye «El catedrático de Fundamentos en los mass media de la España democrática (1984-1996)» y «Gustavo Bueno en su Fundación (1997-2017)».
Asimismo, incluye como criterio para hablar de las personas involucradas en el desarrollo del sistema el de «generaciones», presumiblemente inspirado en la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset que pergeña en la obra En torno a Galileo. Recordemos que Ortega señala la regla de los quince años o «regla del automatismo matemático» para discriminar los años fundamentales de contacto entre dos generaciones, las que confluyen en el período que abarca de los 30 a los 45 años (etapa de formación) con la que va de los 45 a los 60 años (etapa de predominio); así pues, «la más plena realidad histórica es llevada por hombres que están en dos etapas distintas de la vida, cada una de quince años: de treinta a cuarenta y cinco, etapa de gestación o creación y polémica; de cuarenta y cinco a sesenta, etapa de predominio y mando. Estos últimos viven instalados en el mundo que se han hecho; aquéllos están haciendo su mundo. […] Por tanto, lo esencial es, no que se suceden, sino, al revés, que conviven y son contemporáneas, bien que no coetáneas».
En rigor, siguiendo el planteamiento orteguiano, la etapa de verdadera influencia de Gustavo Bueno sería la que va desde 1969 hasta 1984, esto es, desde los 45 hasta los 60 años de edad. Esta etapa encajaría, seguramente porque Bolado se ha inspirado en Ortega, con el epígrafe «El artífice de la facultad de Filosofía y ciencias de la educación de la Universidad de Oviedo (1968-1984)»: los discípulos influidos directamente por Bueno serían así nombres como Vidal Peña (1941), Julián Velarde (1945) o Pilar Palop (1947), que habrían leído sus tesis doctorales (criterio gremial, propio de la «filosofía administrada», del que usará y abusará Bolado en su exposición) en la década de 1970, cuando rondaban precisamente la treintena, lo que encajaría con la norma orteguiana de encontrarse entre los treinta y los cuarenta y cinco años de edad. Desde este punto de vista, la etapa de «El catedrático de Fundamentos en la caverna (1985-2016)» ya sería una época en la que Bueno no tendría influencia efectiva, siguiendo el criterio orteguiano: la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria en 1983, dando paso a otros catedráticos de otras especialidades, sería una plasmación exacta de la teoría de las generaciones.
Gustavo Bueno habría pasado «a la caverna» en el momento en el que cumplió los sesenta años de edad, relegado por estos catedráticos de nueva estirpe y especialidad, y todo lo que se señala a partir de entonces ya sería simple influencia simbólica, como la del padre con los hijos ya emancipados. O, como señala Ortega en En torno a Galileo, «en comparación con las otras edades, los mayores de sesenta años son muy pocos […]. Pues así es también su intervención en la historia: excepcional. El anciano es, por esencia, un superviviente y actúa, cuando actúa, como tal superviviente. Unas veces porque es un caso insólito de espiritual frescor que le permite seguir creando nuevas ideas o eficaz defensa de las ya establecidas. Otras, las normales, se recurre al anciano precisamente porque ya no vive en esta vida, está fuera de ella, ajeno a sus luchas y pasiones. Es superviviente de una vida que murió hace quince años. De aquí que los hombres de treinta, que están en lucha con la vida que llegó después de esa, busquen con frecuencia a los ancianos para que les ayuden a combatir contra los hombres dominantes».
El único criterio para considerar valiosa toda esta etapa es que en ella en la que surge, a juicio de Bolado, una segunda generación de discípulos de Bueno, donde se incluye a los «nacidos en torno a 1955», es que «leyeron por lo general sus tesis doctorales dirigidos por el maestro y desde finales de la década de los 80»; la tercera generación, que incluye a los «nacidos en torno a 1970», habrían leído sus tesis doctorales en el iniciado siglo XXI. Sin embargo, la cuarta generación, que incluye a los incorporados «a partir del 2008» y «formados en algunos casos en otras universidades españolas», ya no contempla rigor alguno, pues ni se apela a una fecha de nacimiento concreta ni a la lectura de la tesis doctoral en fecha alguna.
Sin embargo, la teoría de las generaciones de Ortega no constituye algo firme, y el propio ejemplo del historiador Gerardo Bolado así lo señala: Gustavo Bueno, inventándose nuevas «edades», podría seguir influyendo en su mundo entorno, o salir en ayuda de los más jóvenes «para que les ayuden a combatir contra los hombres dominantes», como diría Ortega, en los conflictos intergeneracionales. Pero eso es tanto como desvirtuar los criterios previos: la regla del automatismo matemático no sirve para nada.
Examinemos no obstante lo que afirma Bolado de estas «generaciones» en su trabajo. Así, la primera generación sería la que vivió la primera etapa de Bueno en la Universidad de Oviedo; la segunda generación, la que vivió la renovación dentro del círculo de Gustavo Bueno, ya que «Entre la primera y la segunda edición revisada y aumentada de El animal divino (1985-1996), se desarrollaron los últimos años de la docencia universitaria de Gustavo Bueno, en el curso de los cuales se produjo un cambio generacional y de organización dentro de su Círculo, […]», y junto a la tercera generación sería la que conoció a Bueno ya en lo que Bolado denomina despectivamente como «la caverna»; sin embargo, más adelante ya no hay nada, porque la cuarta generación, siguiendo la teoría de Ortega, habría de incluir a los nacidos desde 1978 en adelante, para cumplir con la regla de los treinta a los cuarenta y cinco años, y es aquí donde la edad de incorporación de los mismos desaparece como criterio…
Bolado, que constantemente cita a Ortega para refrendar sus tesis, sin embargo no menciona explícitamente su teoría de las generaciones como fuente para su propio análisis, pero tampoco hace alusión ni una sola vez a la teoría de las oleadas expuesta por Sharon Calderón en 2003 (que citaremos a continuación), señalando a través de diversas décadas la expansión del sistema filosófico acuñado por Gustavo Bueno, al que habría hace ya tiempo desbordado; en dicha teoría no se marcan edades para señalar generaciones, sino fechas de incorporación efectiva al sistema del materialismo filosófico, independientemente de la edad de los protagonistas; un criterio que aparece en la «cuarta generación» señalada por Gerardo Bolado, aunque sin demasiada firmeza, y al que sin embargo no se le extrae apenas capacidad de análisis. Por lo tanto, utilizaremos la teoría de las oleadas expuesta por Sharon Calderón en el año 2003, donde se señalan distintas décadas en las que el sistema del materialismo filosófico va desplegándose, sin hacer referencia a las edades de las personas que van incorporándose al sistema en dichas décadas.
- Primera Oleada (1976-1985).
Así, la Primera Oleada (1976-1985) coincidiría con la etapa más pujante de la Universidad de Oviedo, cuando se implantó el Departamento de Filosofía en la Facultad ovetense y Bueno pudo desarrollar su idea de sistema filosófico gracias a discípulos directos como Vidal Peña (1941), Julián Velarde (1945) o Pilar Palop (1947), y en la que se produjeron importantes hitos, como fueron la elaboración del Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, la publicación de la obra Idea de ciencia desde la teoría del cierre categorial (1976) o el nacimiento de la revista El Basilisco en 1978, fundada por Gustavo Bueno, cuya primera época se cerraría en 1984. Esta década, culminada con la publicación en 1985 de El animal divino, vio cómo justo dos años antes, en 1983, fue aprobada la Ley de Reforma Universitaria que tanto encarece Gerardo Bolado, con la que muchos catedráticos jóvenes hasta entonces desconocidos, gracias al surgimiento de las «especialidades» aprobadas por esa ley, distintas de la de «Filosofía», dentro de la filosofía administrada, cobrarían fuerza institucional y presuntamente «superarían» en fama a Bueno por publicar en ciertos medios de comunicación (¿estará pensando Bolado en el diario El País?).
No deja de ser curioso que Bolado encarezca la eclosión de esos nuevos catedráticos, pero menosprecie las apariciones públicas de Bueno en televisión, que por su resonancia y continuidad no tuvieron parangón con ninguno de esos henchidos catedráticos. Estas presencias, que ya se habían iniciado años antes y se prolongaron durante varias décadas, deberían en consonancia formar parte de lo que Bolado denomina como «la caverna». ¿O es que los demás catedráticos que bajaban a la arena pública publicando en la prensa convencional y apareciendo en los medios de comunicación, como hacía Bueno, no acudían a «la caverna»?
- Segunda Oleada (1986-1995).
La Segunda Oleada, surgida en medio de la burocratización reinante en la Universidad española a raíz de la implantación de la Ley de Reforma Universitaria, vio el renacimiento de El Basilisco en forma de segunda época en 1989, y coincide también con el momento en que son publicados los cinco primeros volúmenes de la Gnoseología del materialismo filosófico, la Teoría del Cierre Categorial (1992-93), cerrándose con la publicación de los opúsculos ¿Qué es la ciencia? y ¿Qué es la filosofía? (1995), anunciando en este último que el futuro de la filosofía académica ya no se encontraba en una Universidad burocratizada y estancada en conflictos extrafilosóficos, sino en las aulas de la Enseñanza Secundaria, cuyo alumnado es un fractal de la sociedad donde se producen los problemas filosóficos de nuestro presente, o en las modernas ágoras de los medios de comunicación, cuestiones que no encajan en el rígido esquema de Bolado.
- Tercera Oleada (1996-2005).
Fue precisamente durante la Tercera Oleada (1996-2005) cuando se produjo la expulsión de Gustavo Bueno de la Universidad en 1998, bajo el argumento de una norma burocrática que le suponía nuevamente jubilado (había pasado a ser parte de las «clases pasivas» con 65 años, en 1989) con 70 años y cuyos contratos de catedrático emérito honorífico se consideraba también, bajo el argumento de una vulgar ficción jurídica, que habían caducado. Su última lección en la Universidad, el 26 de Octubre de 1998, impartida en las escaleras de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo, debiera ser mencionada por todo un historiador como Gerardo Bolado como verdadera «acta de defunción» de la Universidad española, donde el proceso de estandarización en la mediocridad propio de nuestro tiempo, logró expulsar al único «hecho diferencial» que ya quedaba en Oviedo respecto al resto de España…
Ya unos años antes de que se produjese este hecho, comenzó la explotación, tras constatarse que la Universidad quedaba como terreno yermo tanto a nivel local como nacional para la actividad filosófica, de diversos proyectos en las nacientes para el gran público tecnologías de la información y la comunicación, con el resultado de la puesta en marcha en 1996 del Proyecto Filosofía en Español y en el año 2002 con el lanzamiento de la revista digital El Catoblepas, publicación donde se producirían las polémicas más importantes dentro del sistema del materialismo filosófico: destaquemos, de entre todas, la que tuvo lugar a propósito de la interpretación del núcleo de la religión, de los númenes de la religión primaria, tal y como se exponía en El animal divino, en el año 2005, justo dos décadas después de su publicación; polémica que cierra esta Tercera Oleada y que supuso una considerable turbulencia entre la segunda y la tercera oleadas.
Huelga decir que ésta, junto a los primeros años de la Cuarta Oleada (en un período que demarcaremos desde 1999, justo tras su expulsión de la Universidad de Oviedo, hasta su culminación en 2010), supone la época más prolífica de Gustavo Bueno en publicaciones, no sólo de artículos mensuales sino de libros en editoriales del mayor prestigio nacional, tratando de temas de la más candente actualidad, bajando a la arena filosófica en cuestiones como la realidad de la Nación Española, amenazada por los separatismos, la vigencia de la distinción entre derecha e izquierda una vez desaparecida la Unión Soviética, el problema de la globalización, etc. El listado de obras publicadas en esta etapa arroja los siguientes títulos: España frente a Europa (1999), Televisión: Apariencia y Verdad (2000), Qué es la Bioética (2001), Telebasura y democracia (2002), El mito de la izquierda (2003), Panfleto contra la democracia realmente existente (2004), La vuelta a la caverna: Terrorismo, Guerra y Globalización (2004), El mito de la felicidad (2005), España no es un mito (2005), Zapatero y el Pensamiento Alicia (2006), La fe del ateo (2007), El mito de la derecha (2008) y El fundamentalismo democrático (2010). Esto es, a un ritmo de más de libro por año. Sencillamente impresionante… para quien no comulgue con extrañas explicaciones de derivas mundanas, eso sí.
- Cuarta Oleada (2006-2015).
Sin embargo, al igual que sucedió tras la Primera Oleada, la Cuarta Oleada (2006-2015) supuso un decaimiento considerable, más acentuado aún al no poder Gustavo Bueno mantener el ritmo de publicaciones tan elevado que había llevado hasta entonces: en 2010 publica Bueno El fundamentalismo democrático, su último libro en editoriales de la máxima difusión a nivel nacional, y de aquí a 2016 el ritmo de publicaciones ya no podrá ser el mismo que antaño. No deja de ser sintomático que Bolado, en su pretensión de menospreciar los años que él denomina «de la caverna», cite como último libro publicado por Gustavo Bueno El mito de la izquierda del año 2003, dejando fuera de su análisis varios años de febril publicación dentro del citado ciclo que comienza en 1999, justo tras la expulsión de Bueno de la Universidad, ya iniciada la Tercera Oleada, y que se cierra en 2010, en plena Cuarta Oleada. Tras este año 2010, Bueno publicará como libros únicamente su Ensayo de una definición filosófica de la Idea de Deporte (2014) y la edición en este formato del artículo del año 2009 sobre El ego trascendental (2016), aparte de la última edición de El mito de la cultura ese mismo año, con Prólogo del 23 de Abril de 2016, poco más de tres meses antes de fallecer. Ese breve prólogo de una página es el último escrito original obra de Gustavo Bueno…
No obstante, pese a que Bueno seguirá publicando artículos con regularidad mensual en El Catoblepas, la revista digital manifiesta en la Cuarta Oleada una tendencia a la baja preocupante: como detalle «cienciométrico», destacar que la «Revista Crítica del Presente», donde se habían producido importantes polémicas sobre todo género de materias, especialmente sobre el desarrollo del propio sistema del materialismo filosófico, ya no volverá a registrar ninguna a partir del año 2012 (concretamente, desde el número 125, de Julio de 2012). Si desde el año 2002 hasta el año 2005 (números 1 a 46), se registraron la friolera de 28 polémicas diferentes, desde el 2006 hasta el 2012 (números 47 a 130) solamente se produjeron 10.
A estos detalles Gerardo Bolado no presta la más mínima atención, sino que se limita a destacar sociológicamente la presunta renovación de autores de una «cuarta generación» cuya presencia como hemos visto no se justifica de ninguna manera, y que, para nuestra mayúscula sorpresa, un detalle que demuestra la falta de sindéresis de este «historiador»; presta atención, eso sí, al desconocimiento de la obra de Gustavo Bueno fuera de su círculo de seguidores, pero destaca que todo se debe a «falta de difusión»: que la obra de Gustavo Bueno «ha sido discutida durante este período en varios foros universitarios, pues su filosofía no se conocía a fondo fuera de sus círculos y su figura era polémica y controvertida: junto a quienes le exaltan como el filósofo español vivo más original y profundo, están quienes le consideran representante de un patrón filosófico arcaico. Estos foros evidencian a mi juicio que el conocimiento del materialismo filosófico se circunscribe al círculo de sus discípulos y es un tanto escolar, por lo que sigue siendo aún una tarea pendiente su difusión y discusión dentro de nuestra filosofía oficial».
Sin embargo, ¿cabe ya más difusión del sistema del materialismo filosófico que la realizada desde el año 1996? Si bien es cierto que a nivel burocrático universitario puede decirse que sea una cuestión pendiente (también lógica, una vez que Bueno fue expulsado de la universidad española en 1998), no puede negarse que hace ya muchos años que los límites de la difusión de Bueno y su sistema quedaron ampliamente desbordados, ya sea mediante los numerosos y enjundiosos textos que se publicaron, especialmente durante los primeros años de la revista El Catoblepas, o mediante todo tipo de contenidos audiovisuales (conferencias, programas televisivos, debates, «teselas»…), cuya visualización total (y ya qué decir de su asimilación, verdadera preocupación para quienes se interesan seriamente por el saber filosófico y no por la propaganda más vulgar y aparente) ya es virtualmente imposible, tanto por su volumen como por la propia naturaleza del medio (cada vez más fugaz, una vez que los grandes vídeos han sido reconvertidos a formatos paulatinamente más cortos y panfletarios, casi anuncios publicitarios).
Diríase que, si el objetivo era conseguir que el materialismo filosófico se difundiera todo lo posible, las instituciones que durante décadas se han dedicado a tal labor han muerto de éxito. Sólo les falta a los «difusores» conseguir que el materialismo filosófico sea una filosofía meramente adjetiva, inmersa en el presente, como sucedió con el kantismo en la época de Goethe. Al igual que señalara el escritor alemán sobre Kant, que, aunque nadie lo hubiera leído, ha influido sobre todos, diríase que cualquiera puede decir que conoce a Bueno simplemente viendo algún vídeo de YouTube… sin haber leído una sola línea sobre él.
Si la filosofía universitaria, denominada «filosofía oficial» por Bolado (en realidad, filosofía administrada), no presta en la actualidad interés al materialismo filosófico y a Gustavo Bueno, no será por falta de difusión sino por el desinterés generalizado de sus protagonistas, que hace ya décadas que se desentendieron por completo del asunto; desinterés que obedece a múltiples motivos (algunos ya enumerados en este trabajo) que debieran ser objeto de análisis de un historiador riguroso. ¿Es que acaso Bolado no se da cuenta que la expulsión de Gustavo Bueno de la Universidad española, donde se encontraba firmemente asentado, al menos en Oviedo, es una consecuencia de la causa (no la única, eso sí) de la propia decadencia de la institución, totalmente cerrada a cualquier desarrollo que no sea el de la filosofía de profesores y para profesores? Es más, a propósito de la difusión, diríase que la visualización de estos contenidos ha provocado la exaltación de un género oral en detrimento de lo que verdaderamente genera peso en un sistema filosófico: la redacción de artículos y libros, que en el contexto del sistema han pasado a un segundo plano en correspondencia con las tendencias y desarrollos de nuestra era digital, pasando internet de ser mero texto a ser sobre todo imagen audiovisual; una era en la que leer ya se considera algo proscrito. Otro detalle que para Bolado resulta lo mismo que para quien oye llover…
Tampoco los autores incorporados en esta Cuarta Oleada han mostrado, ni por su cantidad ni por su calidad, una supuesta mejora o «renovación» de ningún tipo: en la práctica, los autores que llevaban el peso en El Catoblepas o en El Basilisco vienen a ser los mismos en la Tercera que en la Cuarta Oleada; basta con comprobar los índices para corroborarlo. Sí es cierto, no obstante, que la tendencia del sistema, paralelamente a la explosión de contenidos audiovisuales, ha sido en esta Cuarta Oleada al ensimismamiento, a presentar la apariencia falaz de una obra que sigue expandiéndose sin freno ni límites, y a la repetición de cuestiones ya añejas y superadas.
No es casualidad que esta cuarta oleada se cerrase con el documental La vuelta a la caverna (2015), donde la principal preocupación del guión, pese a que Gustavo Bueno hacía tiempo que había finiquitado ese tema, era situar el sistema y al propio Bueno cerca de un marxismo y una Unión Soviética ya caducos varias décadas atrás, y que el propio Bueno despachó en 1991 en su Primer ensayo sobre las categorías de las «ciencias políticas», y para más inri en los más recientes El mito de la izquierda (2003) y El mito de la derecha (2008). También quedó dentro de dicho documental, para sorpresa de propios y extraños, totalmente suprimido el activismo de Bueno en defensa de la Nación Española frente a los separatismos que la amenazan con especial furia en los últimos años de su vida, plasmado en obras como España frente a Europa (1999) o España no es un mito (2005).
- Quinta Oleada (2016-2025).
Así, la Quinta Oleada, iniciada en 2016 y próxima a culminar, concretamente dentro de un año, en 2025, comienza con el hito fundamental del fallecimiento de Gustavo Bueno el 7 de Agosto de ese año, hecho que marca decisivamente la suerte del sistema filosófico que él acuñó. Con un sistema cada vez más ensimismado, viviendo de una fama aparente que reportan los innumerables contenidos audiovisuales que se presentan al ancho mundo, pero donde la crítica y la polémica han virtualmente desaparecido, con su «obrero máximo» fallecido, el sistema filosófico que acuñase ha quedado incompleto y falto de rumbo, con la obra de Gustavo Bueno sumamente dispersa y en la práctica buena parte de ella imposible de encontrar. Pese a que un año después de fallecer Bueno, en 2017, se anunció la publicación de sus obras completas, dicho proyecto en realidad consiste en la reedición de algunos de los libros de su etapa más prolífica, que por mor de la política de las editoriales que los publicaron habían quedado descatalogados e imposibles de encontrar. En ese año se puso como fecha de culminación de dicho proyecto de obras completas la fecha actual, 2024, algo que lógicamente no se producirá…
Ni siquiera quienes dicen abanderar, como presuntos «herederos», el sistema del materialismo filosófico, obsesionados por su «difusión», parecen acordarse de las afirmaciones del propio Bueno, que figuran en las entrevistas que concedió a diversos medios de comunicación con motivo de sus noventa años cumplidos (o incluso, sin ir más lejos, su discurso ofrecido en su ciudad natal, Santo Domingo de la Calzada, el 1 de Septiembre de 2014): en ese momento afirmó que la expansión de su sistema no le preocupaba, porque era algo aleatorio y totalmente extrínseco, que del mismo modo que se había producido se podía apagar cualquier día: «No es que mi sistema haya “alcanzado” nada. Si lo comparamos con el principio, se puede decir que la difusión es mucho mayor, está más extendido por América y hasta se ha traducido un libro al chino. Eso no tiene por qué cesar, está internet… Pero dadas las condiciones, igual puede apagarse que seguir adelante. […] Al final es una cuestión aleatoria, meteorológica».
Y es que la difusión y la divulgación del sistema son elementos accidentales y secundarios al mismo, como bien supo establecer Bueno años atrás. Esto es algo tan obvio como evidente para quien conozca el materialismo filosófico, y debiera sonrojar a los que, tras tantos años en contacto directo con Bueno, hayan optado por tan fácil pero misérrima vía: no existe un nivel «científico» frente a un nivel «divulgado» de la filosofía que obligue a difundir un sistema y sus obras como si fueran profundos arcanos que deban ser desvelados; como si existiera un materialismo filosófico «esotérico» frente a otro «exotérico». Como señaló Gustavo Bueno en ¿Qué es la filosofía? en 1995, justo al terminarse la Segunda Oleada, «la filosofía del presente, tal como pueda ser formulada por los filósofos (y no por cualquier ciudadano), por intensa que sea la disciplina académica que ella comporte, no puede ser “explicada” a modo de “divulgación” de un saber hermético, cuyas pruebas se supone que sólo son accesibles a los “académicos”, como ocurre en Matemáticas, en Física o en Biología. Su “explicación pública” —por difícil que pueda resultar— es su misma construcción “divulgada” […]. Quien escucha o lee una exposición filosófica (necesariamente dada en lenguaje nacional) debe poder juzgar por sí mismo, y no le está permitido al filósofo apelar a saberes de especialista que sólo los académicos pudieran comprender y valorar. En este sentido, una obra de filosofía, no por estar escrita en lenguaje nacional (en francés, en alemán, en español, en inglés) debe necesariamente considerarse como obra de divulgación, pues ésa es su forma regular de expresión».
En resumen, la potencia del sistema del materialismo filosófico es inútil medirla por algo tan genérico y al alcance de cualquiera como son los contenidos audiovisuales o sus visualizaciones, que más que convertirse en un símbolo de distinción homologa al sistema a la mediocridad reinante en nuestra época, donde las telepantallas han sustituido a la lectura. No deja de ser sintomático que el perfil de las personas que se han acercado al materialismo filosófico, a partir de la Cuarta Oleada, es el de consumidores de multitud de vídeos que apenas han leído nada de Bueno o de cualquier otro autor vinculado al sistema. Mayor número de contenidos o de personas a las que ha alcanzado el sistema tampoco implica mayor potencia de análisis. Como señaló literalmente Bueno en 1992 en el comienzo de su Teoría del Cierre Categorial: «La mayor potencia de una teoría de la ciencia respecto de las otras, no se mide tanto por el número de adhesiones o ventajas burocráticas que haya alcanzado en un momento dado sino por la mayor capacidad para analizar, en cada caso, una ciencia o una parte de una ciencia dada».
Como vemos, a la luz de la teoría de las oleadas es muy fácil comprender la situación de deriva que vive el sistema del materialismo filosófico; teoría que no cabe menospreciar en defensa de otras de carácter sociológico y cuyo alcance y validez habrá que valorar una vez que haya transcurrido la actual Quinta Oleada al menos, ya la primera sin la presencia efectiva de Gustavo Bueno. Sin embargo, al menos hasta el momento de su fallecimiento es una explicación sumamente válida para entender que la situación actual no es debida solamente a la desaparición del fundador del materialismo filosófico, sino que provenía de bastantes años atrás. No obstante, lo cierto es que la pérdida de Gustavo Bueno inicia necesariamente una nueva etapa en forma de Quinta Oleada del sistema que él acuñó, donde las personas que han conocido el sistema a lo largo del ancho mundo tienen ante sí una gran y doble ocasión: derribar la barrera del ensimismamiento y los falsos «ídolos» (en el sentido baconiano) generados en años anteriores.
Dentro de este panorama de decadencia del sistema del materialismo filosófico, sin embargo, pueden señalarse algunos hitos. El primero de ellos se refiere a una polémica (actividad que había quedado prácticamente olvidada en la Cuarta Oleada del sistema) sobre una cuestión que Bueno no trabajó demasiado: el problema de la distinción entre artes adjetivas y artes sustantivas, polémica que, para variar, ha sido desarrollada casi en exclusiva por medios audiovisuales…
El segundo hito dentro de esta quinta oleada es el nacimiento, el 1 de Septiembre de 2018, justo cuando Gustavo Bueno hubiera cumplido 94 años, de la Revista Metábasis, en la que hemos recuperado parte de las cuestiones que Bueno dejó inéditas o incompletas, con el objetivo de completar su sistema filosófico. Consideramos que recuperar estas cuestiones es único modo de evitar el triste final que hemos descrito, algo que consiste en prestar atención a aquellos aspectos del sistema que el propio Gustavo Bueno dejó, por múltiples motivos, sin desarrollar, y que constituyen un considerable desafío para los verdaderos materialistas filosóficos. Presentaremos a continuación las más destacadas.
- TEMAS ABIERTOS: LA INVOLUCRACIÓN DE LAS CATEGORÍAS CIENTÍFICAS Y LA FINALIDAD EN LOS ORGANISMOS VIVIENTES.
Tras la publicación por parte de Gustavo Bueno de los cinco primeros volúmenes de la Teoría del Cierre Categorial (1992-93), la Gnoseología materialista que sitúa a las ciencias como una transformación efectiva de nuestro mundo (de hecho, como ya dijimos anteriormente, son las ciencias las que han conceptualizado el mundo y de las que brotan las Ideas filosóficas) no como meras teorías relacionadas con unos hechos observables, el proyecto fue objeto de sustanciales modificaciones, a propósito de varias cuestiones que el propio Bueno fue introduciendo en diversas lecciones, a partir del año 2000 hasta el año 2006 aproximadamente. A partir de entonces, se centró casi en exclusiva en trabajar en los libros que se le iban encargando de parte de diversas editoriales de prestigio a nivel nacional, y donde diseminó de forma pública parte de estos desarrollos de forma fragmentaria; obras que fueron informadas con estos nuevos conceptos, a falta de la publicación completa de la Teoría del Cierre Categorial, desde el Tomo sexto anunciado, pero no editado, hasta el número 15 que se había proyectado en su día. De entre todas estas cuestiones abiertas, destacaremos dos por el considerable tiempo que les dedicó Bueno durante aquellos años, y por su importancia dentro del sistema: la involucración de las diversas categorías y el problema de la finalidad en los organismos biológicos, que obligó a pergeñar nuevos lineamientos cuyos hilos («estromas») pueden recuperarse. Ambos nos han servido para publicar diversos trabajos en nuestra revista Metábasis, por lo que los mencionaremos aquí a modo de esbozo.
- La involucración de las categorías científicas.
Una de las cuestiones fundamentales a las que Gustavo Bueno dedicó aquellos años fue la relativa a la involucración entre las diversas categorías científicas. Es decir, el hecho de que las categorías científicas constituidas como tales no son esferas de la realidad aisladas entre sí, en el sentido del megarismo como modulación del monismo metafísico («nada está conectado con nada»), sino que tienen algún tipo de vínculo ya sea compartiendo términos o descomponiéndolos a diversas escalas. Algo que resulta clave a la hora de determinar los «principios medios» de cada categoría científica y el surgimiento de nuevas categorías, que compartirán términos o descompondrán los términos considerados simples en otros más complejos. Así, la Química clásica, cuyos elementos básicos fueron descomponiéndose a medida que surgía la teoría atómica o la Genética, y se van incluyendo dentro de la Biología, la Física, etc. Afirmaba Bueno en 1993, en el quinto y último tomo publicado de la Teoría del Cierre Categorial que: «si “cierre” no es aislamiento o clausura, el hecho de que la Química clásica, lejos de tener que permanecer aislada o clausurada en un campo y escala definidos por la tabla periódica, haya entrado en comunicación con la teoría del calor, con la teoría de la electricidad, y haya sido «inundada» por la teoría atómica, no significa que su cierre categorial se haya roto o se haya desvanecido. Por el contrario, ese cierre permanece en la misma medida en la que permanecen los eslabones de la cadena, los elementos químicos (como la Genética permanecerá en la misma medida en que permanezcan los “eslabones” genotípicos). Que estos elementos no sean átomos simples y primitivos no quiere decir que sus configuraciones hayan desaparecido.
La cuestión de la involucración entre diversas disciplinas fue mencionada en varios lugares por Bueno y otros autores, como una de las posibles vías de constitución de una disciplina doctrinal (en este caso, una categoría científica) en función de campos previamente establecidos, a propósito de la pluralidad de las ciencias y de disciplinas nuevas. Las ciencias categoriales se circunscriben a campos o dominios de contornos específicos, lo que no excluye la posibilidad de reunirlos en círculos genéricos próximos o remotos. En cualquier caso, la discontinuidad entre los campos categoriales de las diversas ciencias no excluye las involucraciones entre ellos.
Siguiendo a Bueno, las categorías no tendrían por qué entenderse como esferas autónomas que introdujeran discontinuidades absolutas en el Universo, porque las involucraciones entre las categorías o, si se prefiere, los puntos de intersección entre las “esferas” serían la regla y no la excepción. La razón es que las ciencias categoriales no agotan los campos o dominios que cultivan, y esto significa que, sin perjuicio de las categorías, quedan muchos contenidos comunes a diferentes dominios, campos o categorías. Dicho de otro modo: los campos categoriales no han de concebirse como conjuntos de términos pertenecientes a una misma clase homogénea de términos; antes bien, los términos de un campo categorial habrán de entenderse como enclasados en clases diferentes, lo que nos lleva a ver los campos categoriales no como esferas homogéneas o lisas, sino como agregados heterogéneos, en los cuales se han logrado establecer clasificaciones pertinentes. Es lo que la tradición escolástica reconocía, a su modo, al distinguir entre el objeto material (los agregados heterogéneos) y el objeto formal (quo o quod) de las ciencias, resultado de la selección de los contenidos materiales.
Respecto al problema de la involucración, lejos de haberse resuelto en vida de Bueno, es una cuestión abierta y a desarrollar, sobre la que hemos publicado diversos trabajos en 2019 y 2021, que aparecen en la bibliografía que incluimos al final de este trabajo, junto a los dedicados a la siguiente cuestión abierta: la finalidad en los organismos vivientes.
- La finalidad en los organismos vivientes.
Otro de los problemas fundamentales que señala Gustavo Bueno a propósito del nuevo proyecto de la Teoría del Cierre Categorial, que quedó inconcluso, fue el de la finalidad en los organismos vivientes, que era necesario resolver y al que Bueno dedicó los años 2004 y 2006 principalmente, con vistas a la publicación del Tomo VI de una Teoría del Cierre Categorial ya sensiblemente remozada. En el comienzo de este ambicioso proyecto, Bueno parte de un hecho, señalado a propósito de la finalidad como «fin de algo», de una totalidad (configuracional o procesual): Finalidad dice identidad sintética entre un proceso (o configuración) y su resultado (contexto), una modalidad de la identidad sintética, ya tanto en su modalidad objetiva o propositiva, donde se involucra la conducta proléptica de un sujeto operatorio. Si el referente de un fin es una multiplicidad, un referente definido como entidad simple o un punto, no sirve para la finalidad ni para la teleología.
En este contexto, la finalidad cobró, sobre todo en sus lecciones impartidas alrededor de los años 2004 y 2006, una importancia crucial, sobre todo a la hora de explicar la Biología. Sin embargo, la finalidad que formulan autores como Ernst Mayr o Jacques Monod tiene una tendencia metafísica, cuando se hace referencia a la teleonomía (finalidad por programas o mensaje), o los organismos teleoclinos de Driesch, dirigidos hacia un fin. Es una recuperación de las causas finales del aristotelismo, aunque el Estagirita señaló que no había finalidad en el Universo, sino telos, especialmente en el mundo sublunar, pues en el supralunar, donde las sustancias son eternas e incorruptibles, están actualizadas en su materia totalmente, incluyendo al Motor Inmóvil de la Física y al Acto Puro de la Metafísica. Esta idea aristotélica se mantuvo con Santo Tomás de Aquino y la Quinta Vía para la prueba de la existencia de Dios o el fin final en la Crítica del Juicio de Kant, siendo recuperada por la biología molecular y el ADN: Jacques Monod señala en El azar y la necesidad (1984), que los seres vivos poseen tres características: teleonomía, invariancia reproductiva y morfogénesis autónoma, que indican no sólo una finalidad y una constancia en su estructura, sino que ésta evoluciona partiendo de unas bases genéticas ajenas a las alteraciones del mundo externo.
Esa finalidad en los organismos vivientes ha de darse considerándolos a su vez una suerte de totalidades atributivas, esto es, compuestas de partes, pero a su vez cambiantes, igual que el famoso barco de Teseo seguía siendo el mismo barco pese a que todas sus partes han sido sustituidas, o el río de Heráclito, cuyas aguas se renuevan constantemente pese a ser «el mismo río» siempre. Es lo que Gustavo Bueno denominó como totalidades joreomáticas, donde se podrían incluir también sucesiones de carácter idiográfico, como la sucesión de los Papas del Renacimiento, como diría Heinrich Rickert. Es más, la idea de los organismos teleoclinos no encaja con la de los organismos vivientes, puesto que estas hacen referencia a conexiones materiales. Lo característico de los organismos vivientes es que mantienen así su identidad pese al cambio de sus partes, en tanto que son consideradas como totalidades joreomáticas. Son como el famoso Barco de Teseo, en el que las partes iniciales que lo componían han sido sustituidas, sin que el barco deje de ser el mismo barco.
Al nivel de la Biología, no cabe duda que hay finalidad en los organismos, de lo contrario serían inexplicables cuestiones tales como las homologías existentes entre las aletas de los anfibios, las extremidades de los mamíferos o las manos y pies de los antropoides o, sin ir más lejos los órganos oculares o los órganos sexuales en los pluricelulares. Sin embargo, esta finalidad no puede plantearse a la escala del individuo, de la ontogénesis (ni siquiera postularse un «Diseño Inteligente»), sino de la filogénesis: los ojos tienen la finalidad de ver porque estos órganos son producto de la evolución de células fotosensibles hasta el desarrollo de los pluricelulares. En consecuencia, tomando a los organismos vivientes como totalidades joreomáticas, susceptibles de modificar sus partes y en constante transformación sin alterar su identidad, cabría atribuir una idea de finalidad objetiva, no propositiva.
De hecho, Bueno, distingue a este respecto entre finalidad (etológica), refiriéndose a la finalidad propositiva realizada por un sujeto operatorio (ya sea animal o humano), y teleología (biológica), pero aclara que no es una distinción dicotómica, puesto que muchas veces confluyen ambas perspectivas. Un ejemplo que señala Bueno es el del escarabajo pelotero, el Scarabaeus sacer. Cuando dicho animal amasa la pelota de estiércol genera una morfología ovoidea, cuyo objetivo último es alimentar a la larva depositada en el huevo que figura en el estiércol húmedo. En ambos casos confluyen un finalismo nutritivo individual y el objetivo dado en el ámbito de una teleología reproductiva, cuyo objetivo es depositar un huevo en la pelota ovoide, para que la larva madura comienza a devorar el estiércol húmedo en el que fue depositado el huevo.
Gustavo Bueno, en aquellas lecciones de 2004 y 2005, tomaba como referencia la idea de la «sopa primigenia», ya señalada por Darwin en 1871, un totum revolutum de protoorganismos reconstruible desde los organismos actuales, en la que se recupera la idea de la involucración, en este caso entre Biología y Química, desde una suerte de hipótesis causa sui o de un mundo autogenerado. Así, es muy habitual la metáfora de la vida como un conglomerado uniforme de células (la «sopa primigenia» ya sugerida por Darwin en 1871), aplicada incluso al mundo tras el Big Bang.
Esta idea, sin embargo, de carácter metafísica por todo lo que implica (principio finalístico cuasi aristotélico), Gustavo Bueno la reinterpreta como paso de lo lisológico o genérico, sin forma definida (la «sopa») a lo morfológico, lo que ya posee una forma específica. Puesto que definir un organismo viviente como un conjunto de elementos químicos define el organismo a una escala lisológica, la definición de este mismo organismo desde categorías anatómicas define el organismo a una escala morfológica. Así, en la explicación científica convencional, el curso de evolución de los organismos vivientes comienza por el estado lisológico de la «sopa biogénica» y continúa en el análisis del desarrollo del organismo hasta su descomposición y putrefacción, es decir, por el retorno al estado lisológico. Suponiendo siempre, claro está, la sopa primigenia como una hipótesis de trabajo.
Cómo avanzar desde la «sopa primigenia» hasta los organismos pluricelulares vivos, es algo sin embargo que no puede definirse a la escala humana, de la materialidad que hemos conformado institucionalmente; pertenece a la Materia Ontológico General (M); y, como parte de ese mundo no formalizado a nuestra escala, no lo podemos conocer, ignoramus et ignorabimus.
- CONCLUSIÓN.
Gustavo Bueno fue un filósofo que, a lo largo de más de seis décadas de trabajo incesante, tanto docente como editorial, fundó un sistema filosófico, denominado materialismo filosófico. Sistema que, más que como sistema axiomático, podría ser considerado como un sistema estromático, es decir, como un tejido de ideas que, como si fueran sus hilos, se entretejen en una urdimbre formada por hilos paralelos ya establecidos (como núcleo del sistema) y en una trama que va incorporando, para formar el cuerpo del sistema, nuevas Ideas tomadas «del exterior» del sistema. Es decir, ideas no deducidas de su urdimbre, en el sentido del idealismo absoluto de Hegel con el que tantas veces fue comparado Bueno. En este sentido, es una tarea planteada para la posteridad el desarrollo de aquellas partes del sistema que quedaron inconclusas por parte del propio Gustavo Bueno.
El sistema filosófico, desde la perspectiva del materialismo filosófico, no es algo exento ni previo a los saberes tecnológicos o científicos, pues bebe de conceptos positivos como el sistema solar o los sistemas de ecuaciones en Matemáticas; menos aún estos saberes proceden de una filosofía prístina a la que se atribuyera la condición de «madre de las ciencias». La filosofía, y sobre todo, en su forma sistemática, no brota de la ignorancia («al margen de todo supuesto») sino de saberes efectivos de primer grado, y por ello la filosofía puede considerarse como un saber de segundo grado. Frente a las distinciones un tanto artificiosas entre una tradición «analítica», centrada en la ciencia, y una tradición «continental», centrada en el análisis de los textos de la tradición, el materialismo filosófico clasifica ambas como una filosofía «centrada» en el análisis de las ciencias, en primer lugar, y una filosofía «exenta» de los problemas del presente, realizada por profesores y para profesores, en el segundo caso. Lograr que Gustavo Bueno y su filosofía salgan del olvido en el que se encuentran sumidos es una tarea que nos hemos impuesto desde el año 2018 con nuestro proyecto de la Revista Metábasis, proyecto que cobra aún mayor sentido con el centenario del nacimiento del filósofo Gustavo Bueno.
- BIBLIOGRAFÍA CITADA.
Ardao, A. (1963). Filosofía de lengua española. Montevideo: Alfa.
Avello, M. (23 de Abril de 1978). La filosofía está en la calle. Gustavo Bueno y la función social del pensamiento, La Nueva España.
Bertalanffy, L. (2004). Teoría general de los sistemas. México: Fondo de Cultura Económica.
Bolado, G. (2017). Gustavo Bueno en contexto. Scientia Helmantica, Nº 7, pp. 14-80.
Bueno, G. (1966). Sobre el concepto de «ensayo». Cuadernos de la Cátedra Feijoo, N.º 18 (I), pp. 89-112.
Bueno, G. (1970). El papel de la filosofía en el conjunto del saber. Madrid: Ciencia Nueva.
Bueno, G. (1972). Ensayos materialistas. Madrid: Taurus.
Bueno, G. (1974). La metafísica presocrática. Oviedo: Pentalfa.
Bueno, G. (1976). Idea de ciencia desde la Teoría del cierre categorial. Santander: Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Bueno, G. (1991). Primer ensayo sobre las categorías de las «ciencias políticas». Logroño: Cultural Rioja.
Bueno, G. (1992-3). Teoría del Cierre Categorial, 5 tomos. Oviedo: Pentalfa.
Bueno, G. (1995a). Qué es la filosofía. Oviedo: Pentalfa.
Bueno, G. (1995b). Qué es la ciencia. Oviedo: Pentalfa.
Bueno, G. (1999). España frente a Europa. Barcelona: Alba Editorial.
Bueno, G. (2000). Televisión: Apariencia y Verdad. Barcelona: Gedisa.
Bueno, G. (2001). Qué es la Bioética. Oviedo: Pentalfa.
Bueno, G. (2002). Telebasura y democracia. Barcelona: Ediciones B.
Bueno, G. (2003). El mito de la izquierda. Barcelona: Ediciones B.
Bueno, G. (2004a). Panfleto contra la democracia realmente existente. Madrid: La Esfera de los Libros.
Bueno, G. (2004b). La vuelta a la caverna: Terrorismo, Guerra y Globalización. Barcelona: Ediciones B.
Bueno, G. (2004c). Confrontación de doce tesis características del sistema del Idealismo trascendental con las correspondientes tesis del Materialismo filosófico, El Basilisco, N° 35, 12.46.
Bueno, G. (2005a). El mito de la felicidad. Barcelona: Ediciones B.
Bueno, G. (2005b). España no es un mito. Madrid: Temas de Hoy.
Bueno, G. (2006). Zapatero y el Pensamiento Alicia. Madrid: Temas de Hoy.
Bueno, G. (2007). La fe del ateo. Madrid: Temas de Hoy.
Bueno, G. (2008). El mito de la derecha. Madrid: Temas de Hoy.
Bueno, G. (2009). El puesto del Ego Trascendental en el materialismo filosófico, El Basilisco, Nº 40.
Bueno, G. (2010). El fundamentalismo democrático. Madrid: Temas de Hoy.
Bueno, G. (2014). Ensayo de una definición filosófica de la Idea de Deporte. Oviedo: Pentalfa.
Bueno, G. (2016a). El ego trascendental. Oviedo: Pentalfa.
Bueno, G. (2016b). El mito de la cultura. Oviedo: Pentalfa.
Calderón, S. (2003). El Congreso de Murcia y las oleadas del materialismo filosófico. El Catoblepas, Nº 20, 20.
Feijoo, B. J. (1778). Teatro crítico universal o discursos varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes, Tomo 1. Madrid: Real Compañía de Impresores y Libreros.
Gadamer, H. G. (1981). La dialéctica de Hegel. Madrid: Cátedra.
Monod, J. (1984). El azar y la necesidad. Barcelona: Tusquets.
Nicol, E. (1998). El problema de la filosofía hispánica. México: FCE.
Ortega y Gasset, J. (1914). Meditaciones del Quijote. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes.
Ortega y Gasset, J. (1976). En torno a Galileo. Madrid: Revista de Occidente.
Pérez, L. (01 de Septiembre 2014). Gustavo Bueno: «No tengo tiempo para estar enfermo». El Mundo.
Rodríguez Pardo, J. M. (2018). El sistema del materialismo filosófico después de Gustavo Bueno. Revista Metábasis, Nº 1, pp. 5-43.
Rodríguez Pardo, J. M. (2019a). La involucración de las categorías científicas. Revista Metábasis, Nº 2, pp. 5-51.
Rodríguez Pardo, J. M. (2019b). El problema de la finalidad en los organismos vivientes. Primera parte. Revista Metábasis, Nº 3, pp. 5-41.
Rodríguez Pardo, J. M. (2020). El problema de la finalidad en los organismos vivientes. Segunda parte. Revista Metábasis, Nº 7, pp. 5-46.
Rodríguez Pardo, J. M. (2021). La Geometría y el mágico canto de las ballenas. Ejemplos de involucración. Revista Metábasis, Nº 10, pp. 43-59.
Savater, F. (1974). Apología del sofista y otros sofismas. Madrid: Taurus.
Silva, P. (04 de Enero 2024). 2024, centenario de Gustavo Bueno. La Nueva España.
