

DIALÉCTICA DE ESTADOS O IMPERIOS
RUSIA, ESTADOS UNIDOS Y CHINA
Ricardo Veisaga
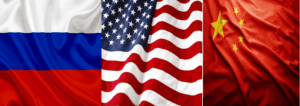
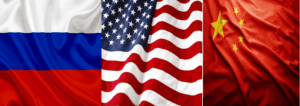
En los diversos medios de comunicación social, desde hace mucho tiempo, se está informando que estamos en vísperas de una guerra mundial o, que ya se dio el inicio de una nueva Guerra Fría. Es más, hay quien ya le puso una fecha, el 18 de marzo de 2018, que pasará a la historia como el día en que se dio su comienzo. ¿Y por qué esta fecha?
Porque es el día en que el presidente chino Xi Jinping, consiguió que su partido le diera por unanimidad el pasaporte a la dictadura perfecta. Algo similar a lo que, según estos politólogos, obtuviera con una mayoría aplastante el ruso Vladimir Putin. A muchos les parecerá increíble que suceda esto en Rusia, en un país que redujo su riqueza por habitante en los últimos años de manera dramática.
El hecho de que el presidente Xi Jinping o que Putin, acumulen todo el poder en sus manos, no significa que eso constituya la antesala de una Tercera Guerra Mundial, o que ingresemos en una Guerra Fría. La dialéctica entre imperios y las guerras que de ella resulten, no solo de tipo militar, no depende de los individuos. La dialéctica se da entre Estados o Imperios no entre particulares, ya que ellos no constituyen el sujeto de la Historia.
No es de extrañar que estas noticias surjan de los medios sociales, ya que el gremio periodístico es uno de los mas ignorantes en materia politica. Ante el menor atisbo de tensiones escuchan tambores de guerra. Lo que sí es interesante es la convivencia de dos grandes potencias económicas y militares, Rusia y China, con deseos expansionistas y capacidad para someter a gran parte del mundo.
Tal como la Unión Soviética y Alemania lo ambicionaron en los años treinta y casi lo consiguen. No pueden entender cómo Rusia y China, en los últimos quince años, realizaron esfuerzos sin precedentes para procurarse un arsenal militar nuclear y convencional formidable.
Lo que alarma es que estas dos potencias que poseen una capacidad nuclear al menos equiparable a la de Occidente, con cientos de misiles, con capacidad nuclear estratégica, van a ser gobernados por gobiernos autoritarios sin realizar nuevas elecciones, como se estila en Occidente. Pero no es eso, lo que, según la mayoría de los periodistas y expertos en conflictos entre Estados, que aun abusivamente llaman geopolítica, nos llevaría a los peores momentos de una nueva Guerra Fría.
Tanto Rusia como China, llevan la mayor cantidad de años de su existencia sin elecciones democráticas, por tanto, eso no debe ser el motivo de alarma. Lo que debe preocuparnos es, por ejemplo, la política agresiva rusa que desde 2012 constituye la mayor amenaza a la libertad y seguridad de Europa desde la caída del muro de Berlín. La ocupación de Crimea, la intervención militar en Ucrania, las continuas incursiones navales y aéreas rusas sobre Europa, forman parte de una estrategia de amedrentamiento para someter a los europeos.
La intervención en Siria y la alianza con los regímenes de Irán, Venezuela y Corea del Norte, el asesinato de espías con total desprecio de la soberanía de los países europeos (en este caso Inglaterra). Unas dieciocho personas ligadas a los servicios secretos rusos o a la oposición asesinadas o muertas en extrañas circunstancias en los últimos años. La intromisión furtiva en las elecciones de países de Europa, Estados Unidos y otros lugares constituye una prueba de que la estrategia es global y tiene como objetivo desestabilizar Occidente.
En China, Xi Jinping ha logrado consolidar su poder ampliando su mandato de por vida, lanzando un mensaje al mundo de que el país tiene un liderazgo estable y sólido. China está cada vez más cerca de contar con un nuevo emperador. Así, Xi Jinping podría convertirse en la principal figura de la política de ese país hasta su muerte; y de ocupar tanto tiempo como pueda los tres principales cargos de la política china: la presidencia de la Comisión Militar Central, que lidera el ejército chino; la presidencia y la secretaría general del PCCh.
Un editorial del diario estatal Global Times argumentaba que las enmiendas propuestas responden al deseo de los líderes chinos «de realizar contribuciones (…) que resistan el paso del tiempo». (Léase, Eutaxia).
China acelera la construcción de islas artificiales en los islotes disputados en el Mar del Sur de China, su principal área de expansión con el fin de acceder a las reservas de petróleo de la región a costa de Vietnam, Taiwán y Japón. Aumentando su presencia militar en aguas cercanas al archipiélago Diaoyu/Senkaku, actualmente administrado por Japón.
La actitud beligerante, y la modernización del ejército chino, aumentan el temor a un posible choque bélico en la región, causado por el deseo de Beijín de convertirse en la nueva potencia regional y mundial. Por cada buque de guerra que Europa pone a flote China pone tres, y por cada avión de combate nuevo, China pone cinco. Un colosal esfuerzo para una economía que mantiene en la miseria a cientos de millones de personas, sólo puede tener un objetivo expansionista evidente.
La intervención de las grandes potencias en todos los conflictos y en todos los continentes, está obligando a los países a tomar partido por alguno de los bandos en conflicto. Y las consecuencias de estas acciones se tornan evidentes en Siria. Irán colabora con Rusia y el régimen de al-Assad, así como con otros movimientos chiitas como Hezbolláh, mientras que Turquía está atacando, posiciones kurdas en Siria, el principal aliado de Occidente en esos momentos, debilitando al enemigo más poderoso de al-Assad y sus aliados.
Pero, no todo termina aquí, según el promocionado progre hindú-americano Fareed Zakaria, dice que la democracia está en declive en todas partes y que Estados Unidos tampoco es inmune a ello. Obviamente que no diría esto de haber ganado las elecciones la inútil de la Hillary Clinton. La Unidad de Inteligencia de The Economist publicó la 10ª edición de su Índice de Democracia, un ranking completo de países que presta atención a 60 indicadores en cinco categorías, que van desde los procesos electorales hasta las libertades civiles.
Por segundo año consecutivo, Estados Unidos no alcanzó la etiqueta superior de «democracia plena» y aparece agrupada en el segundo escalafón, «democracia con problemas». Según Fareed Zakaria, «en democracias largamente establecidas como Israel o la India, estamos viendo esfuerzos sistemáticos para reducir el espacio y el poder de los medios independientes críticos con el Gobierno».
Zakaria está preocupado por la «democracia liberal», por un sistema de gobierno, que en política es secundario, salvo para los progres, el fin de la política no es su forma de gobierno sino su eutaxia, reducir la política a una forma de gobierno es aceptar la tesis de Fukuyama, que con la democracia estamos en el fin de la Historia.
La opinión de aquellos que están compungidos por el ruido de sables y gobiernos autoritarios (como Zakaria), son el producto de una ideología armonista, buenista, progre, que reina en los medios de comunicación y se enseña en las facultades de Ciencias Políticas. Se mueven en la pequeña política e ignoran la gran política, carecen de una filosofía política, y ni que hablar de un análisis ontológico o gnoseológico de lo político.
Estos tipos son de aquellos que creen que el motor de la Historia, es la corrección política, portarse bien, no tocarle el trasero a una dama, salir bien en la foto. Dejar que sigan haciendo negocios libremente con Estados Unidos mientras su balanza comercial se va al garete. Al menos los marxistas tenían una idea sobre el motor de la historia, para ellos era la lucha de clases, una idea enteramente metafísica, pero idea, al fin y al cabo.
¿Cuál es la tesis de Zakaria o de los otros progres? Ninguna, nunca hablan de ella. Hace muchísimos años que vengo sosteniendo en contra del marxismo la dialéctica de Estados o Imperios, en reemplazo de la metafísica idea de la lucha de clases. Tesis cuyo acierto es certificado por la realidad, para llanto y rechinar de dientes de los progres como el natural de Bombay (India) Zakaria.
En este mundo realmente existente; existen tres Estados, Superestados o Imperios, que son Estados Unidos, China y Rusia, y a estos dos últimos les resbala la etiqueta que le pongan desde el exterior a su gobierno, lo que no les resbala es que la economía debe ser capitalista, ya que no desean regresar al fracaso y a la miseria comunista. Trump hizo una lectura correcta de la Historia y sabe cuál es el «destino» de los Imperios, sabe que el que se para, pierde, de ahí su America first.
Y ante el avance de la competencia desleal les planta cara. Él lo sabe, cómo lo saben Putin y Xi Jinping, lo notable es la coincidencia entre los que tienen el mando de estas potencias, lo tienen muy claro, caso único en la historia. Trump tiene una desventaja, es el único de los tres que tiene el frente interno dividido, los enemigos adentro, una quinta columna. Ese caballo de Troya, ese presente griego, es un peligroso agujero negro.
Resulta que los periodistas descubren ahora que Rusia y China se estaban rearmando desde hace quince o veinte años. Se sorprenden porque no conocen la historia política. Todos los imperios desde el asirio hasta nuestro presente, fueron imperios entre otras cosas, porque se armaron, el factor bélico es fundamental en la dialéctica de Estados.
Quienes son marxistas, y comprobaron el derrumbe de todas sus teorías, aceptan a medias la Dialéctica de Estados, y veladamente tratan de colar su lucha de clases. Uno de esos teóricos, habla de la conjunción de los dos elementos, es decir, la dialéctica de clases y la de Estados, y de ahí saldría el motor de la historia. Quienes sostienen esto, siguen la tesis de la Escuela filosófica de Oviedo, de la Dialéctica de Estados, pero de acuerdo a su conveniencia reformista del marxismo.
Al mencionar las unidades que intervienen en su desarrollo histórico, dicen que uno de esos géneros sería el materialismo histórico, que toma a las clases definidas en función de la posición que toman con respecto a la posesión o no de los medios de producción de la riqueza, en función de unidades que determinan los conflictos que marcan el desarrollo de las sociedades humanas (en su versión más dogmática, estaría la de ciertos elementos trotskistas y maoístas, que mantienen a toda costa el llamado «punto de vista de clase»).
Sostienen que todos los Estados, incluidos los imperialistas, no sólo se constituyen en función de la «expropiación» de los medios de producción dentro de su propio ámbito territorial, sino que además lo hacen en función de la apropiación del territorio en el que actúan. Y el enfrentamiento entre los Estados es un momento más de la dialéctica determinada por la apropiación de los medios de producción, en principio el territorio y todos sus recursos, por parte de un grupo o sociedad humana, excluyendo con ello a otros grupos o sociedades humanas.
Son los propios expropiados de cada Estado los que, por formar parte de él, expropian a su vez unos bienes a los cuales, en principio, también tienen «derecho» los extranjeros. En un intento desesperado de colar la lucha de clases, le atribuyen un papel a la clase social que no la tiene en absoluto. Quienes detentan el control y el poder de un Estado, es decir, de sus capas conjuntivas, corticales y basales, no son los que obedecen sino los que mandan.
La división de la sociedad en clases no es anterior a la existencia del Estado, sino posterior a él y sólo se consumará tras la constitución del Estado mismo. Decir que la Eutaxia de ese Estado debe contar con el consenso aceptado o espontáneo de los propios expropiados, que se quedan en ese Estado o Imperio antes que emigrar a otro lugar, ya que de ser así la Eutaxia sería simplemente nominal y conduciría a la Distaxia, al desorden, es un error político imperdonable.
No existe ni una clase proletaria universal ni una clase de expropiadores universal, en sentido atributivo, a pesar de puntuales alianzas, siempre contra terceros de otros países. La dinámica de las clases en la historia, definidas en función de su relación con los medios de producción de la riqueza, actúa única y exclusivamente a través de la dinámica de los Estados, sobre todo los imperialistas. La ilusión de los internacionalistas proletarios y su fe en una «ley histórica universal» les hacía creer que disponían de una plataforma política para realizar la revolución.
Pero durante la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, la Segunda Guerra, cuya consecuencia a largo plazo fue la caída del Imperio Soviético, destrozó esa fantasía, hoy todavía muchos creen en esa utopía milenarista rebatida por los hechos. Y los hechos son que, tras aquello, sólo hay un Imperio, el Imperio Estadounidense y Rusia y China como pretendientes. Y la democracia capitalista de mercado pletórico triunfante y el Estado del Bienestar tambaleante son la realidad dominante en el planeta.
Las clases sociales, en sentido marxista, no son entidades que sustantivamente estén por encima de los Estados, sino que estas clases sólo cobran realidad a través de los Estados, especialmente los imperialistas; y, además, a través de los Estados, es como se da la dinámica interna entre clases sociales. En la República Popular China; la creciente desigualdad entre sectores de la población, en particular entre el campesinado chino y la burguesía naciente en el Imperio del centro, conformado por consumidores cada vez más insaciables constituidos en una supuesta «clase media» (clase media, cuya existencia negamos, ya que no es más que una configuración estadística de los sociólogos para ocultar el carácter asalariado, de la misma). No tienen mayor importancia a menos que tomen el poder, tarea imposible sobre todo luego del poder otorgado a Xi Jinping, la línea dominante.


Xi Jinping es heredero del «golpe de timón» realizado por Deng Xiaoping, golpe que, ayudó de forma definitiva a colocar a China en su situación político-económica actual. El alemán Carl Von Clausewitz, en su libro Sobre la guerra, establece un modelo teórico clásico para entender el fenómeno de la guerra; el conflicto entre estados será la esencia de todo conflicto bélico. El marxismo-leninismo rompió con esta tradición al identificar la guerra con la lucha de clases.
En la actualidad, el supuesto marxismo-maoísmo de la República Popular de China, dio «la vuelta al revés» a la tradición marxista de la lucha de clases incorporándolo al modelo propuesto por Clausewitz, a su vez revisado y ampliado. La guerra supone el Estado, es decir, una sociedad estratificada en la que hay una capa cortical formada por guerreros. Clausewitz dio en el clavo por su intuición certera al disociar la guerra de la psicología y de la crueldad. La concibe, más bien, como una operación técnica propia de los estados.
La Historia es la historia de las incesantes luchas y guerras entre las unidades políticas estatales. La lucha de clases es un factor causal menor en comparación con la lucha internacional. La guerra tiene mayor poder de transformación histórica que los problemas internos de los Estados. La Historia Universal más que lucha de clases es una lucha entre Estados. La guerra existió siempre y los conflictos bélicos entre Estados siempre fueron más potentes, numerosos e influyentes que los conflictos entre clases dentro de los Estados.
El marxismo sobreestimó las posibilidades de subversión interna y menospreció el papel de las guerras en la Historia Universal. La guerra constituye así una manifestación institucionalizada de la violencia, la guerra es un fenómeno político que presupone la existencia de estados; y su objetivo es la «paz victoriosa» entendida como equilibro dinámico entre estados.
El fin de la guerra es la paz, pero una paz impuesta por el o los vencedores. Olvidan estos que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, impusieron su paz a los vencidos, pero esa pax está agotada. Dicho de otra manera: todas las guerras tienen el mismo objetivo, la eutaxia, esto es, el buen orden entendido como aquél que es capaz de conservarse en el tiempo.
Según Gustavo Bueno, se da la guerra como dialéctica de estados, porque cada Estado se constituye en función de la apropiación del recinto territorial en el que actúan y mediante la exclusión de ese territorio y de lo que contiene, de los demás hombres que pudieran pretenderlo. Y ese enfrentamiento entre Estados debe considerarse como un momento de la dialéctica determinada por la apropiación de los medios de producción (el territorio, sus recursos mineros y energéticos, su agua, etc.) por un grupo o sociedad de hombres, excluyendo a otras sociedades o grupos adversarios.
Cada Estado sólo se constituye como tal y desarrolla sus fuerzas de producción en el proceso mismo de determinación mutua con los otros Estados competidores. Este planteamiento territorial, de la estructura y la función de la sociedad política y del Estado; no niega los enfrentamientos internos entre las clases sociales, por el contrario, unifica a todo el Estado como entidad política, no como clase, frente a otro Estado.
La guerra como dialéctica de estados, según Estados Unidos, Rusia y China, aunque no lo llamen así, es entendida perfectamente por sus respectivas clases políticas gobernantes. El famoso conflicto sino-soviético (entre China y la Unión Soviética) fue fundamental y determinante para la actual concepción del Imperio chino. En el siglo pasado el mundo vió con sorpresa el choque entre dos países unidos por la misma ideología comunista. Este episodio a punto del enfrentamiento bélico, dejó perplejos a la izquierda indefinida y al trotskismo difuso, tal como lo están ahora los Zakaria de turno.
En 1972, en plena división chino-soviética, Mao y Zhou Enlai recibieron a Nixon en la capital China para establecer relaciones con los Estados Unidos. La confrontación dentro del bloque comunista fue considerada por los ácratas e internacionalistas apátridas como una herejía, tan escandalosa ideológicamente como hubiera sido para un cristiano admitir la enemistad entre Dios Padre y Dios Hijo, o la lucha de ambos contra el Espíritu Santo.
En aquella época una tira cómica mostraba un campo de batalla donde luchaban chinos y soviéticos, y aparecía Marx diciendo: «proletarios de todas las naciones, ¡separaos!» Esta perplejidad se despeja, cuando se prescinde del mito del «proletariado universal» y se asume el teorema de la «dialéctica de Estados» desarrollado anteriormente.
China durante seis años había coqueteado con la rusificación del país, en las zonas bajo su control entre 1931 y 1937. Pero esa sovietización le concedía más al internacionalismo en detrimento de la soberanía del Estado y decidieron acabarla. China salió de ese conflicto con la URSS, de casi treinta años de duración, liberada del mito del «proletariado internacional» y con la lección aprendida que la dialéctica de estados es el motor de la historia y, en consecuencia, de la revolución imperial China.
En este sentido, China ha dado la vuelta a Marx, lo mismo que Marx había dado la vuelta a Hegel, y Gustavo Bueno a Marx. El liberalismo reduce la vida económica y política a una «competitividad entre individuos». Engels y Marx asumían esta perspectiva dentro de una «lucha de clases» más amplia. China asume tanto la «competitividad entre individuos», pero dentro del marco englobante y omnicomprensivo de la «Dialéctica de Estados», según Clausewitz.
Las clases sociales chinas se subordinan a la lucha entre estados. Mao no hablaba de clases obreras enfrentadas a clases burguesas, sino de las diversas clases sociales chinas contra las diversas clases soviéticas del estado ruso, o en oposición dialéctica contra las múltiples clases sociales norteamericanas. El maoísmo deja por principio el marxismo-leninismo soviético, o, mejor dicho: le «da la vuelta», pero rechazando el esquema leninista.
El marxismo-maoísta concibe la lucha de clases de otra manera, ya que la lucha de clases deriva de la lucha entre estados. Según China, la verdadera lucha de clases consiste en la lucha de unas clases nacionales contra otras clases nacionales, de modo que todas las clases sociales de un mismo estado forman un frente común contra todas las clases del estado enemigo.
La «lucha de clases» queda así absorbida en la dinámica específica de la «lucha de estados». Las condiciones de vida de todas las clases de una misma nación pueden elevarse de una sola manera: uniéndose contra las clases sociales de otras naciones. Es decir, mediante la guerra entre estados. De modo que, si en China existen desigualdades relativas de las clases chinas entre sí respecto de las desigualdades existentes entre las clases sociales de los Estados Unidos, por ejemplo, el enemigo de las clases más desfavorecidas de China no son las clases chinas más enriquecidas, sino todas las clases de los Estados Unidos consideradas en bloque.
Ya que son esas clases extranjeras las que niegan sus riquezas y territorios a la expansión de todas las clases chinas consideradas en su conjunto. La dialéctica de clases se produce no entre una clase obrera universal frente a capitalistas explotadores, sino entre los trabajadores que dentro de una sociedad política determinada disponen de un puesto de trabajo asegurado y quienes carecen de él.
Algo difícil de entender para aquellos que se manifiestan con banderas de los sindicatos de clase y actúan como si la Unión Soviética aún existiera. La Guerra económica también es parte de la Dialéctica de Estados. La nueva estrategia de Seguridad Nacional, se centra en el conflicto entre superpotencias. China y Rusia constituyen para Estados Unidos dos poderes que buscan erosionar la prosperidad americana. Esa es la columna vertebral de la estrategia de seguridad presentada por Donald Trump, un documento que recupera la rivalidad manifiesta de la Guerra Fría y la doctrina del America First, señalando a Moscú y Beijín como enemigos.
Sostiene que la carrera entre superpotencias vuelve al primer plano: «Después de haber sido desestimada como un fenómeno del siglo pasado, la competencia entre grandes poderes ha vuelto», y en esa lucha, China y Rusia son los rivales a vencer: «Están decididas a hacer las economías menos libres y menos justas, a hacer crecer sus Ejércitos, controlar la información y reprimir sus sociedades para expandir su influencia», añade.
Las referencias a otras potencias, como «socios estratégicos», en especial China, que solían usar presidentes demócratas como Obama o Bill Clinton, producto de la ingenuidad, son reemplazados por la de enemigo o competidor, en un diagnóstico correcto, en política se da la relación amigo-enemigo, una confrontación que no es una consideración moral o estética, sino política.
«América vuelve con fuerza», dijo Trump al principio de la presentación de la estrategia, y «América va a ganar», para concluir. En su visita a China, el presidente Trump actuó de acuerdo a la Real Politik y dejó de lado cualquier mención a los metafísicos derechos humanos. En la estrategia se señala explícitamente a que «China y Rusia usan la tecnología, la propaganda y la coerción para crear un mundo que es la antítesis de nuestros intereses y valores».
Washington considera que ambos países intentan revisar el status quo global. ¿Cuál es el fin de la política? Es la Eutaxia ¿Y qué significa Eutaxia? Eutaxia en sentido político, es una generalización, seguida de una determinación, del uso que hace de este término (Política VI, 6,1321 a) Aristóteles, cuando dice: «La salvación de la oligarquía es la eutaxia». La generalización es la siguiente: mientras que Aristóteles habla de eutaxia en función de la oligarquía, en la definición que propone Bueno, oligarquía queda sólo reducida a la condición de una parte del todo social.
La determinación es la siguiente: mientras que Aristóteles no excluye de manera explícita la posibilidad de que no sólo una parte del todo (como la oligarquía) sino también la propia totalidad pueda constituir una buena forma de Estado, o de gobierno, en la definición generalizada se pretende excluir toda posibilidad distinta de la «partidista» en la organización del todo, es decir, descarta la posibilidad de un «poder neutral» por encima del todo.
El término «Eutaxia», que Gustavo Bueno ha tomado del griego, como hace en otros casos, cuando no encuentra un término que recoja fielmente el contenido de los conceptos que él quiere exponer. Ante todo, no se debe entender la eutaxia dentro de un contexto ético, moral o religioso («buen orden» como orden social, santo, justo, etc., según los criterios).
El gobierno no trata del bien y del mal; meramente del orden y el caos. Por tanto, Eutaxia debe ser entendida en su contexto formalmente político, y no en otro contexto, y «buen orden» dice en el contexto político, buen ordenamiento, en donde «bueno» significa capaz (en potencia o virtud) para mantenerse en el curso del tiempo. En este sentido, la eutaxia encuentra su mejor medida, si se trata como magnitud, en la duración.
La duración es el criterio objetivo más neutro posible del grado de eutaxia de una sociedad política. Una sociedad política que se mantiene más tiempo que otra que le sea comparable (en nivel de desarrollo, volumen, etc.) es más eutáxica. Gustavo Bueno piensa que la duración de una constitución eutáxica parece que ha de desbordar la escala del presente individual (medido en años), es decir, parece que habrá de darse en una escala histórica, con presente, pretérito y futuro.
Un régimen político es eutáxico en tanto que es capaz de durar históricamente, tomando como criterio las centurias, la medida de duración sería un siglo, en el sentido de la historia del Imperio Romano. Si un régimen dura en el tiempo, es porque recibió el consentimiento, tácito o expreso, de quienes pertenecen a él.
La duración es un criterio, una medida, pero no es la esencia de la eutaxia. Bueno afirma que una sociedad eutáxica durará más que una distáxica en términos generales; pero no será más eutáxica por durar más, sino que durará más porque es, en general, más eutáxica. Y la eutaxia o buen gobierno es un criterio objetivo para determinar la justicia o injusticia de un régimen político, más allá de cualquier contexto ético, moral o religioso, por encima del grado de corrupción o degeneración que pueda implicar.
Cabe pensar en un sistema político dotado de un alto grado de eutaxia, pero fundamentalmente injusto desde el punto de vista moral, si es que los súbditos se han identificado con el régimen, ya sea porque se les ha administrado algún «opio del pueblo» o por otros motivos.
La eutaxia es una relación circular, propiamente como un conjunto de relaciones entre el sistema proléptico (planes y programas) vigente en una sociedad política en un momento dado, y el proceso efectivo real según el cual tal sociedad se desenvuelve. Eutaxia dice disciplina, sometimiento de las actividades psicológicas a una norma no arbitraria. Aquí es donde comprobamos la gran fecundidad de los fundamentos científicos de Bueno.
Afirma que el fundamento objetivo de la eutaxia política es precisamente la norma, desplegada en planes y programas, que el todo social impone objetivamente a la parte que detenta el poder político. Cuando hay armonía entre individuos, grupos y organización, el resultado es eutáxico. Cuando no hay armonía, nos encontramos ante una conducta distáxica. Y el núcleo de la sociedad política es el ejercicio del poder que se orienta objetivamente a la eutaxia de una sociedad divergente según la diversidad de sus capas.
Lo esencial es tener en cuenta que el poder político implica siempre insertar el poder en el contexto de planes y programas orientados a la eutaxia de una sociedad dada. En una sociedad concreta el poder político es indisociable de la palabra, como instrumento suyo. Por la palabra es posible incorporar total o parcialmente a alguien en un plan o programa político. Además, la palabra es la única vía a través de la cual unas partes del todo social pueden pro-poner (poner delante), a los demás, planes y programas relativos a un sistema global y que sólo por la palabra puede ser representado. Así, de una manera tan filosófica y tan sencilla, Gustavo Bueno indica cuál es el dominio de la comunicación política.
¿Qué implica esto? En primer lugar, que cada sujeto que interviene en las relaciones de poder (como gobernante o gobernado) debe tener un desarrollo intelectual o cerebral asociado a una conducta lingüística que permita ampliar la conducta basada en planes y programas. Esta ampliación es el resultado en cada sujeto de la experiencia de otros sujetos, incluidos los sujetos de sociedades pretéritas.
En segundo lugar, que para desarrollar los planes y programas son imprescindibles «cadenas de mando», es decir, mediaciones muy complejas de órdenes, imposibles sin el lenguaje articulado y aun escrito. Con lo cual, plantea el gran asunto de la importancia que la comunicación tiene en las organizaciones. Y el problema del liderazgo en las organizaciones políticas. Ante todo, Bueno pone el fundamento real para distinguir entre el poder político como autoridad y el poder físico o fuerza en una diferencia de escala: el poder político implica una larga duración; por tanto, el individuo debe plegarse a la «autoridad» sin necesidad de que ésta emplee constantemente la fuerza física.
El poder no es reducible al concepto de potencia física (fuerza multiplicada por tiempo), sin que por ello digamos que pueda prescindirse o abstraerse la fuerza física. Ortega y Gasset afirmaba que «Mandar no es empujar»; otra cosa es que sea posible absolutamente mandar sin que quien manda no disponga de alguien que «empuje». Bueno define el poder en sentido etológico como capacidad que un sujeto o un grupo de sujetos tienen para influir (desviando, impulsando, frenando) en la conducta de otros sujetos de su misma especie o de otra especie distinta.
De todo lo que vende Rusia al extranjero, la producción de combustible y energía asciende a un 63%, mientras que el porcentaje de beneficios de petróleo y gas corresponde a un 43% del presupuesto. La enorme caída del precio del petróleo entre 2014 y 2016 (desde 111 dólares hasta 32 dólares por barril) y las sanciones internacionales tuvieron un gran impacto en la economía del país.
En 2015 el PIB cayó un 2,8% y en 2016 el precio del petróleo se estabilizó, por lo que la caída se frenó y se redujo al 0,6%. En 2016 el PIB ajustado a la paridad del poder adquisitivo fue de 3,75 billones de dólares, la 6ª posición a nivel mundial, y aún se mantiene en esa posición. Según los pronósticos , Rusia permanecerá en dicho puesto incluso hasta el 2050. En cuanto al PIB per cápita, según datos del Banco Mundial, en 2017 fue de 9054 dólares, el puesto 66º a nivel mundial.
Rusia dejó atrás la recesión; pero pasó a un estado de estancamiento, y los rusos continúan empobreciéndose. En 2016 sus ingresos reales descendieron en un 5,9% comparado con el año anterior, y el salario medio de un ruso comprendía 36.000 rublos (586 euros). El sueldo medio de Rusia es menor que el de otros países de Europa occidental, pero mayor que el de los habitantes de la antigua URSS.
El PIB de Rusia es, en la actualidad, igual que el de Italia, un país económicamente estancado hace décadas, políticamente paralizado e irrelevante a escala global. Las legítimas pretensiones imperiales del Kremlin viven en un cuerpo económico relativamente menudo: una cuarta parte del PIB chino; y una octava de Estados Unidos.
Su poderoso arsenal nuclear, con unas fuerzas armadas vetustas en ciertos aspectos, pero poderosas y en renovación; poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, extraordinarias reservas energéticas, la relación estratégica histórico con las ex repúblicas soviéticas, y su extensión territorial, sitúa a Rusia en un nivel geopolítico superior a Italia.
Pero esa paridad del PIB italiano y ruso sirve para recordar las serias fragilidades internas de Rusia. Una economía monocultivo, muy expuesta a cambios en los precios en el mercado energético, un claro retraso tecnológico en comparación con otras potencias. No son cuestiones menores, y la capacidad de influencia que tiene en lo internacional y el poderío militar no pueden subsistir sin una prosperidad económica.
A pesar de ello, Rusia puede invertir el 4,4% del PIB en gastos militares sin que nadie discuta. En Europa casi nadie llega al 2%. La imposibilidad de mantener una carrera armamentista con Estados Unidos, por el inmenso gasto económico, fue otra de las muchas causas de la derrota de la URSS. China con el poder concedido a Xi Jinping, intenta frenar su elevada deuda, el Parlamento orgánico del régimen aprobó la fusión de las comisiones reguladores de la banca y los seguros para luchar contra su elevada deuda, que constituye un verdadero riesgo para la economía china.
El altísimo crecimiento en los últimos treinta años a base de un excesivo endeudamiento de las empresas, administraciones públicas y hogares que, según el Banco de Pagos Internacionales, llega ya al 270% del Producto Interior Bruto (PIB). En diciembre de 2017, el FMI alertó de que 27 de los 33 bancos que había inspeccionado necesitaban más fondos. Valorados en 42 billones de dólares (33 billones de euros), la banca, los seguros acumulan ya unos activos financieros que suman el 470% del PIB y ofrecen productos de inversión de alto riesgo que amenazan a todo el sistema económico chino.
Y sumado a esto la llamada «banca de la sombra», que mueve entre 70 y 80 billones de yuanes (entre 9 y 10 billones de euros) en préstamos privados al margen del sistema financiero. Un cóctel explosivo que convierte a China en uno de los países más expuestos a un colapso bancario que afectaría a todo el planeta.
Estados Unidos dejó de considerar como peligro prioritario el cambio climático, lo prioritario es la amenaza china-rusa. A mi juicio el gran problema de la humanidad no es el cambio climático, sino el cambio demográfico, pues ya somos seis mil quinientos millones de humanos, y se espera que para 2050 unos nueve mil millones. Si el mundo actual es conflictivo y complicado, ¿se preguntaron cómo será con nueve mil millones? ¿Cómo se desarrollará entonces la dialéctica de Estados?
En ese escenario cabe más de una Guerra Mundial y eso debería preocupar a los líderes de las potencias mundiales. Ahora lo que existe es una paz positiva, la paz política y militarmente implantada, la paz que supone vencedores y vencidos, la paz que viene tras un conflicto bélico, la paz armada: la paz americana y capitalista en nuestro tiempo. ¿Existe alguna cultura que se forjara sin el concurso de la guerra?
El actual ruido de sables, no significa necesariamente guerra. Las guerras no son justas o injustas, las guerras son prudentes o imprudentes, razonables o estúpidas. Y cada uno de los contendientes deberá razonar prudentemente, sobre lo que son las consecuencias de una guerra. Es preferible mantenerse en un segundo o tercer lugar a perderlo todo, todo superestado que se precie de ello, debe mantener su eutaxia, ese es el fin de todo Imperio.
Por eso deben armarse y estar dispuestos a emplearlos, en la guerra vale más el «hierro que el oro», eso lo dice la Historia por eso Cartago no pudo con Roma. Los que participan de la vida política deben entender que la Historia se construye por la Dialéctica de Estados o Imperios, y en este sentido la Historia la escriben los vencedores ¿Por qué deberían escribirla los perdedores?
Decir que Trump, Putin o Xi Jinping están locos, es reducir abusivamente y de manera ignorante la política a la psiquiatría. Si alguien considera tener una teoría mejor que la exponga.
30 de marzo de 2018.
