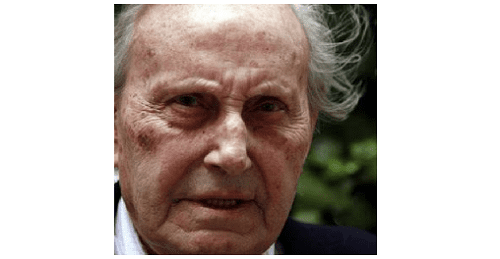
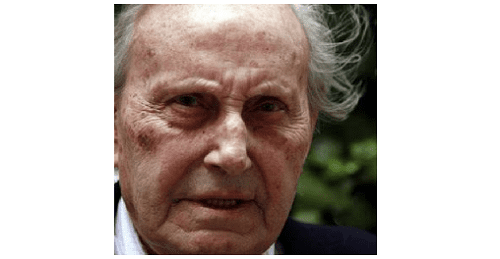
CARLOS SEMPRÚN MAURA 1926-2009.
LA BARRICADA DE ENFRENTE
Ricardo Veisaga


Carlos Semprún Maura, perteneció a una familia muy conocida en España y tuvo una vida marcada por la Guerra Civil española. Su vida y relación familiar fue muy especial, es conocida la enemistad con su hermano Jorge. Carlos, que fue también antifranquista y militante comunista hasta evolucionar hacia posiciones liberales, acusó a Jorge (ministro de Cultura de Felipe González), de haber sido kapo de los nazis en su etapa de «prisionero» en el campo de concentración de Buchenwald.
En su libro «A orillas del Sena, un español…», se refiere a su hermano como «el único kapo conocido, o sea con éxito de ventas, que ha escrito sus memorias de deportado». Y se extraña irónicamente de que, pese al aspecto saludable que presentaba Jorge Semprún tras su liberación del campo de concentración, «nadie hizo la menor mención, ni sacó conclusiones, sobre la diferencia que existía entre su pinta y la pinta cadavérica de otros deportados».
Quienes escribieron sobre Jorge en Wikipedia minimizan esta acusación. Se olvidan o ignoran convenientemente al periodista Ramón Pérez-Maura, que afirmó la condición de kapo rojo, de su pariente. Stéphane Hessel, aseguró que los comunistas, incluyendo a Jorge Semprún, asumieron la gestión del campo de concentración de Buchenwald. El kapo (acrónimo del alemán kameraden polizei) era el nombre con el que se conocía al prisionero, que desempeñaba cargos administrativos en el campo de concentración y, a cambio de ciertos privilegios como preso de confianza, se prestaba al trabajo sucio y en ocasiones brutal contra sus propios compañeros.
El mismo Jorge no aceptaba la inculpación, pero tampoco lo negaba. Franziska Augstein en la biografía autorizada de Jorge Semprún, confirma que el preso 44904, actuó como kapo de los nazis al aceptar la innoble tarea de enviar a la muerte a muchos –tal vez centenares– de los prisioneros de Buchenwald. El escritor Robert Antelme, quien volvió del campo de concentración con la salud seriamente quebrantada, se le ocurrió expresarle a su amigo Jorge Semprún las reservas que tenía sobre la conducta poco ética de los comunistas en Buchenwald, y pagó el precio de su franqueza.
Antelme asegura que Semprún lo denunció inmediatamente a la dirección del Partido Comunista Frances (PCF) y que ello le valió su expulsión del partido. La escritora Marguerite Duras, esposa de Antelme y también comunista activa en la Resistencia francesa, se refería a Semprún como el chivato que denunció ante la dirección del PCF a casi todos los miembros de la célula en la rue Saint Benoit, entre los cuales figuraba ella misma.
Don Carlos vivió su vida a pleno, conoció a muchos «exiliados» y a su muerte muchos habrán agradecido su definitivo silencio. El texto que escribiera Carlos Semprún Maura para el libro: «Por qué dejé de ser de izquierdas», les puede resultar interesante. Es un testimonio lleno de anécdotas, escrito por alguien que vivió esos sucesos en primera persona.
Carlos Semprún era de esos personajes con los que se podría compartir horas de conversación. No tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero si compartir una correspondencia epistolar y sus artículos que nos llegaban desde París.
Ricardo Veisaga
Carlos Semprún Maura.
Por qué deje de ser de izquierdas.
Odio el centro. En política, se entiende. Me resulta fofo, tibio, timorato. A mí no me gusta nada, pero es que parece no convencer a nadie, pues siempre se le añade algo: centro izquierda, centro derecha, centro reformista (me quedo con reformista), etcétera. Por cierto, ocurre lo mismo con los tan traídos y llevados términos izquierda y derecha, que se han convertido en términos tan opacos, para el vulgo, que siempre exigen precisiones.
Nos ofrecen, así, la izquierda de la izquierda, la izquierda moderada o de gobierno y hasta la derecha de los partidos de izquierda. En el otro lado ocurre igual, con el agravante de que a la derecha le da vergüenza serlo, se prefiere centrista y siente muchísimo más pánico a ser tildada de extrema que la izquierda, que tiene con sus extremistas una actitud paternalista: se equivocan, exageran, pero son buenos chicos, ya que son de izquierdas; mientras que la derecha, para que no digan que lo es, condena fulminantemente, y a ser posible más que la izquierda, todo lo que pueda parecer, erróneamente o no, de extrema derecha. Así ha ocurrido con Jörg Haider en Austria y sigue ocurriendo con Le Pen en Francia.
Vivimos tiempos de baja intensidad ideológica, o si se prefiere de gran confusión. Pero en ciertos aspectos no tienen nada de novedoso. Porque considerar, por ejemplo, que Hitler era el representante de la derecha y Stalin el de la izquierda fue un aquelarre, ya que ambos fueron totalitarios (otro término discutido pero indiscutible), lo que significa que tenían más cosas en común que discrepancias de fondo; y lo que tenían en común, sobre todo, era el socialismo.
Después de estas precauciones semánticas, a una hipotética pregunta sobre si me he pasado de la izquierda a la derecha respondería: depende de lo que se entienda por derecha, y de qué derecha se trate. En muchas ocasiones y en muchos países, como el nuestro, considero a la derecha excesivamente centrista. Inspirándome, otra vez, en Jean-François Revel, precisaré que me siento más afín al término liberal que al de derechista, y “ultraliberal” es uno de los insultos que prefiero.
Pero lo primero que salta a la vista en mi parcours du combattant, o recorrido político, es mi conformismo. No es nada agradable reconocerlo, pero así es. Nací en Madrid a finales de 1926, en una familia “española, católica, republicana y liberal”, así al menos se definía mi padre. Desde las ventanas de nuestro piso, calle Alfonso XI, número 12, vi por primera vez una víctima de los tiroteos sociales, tan frecuentes; no sé de qué bando era, ni recuerdo la fecha exacta, pero vi el cadáver –de un muchacho– tirado de bruces en la calzada, con la camisa blanca ensangrentada. Era y es, sin embargo, un barrio apacible, aunque recuerde las manifestaciones republicanas de 1931 por la Puerta y la calle de Alcalá, que tanto asustaron a nuestra miss, que regresó a Inglaterra dos días después.
Yo tenía cinco años. Todos esos disturbios políticos los vivía en casa de manera contradictoria. Mi padre, que hablaba por los codos, despotricaba contra ciertos políticos de derechas y se enfurecía contra los extremismos de izquierda, y recuerdo que una vez reunió a la familia para rezar por el alma de uno o varios guardias civiles asesinados. Siendo muy niño, yo me preguntaba: ¿quiénes son los buenos? Fue en Lequeitio, en julio de 1936, en nuestro entonces lugar de vacaciones, la “casa del puente”, que vi los primeros civiles armados. La imagen me emocionó. Y en Bilbao, poco después, camino del exilio sufrí mi primer bombardeo aéreo: tres Juncker soltaron algunas bombas, y nos protegimos de ellas refugiándonos en portales, como si de lluvia se tratara.
Salimos para el exilio en septiembre de 1936, en barco, de Bilbao a Bayona (viaje inolvidable), y no volví a Madrid hasta marzo de 1954, con pasaporte falso de metalúrgico francés y a las órdenes de Santiago Carrillo. Como niño refugiado, había pasado casi toda la Guerra Civil en la legación española de La Haya (Países Bajos); luego, a partir de marzo de 1939, en una aldea bastante pintoresca de los arrabales de París. Algo tengo escrito sobre todo eso, y no me voy a repetir, salvo para recordar que mi primer puñetazo político fue la noticia del arresto de mi hermano Jorge, a finales de 1943.
No fue tanto un golpe político como familiar, pero me movió a mirar más políticamente el mundo que me rodeaba; y la guerra, que hasta entonces sólo nos había ocasionado problemas materiales: hambre, frío, penuria de recursos, cosas así. De pronto, ella y el nazismo se sentaron a cenar en nuestra mesa. Por esas fechas yo ya no era un niño, ni mucho menos.
Luego vino la Liberación. Fue una verdadera fiesta, en todos los sentidos. Primero, porque volvió Jorge, convertido en héroe, resistente y deportado, y además con buena salud (lógico: había sido kamerad polizei: kapo). Si yo tenía mis reservas –más estéticas que políticas, por cierto– hacia la aparatosidad de los vencedores comunistas, los mariscales Stalin y Tito, con sus uniformes tan poco proletarios, tan poco revolucionarios –además, un maestro de escuela trotskista me había inculcado algo del virus “antiestalinista”–, Jorge, al que admiraba sin reservas, me convenció de la justeza de la política de la URSS, Patria de los Trabajadores y Faro de la Humanidad Progresista, así como de la naturaleza sagrada y mágica de Stalin, todopoderoso, todobondadoso y, para decirlo llanamente, absolutamente genial.
Pero no fue sólo él. Todos sus amigos: Marguerite Duras, Robert Antelme, Claude Roy, Edgar Morin, Roger Vailland, Loleh Bellon, y hasta Juliette Gréco, y muchos más, menos conocidos pero más amigos míos; todos eran, a la vez, alegres, juerguistas, ex resistentes y, en su mayoría, comunistas. Su bohemia me sedujo tanto o más que su ideología; especialmente por su enorme contraste con el régimen cuartelario impuesto en nuestra casa por nuestra madrastra, Annette Litschi.
Aunque efímera, fue una gran fiesta la de San Germán de los Prados, cuando la conocí, después de la guerra. Pero la procesión iba por dentro, porque pese al descubrimiento de la dolce vita progre, y de mis primeros pasos para dedicarme al cine, no podía soportar la idea de no haber sido resistente. Era como si no me mereciera disfrutar de dicha fiesta –los otros sí–. No lo fui, ya digo; pero no por motivos de edad: hubo resistentes más jóvenes que yo, sino porque la zona donde vivimos durante la guerra permaneció al margen de los verdaderos conflictos.
Estos datos permiten, creo, entender que yo era entonces políticamente correcto, o sea, totalmente conformista: antifranquista casi de nacimiento, antifascista y, por lo tanto, comunista, ya que sus adeptos eran los únicos, pensaba, que ofrecían un mundo radicalmente diferente, e infinitamente superior, más humano, más eficaz, más proletario, al resto del universo. Aunque durante años sólo milité a ratos.
Habiendo, sin embargo, logrado mi propósito, estaba en Madrid en octubre de 1956, cuando la insurrección húngara, y contemplé cómo los tanques de la Patria del Socialismo aplastaban un pequeño país, asimismo socialista. Eso no cuajaba con ninguno de los dogmas prosoviéticos, ni marxistas-leninistas, que me había tragado. O estalinistas, como se dijo luego, copiando la jerga trotskista. Además, eso se producía pocos meses después de que leyera en Le Monde, durante una estancia en París para someterme al habitual lavado de cerebro, el célebre informe “secreto” atribuido a Kruschov, en el que éste denunciaba los crímenes de Stalin.
No era un texto muy rico teóricamente, y además escurría el bulto: cargaba todas las culpas y la responsabilidad de la represión masiva sobre la naturaleza cruel de un hombre y denunciaba el “culto a la personalidad” de que había sido objeto Stalin; pero para mí, y para bastantes más, fue fundamental. No sólo era verdad lo que decía de la URSS la prensa “burguesa” e “imperialista”, sino que ésta se quedaba corta. Pocos años antes Le Figaro había publicado una campaña contra el Gulag soviético que yo no me creí. Pues era cierto lo que en ella se decía; de hecho, la verdad era aún peor.
No voy a presumir ahora, como tantos, de no haber sido jamás estalinista, porque fui un militante estalinista hasta la médula –no se podía ser otra cosa en cualquier PC–, y si tenía mis reservas sobre ciertos puntos del dogma, sobre todo en cuestiones culturales y artísticas, las callaba, las sofocaba, en aras de la eficacia y de la disciplina, como diminutos sacrificios necesarios para el triunfo de la Revolución. Pero las imágenes de los tanques soviéticos en las calles de Budapest no me las tragué, y la propaganda sobre el complot “vaticano-norteamericano” no me la creí.
Algo parecido ocurrió, como pude constatarlo, entre los militantes madrileños, estudiantes e intelectuales, en mi “rayo de acción”. Surgieron dudas y críticas por doquier, y resultó que quien tendría que haber mantenido la disciplina y la cohesión ideológica y política, o sea yo, el jefecillo en ausencia de Sánchez-Semprún, se mostró el más crítico de todos.
Por primera vez en mi vida de militante comunista clandestino me di cuenta de que en la España franquista tenía algo más de libertad que un comunista de base en la URSS. No estoy diciendo que el franquismo no fuera una dictadura, con sus censuras, sus cárceles, sus imposiciones, etcétera, pero afirmo que en mi situación de clandestino no tenía más problemas para moverme que un ciudadano soviético cualquiera, aun cuando éste tuviera carné del partido. Resumiendo: me di cuenta de que luchaba contra una dictadura –lo cual siempre es un honor–, pero para que triunfara algo infinitamente peor: el totalitarismo. No lo percibí de la noche a la mañana, pero sí pronto, y decidí romper con todo ello.
Recuerdo las noches en vilo en casa de Ricardo Muñoz Suay, aquel otoño de 1956, en las que éste de pronto se puso a contarme los horrores y crímenes de nuestro propio partido; y ya no sólo los procesos de Moscú o los crímenes de Stalin, sino los nuestros. Todo lo que, pese a ser archisabido, se sigue ocultado. Después de un percance policial, que por suerte y porque mostré algo de sangre fría no me condujo a la cárcel, volví a París. Transformado.
Era diciembre de 1956. Noté enseguida que Santiago Carrillo estaba encantado, porque los líos en el movimiento comunista internacional iban a permitirle hacerse con la secretaría general del partido; que el más dogmático de todos ellos, Claudin, se preguntaba angustiado dónde había fallado el dogma; y que Jorge Semprún era el campeón de los estalinistas: despreciaba a Kruschov y despotricaba contra los “desmelenamientos magiares”.
Cometí un error. Teniendo en cuenta el ambiente crítico en Madrid, como en París, soñé con encabezar una escisión, o sea una salida colectiva del PC, para crear algo nuevo, uno o varios grupos marxistas-revolucionarios pero democráticos. La cuadratura del círculo. Claro, fracasé, porque si muchos abandonaron entonces el PCE, y los PC en general, lo hicieron individualmente. Lo digo para intentar justificarme por haber seguido siendo un asalariado del PCE, que me envió lo más lejos posible del frente, o sea a Bruselas, como secretario de redacción de la revista Nuestras Ideas.
Eso duró cinco o seis meses, que me permitieron constatar que también en Bélgica había comunistas que se preguntaban si la URSS no sería una dictadura contra el proletariado. Tras constatar que no podía hacer absolutamente nada en el PCE, salvo colaborar con la mentira, dimití de todos mis cargos –y del salario– en junio o julio de 1957. Como otros, perdí años en busca del buen comunismo y exhibiendo cierto conformismo de izquierdas: ilusiones castristas, tercermundistas –sobre todo durante la guerra de Argelia–, obreristas –la autogestión frente al capitalismo, de Estado o privado–; y hasta trotskistas. Todas fueron desilusiones.
De 1957 a 1962 no desarrollé la menor actividad militante. Al irme del PCE me había quedado sin salario y sin documentación legal –durante un año tuve que ir todas las semanas, luego cada mes, a la prefectura de policía–, y me dediqué a encontrar trabajo. Lo logré. No fue tan penoso como podría parecer, porque mi mujer me ayudó magníficamente. Pero en 1962 se declaran las “grandes huelgas” de Asturias y enseguida me vuelve el sarampión de la actividad política.
Sucedió que, debido a una redada policial, algunos felipes se refugiaron en París y se relacionaron conmigo, a través de Paíto Díez del Corral, al que había conocido en Madrid, junto a Julio Cerón. Me alisté en el FLP, y enseguida me nombraron, o me nombré, la cosa puede discutirse, responsable de las publicaciones, de las relaciones internacionales y de las “operaciones clandestinas”, que al principio se reducían a mis propios viajes a España.
El Felipe era una organización “virgen” que no se atrevía a “pasar al acto”, o sea a acostarse (adherirse) con el PC: los unos por cuestiones de fe o remilgos católicos, los otros porque temían que, siendo una organización tan “bolchevique”, el partido les exigiera más sacrificios de los que estaban dispuestos a conceder a la lucha antifranquista, en detrimento de sus vidas privadas y sus carreras. Y luego estaba la minoría de quienes, como yo, éramos anticomunistas, pero seguíamos siendo marxistas.
Aunque nos hicimos con la propaganda de la federación exterior, que era prácticamente la única, aparte de algún pasquín, folleto o ciclostil, nuestro “socialismo revolucionario” no lo compartían ni los comunistas infiltrados (Nico Sartorius, César Alonso de los Ríos, Ángel Abad, etcétera), ni los católicos de izquierda ni los nacionalistas “moderados” del FOC catalán o del ESBA vasco, que nos consideraban demasiado españolistas, cuando nosotros nos creíamos internacionalistas.
Ese “patriotismo de partido, como existe en el PC”, que exigía Julio Cerón no funcionó, como es lógico (no había doctrina, dogma ni sangre), y los marxistas-revolucionarios anticomunistas dimos lugar a la escisión Acción Comunista, que conquistó la mayoría de la federación exterior, esencialmente obrera, pero que en España se limitó a contactos y colaboraciones con individuos y algún grupo también desilusionado con el PCE. Aunque constituye un durísimo golpe a mi vanidad, debo reconocer que AC tuvo más existencia, troglodita, pero existencia, al fin y al cabo, en España después de mi dimisión (en 1965) que cuando yo era uno de sus dirigentes. Y, pese a mis predicciones, la revista siguió siendo tan mala como cuando la dirigía yo.
Dos observaciones: pese a que en nuestro mundillo de extrema izquierda “antiestalinista” la tentación maoísta fue grande, nunca sucumbí a ella. Mi paso relativamente breve por el PC, de 1953 a 1957 aproximadamente, me había vacunado o curado contra todo “culto a la personalidad”, y después del genial Stalin convertido en monstruo me fue imposible idolatrar a otro Genio, Líder Máximo o Gran Timonel.
La segunda observación es más compleja. Yo estaba bastante de acuerdo con las teorías de Trotski sobre la “revolución traicionada”, con sus críticas a la URSS, y admiraba su estilo, mucho más brillante que el de los grandes “ególatras”, Stalin o Mao. Pero no entendí entonces que las críticas “justas” de Trotski a la URSS y a Stalin, la locura represiva, la degeneración burocrática del sistema, sólo comparable a la de la burocracia nazi, etcétera, tenían un límite, un tope, que las anulaba prácticamente.
Resumiendo: la tesis central de Trotski y de sus discípulos consistía en afirmar que lo que ocurría en la URSS, su degeneración, exigía una “revolución política”… y sólo eso, porque la base del sistema seguía siendo socialista. O sea, que la propiedad privada y las leyes del mercado seguían abolidas. Con lo cual fácil es imaginar que, para las diferentes secciones y escisiones de la IV Internacional, un cambio en la dirección del PCUS (a condición de que reconociera los méritos de Trotski) bastaría para que la URSS se convirtiera en lo que proclamaba su propaganda: la Patria de los Trabajadores. Porque sobre los demás dogmas, o sea la “dictadura del proletariado”, la justificación del Terror (véase Su moral y la nuestra de Trotski) y demás, mantenían los mismos principios, incluso de forma aún más sectaria.
Me fui distanciando. Pero fueron los propios trotskistas los que me alejaron definitivamente del trotskismo. Podría contar mis anécdotas, pero me limitaré a referir el caso de Ernesto Mandel, líder indiscutible de una de las corrientes troskas. Cada vez que nos veíamos, y nos vimos a menudo durante un periodo, me preguntaba cuándo iban a estallar las insurrecciones campesinas en Andalucía. La primera vez me sorprendí mucho, pero pensé que tal vez tenía informaciones que yo desconocía.
Después, cuando repetía y repetía la misma pregunta y yo le contestaba que no se divisaba la menor insurrección campesina en Andalucía, su réplica consistía siempre en decir que no podía ser, que tenía que producirse necesariamente, puesto que Trotski, por los años treinta, lo había afirmado en un escrito. Yo, desde luego, vivía un delirio –o ilusión– revolucionario, pero me di cuenta de que Mandel y los suyos vivían totalmente inmersos en el pasado, totalmente fuera de la realidad; un delirio infinitamente más delirante que el mío. Y claro, no se trataba únicamente de las insurrecciones andaluzas.
Como se habían hecho la ilusión de que AC ingresaría en la IV Internacional, y algunos lo estuvimos pensando –yo escribí en su prensa, y otros, como Ubierna, se adhirieron a nivel personal–, cuando después de dudarlo decidimos no hacerlo, lógicamente se enfurecieron. Recuerdo mi ruptura personal con Mandel, que me había citado para un cara a cara en un café del bulevar San Miguel, para una explicación a fondo. Después de una farragosa discusión, me espetó: “Pese a todo, lo esencial es que los comunistas y nosotros estamos detrás de la misma barricada anticapitalista”. Y yo dije: “Pues yo estoy en la barricada de enfrente”. ¡La que se armó!
¿Qué significaba para mí la “barricada de enfrente”? Había llegado a la conclusión de que, pese a sus defectos, las democracias parlamentarias eran preferibles a cualquier dictadura, de izquierda como de derecha. En realidad, había llegado un poquitín más lejos, pues consideraba que el peor sistema político existente, una vez destruido el nazismo en la guerra, era el comunista, el que padecían en la URSS, China, Vietnam, etc. Por lo tanto, para mí los partidos comunistas, prosoviéticos o prochinos, eran enemigos políticos. Eso me planteó los habituales problemas en el seno del FLP, donde la mayoría consideraba que estábamos en la misma barricada antifranquista, pero también, de otra forma, en AC.
Aunque la lucha contra el franquismo concentraba nuestras actividades, la guerra de Vietnam estaba en el centro de nuestras preocupaciones. Después de haber sido, como tantos, antiyanqui, había llegado a la conclusión de que en realidad se estaban enfrentando dos imperialismos, el soviético y el norteamericano.
Tengo un recuerdo preciso: estábamos reunidos en casa, preparando una reunión de la redacción de AC, Antonio López Campillo, José Luis Leal, Ricardo López y no recuerdo si alguien más, y yo les solté mi tesis sobre los dos imperialismos, lo que constituía un viraje para la revista, que hasta entonces era del montón antiyanqui. Y todos estuvieron de acuerdo conmigo. La verdad es que yo, solo con mis pensamientos, pensaba que, si había dos imperialismos, el peor era el soviético. Eso lo fui expresando muy poco a poco.
Hoy, claro, afirmo que los USA han apechugado solos con todas las guerras en defensa de la democracia, la de Corea, la del Vietnam, las de Irak, etcétera, y que les debemos todo en ese sentido, incluso si han cometido gigantescos errores, uno de los cuales es haber creído casi siempre que con algo de “buena voluntad” podría lograrse una paz eterna.
No obstante, seguía siendo anticapitalista. Si me pusiera a buscar justificaciones, podría decir que si, en relación con mi evolución política, mi evolución económica se retrasó muchísimo, se debió a mi falta de interés, o a mi analfabetismo, en cuestiones de teoría económica. Pero, en contra de las teorías dominantes de la izquierda en esa época, y que aún perduran, empecé por considerar que el capitalismo de Estado no era superior al privado, ni el nacional mejor que el representado por las multinacionales. Pero eso, como todo el mundo sabe, no es contrario a Marx, precursor teórico de la globalización, aunque sí a muchos de sus discípulos, comunistas, socialistas de izquierda, trotskistas, etc.
Además de en mi insuficiente conocimiento de los mecanismos económicos, las leyes del mercado y demás, mi anticapitalismo se basaba en resabios de romanticismo revolucionario. No sólo admitía la lucha de clases, sino que seguía entusiasmándome con la literatura, la leyenda del proletariado combatiente, la ópera bufa de las barricadas. Los explotados tenían derecho a rebelarse, incluso por las armas, contra su explotación. No es que piense hoy que los explotados no tengan derecho a rebelarse contra su explotación, y más aún los ciudadanos contra las tiranías: lo que poco a poco puse en tela de juicio fueron los objetivos y métodos de esas rebeliones o revoluciones, que siempre que triunfaban conducían a dictaduras o, aún peor, al totalitarismo. Y eso, de Lenin a Castro.
Sin negar la realidad de las luchas de clases desde el siglo XIX, hace tiempo que me he convencido de que esas luchas, a veces durísimas, cuando no conducían a dictaduras contra el proletariado (y el resto de la población: los campesinos, los intelectuales, las clases medias y, claro, la burguesía; de ahí la necesidad del Terror), tenían un resultado totalmente imprevisto pero muy positivo: el reforzamiento y modernización del capitalismo, que ha demostrado una portentosa capacidad para reformarse y nutrirse de sus crisis para avanzar.
Por otra parte, el proletariado, la clase “portadora de valores eternos” para Marx y muchos más, se ha convertido en una especie en vías de extinción. La evolución de las sociedades modernas, la introducción de nuevas tecnologías en la producción, no sólo ha reducido considerablemente el peso político de la clase obrera (y del campesinado, por cierto), sino su número e importancia en el proceso productivo. El proletariado se mantiene como monumento funerario a las víctimas de guerras perdidas.
En 1965 rompí con Acción Comunista. Los motivos de esta ruptura puede que tengan cierto interés anecdótico. La redacción de la revista AC, por mayoría, pero con la oposición de Pedro de la Llosa, J. A. Ubierna y José Riaño, el primer antisemita de extrema izquierda que conocí (luego conocí a miles), había decidido publicar la “Carta abierta al Partido Obrero Unificado de Polonia” (o sea, el comunista) de Karlo Modzelewski y Jacek Kuron, muy crítica con el sistema comunista polaco, o “la burocracia política central”, como lo denominaban, desde apriorismos aún marxistas.
Pero pareció demasiado crítica a algunos camaradas. Como éstos eran minoritarios en París, convocaron una asamblea general, en la que los bakuninistas (medio en broma, nos habíamos apodado “bakuninistas” porque estábamos contra los “leninistas”) fuimos derrotados. Inmediatamente dimití de todo y publiqué el conflictivo escrito en Ruedo Ibérico.
Es un texto que hoy me parece muy superado (y no hablemos de mi largo prólogo, firmado por Lorenzo Torres –como en AC–: cuando intenté releerlo me entró tal depre, que casi ingreso en un manicomio). Estoy, sin embargo, satisfecho de haberlo publicado, porque, aun cuando era confuso, constituyó un paso más en mi camino de Santiago. Por cierto, los autores de esa “Carta abierta”, entonces estudiantes, también evolucionaron, ya que fueron destacados militantes de Solidarnosc. Desde entonces no he sido miembro de ningún partido, asociación, grupo, peña o capilla.
Mayo del 68 fue un momento de intensa y contradictoria actividad para mí. Por una parte, me encantaba esa fiesta salvaje, totalmente iconoclasta y nihilista, más que anarquista, pero me di cuenta de que también expresaba lo peor de la sociedad francesa, y cada vez más radicalmente. Aparecieron en el patio de la Sorbona gigantescos retratos de Stalin y Mao, se frenaron las actividades lúdicas y gamberras, las manifestaciones se militarizaron. Y luego, cuando el presidente De Gaulle y su primer ministro, Georges Pompidou, convocaron elecciones anticipadas, todo el movimiento se volcó en la lucha antielectoral, antidemocrática, afirmando a gritos que el poder estaba en la calle y no en las urnas.
La fiesta se convirtió en pesadilla, y creo que fue la primera vez que me alegré de un triunfo aplastante de la derecha en unas elecciones generales. Eso no quita que esa derecha fuera lamentable. La calle le asustó, todos se pusieron a temblar. No se daban cuenta de que se trataba de un happening, de una nueva versión del teatro callejero en la que se jugaba a reproducir simbólicamente las barricadas decimonónicas, las guerras y guerrillas de otros mundos, y cosas por el estilo. El mismísimo De Gaulle, como cualquier ministro radical-socialista, se fue a pedir consejo y auxilio al general Massu. Desde luego, faltó alguien semejante a Margaret Thatcher.
Sin insistir en el curioso fenómeno sociológico de Mayo del 68, que confirmó mi anticomunismo y, por desgracia, mi angelical ideología libertaria (consejismo, autogestión, democracia directa, etcétera), diré que me permitió conocer, entonces o poco después, a gentes que me parecieron muy interesantes: Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Miguel Abensour, Marcel Gauchet, etcétera, y viví en esa onda durante años. Y como prueba de mi infamia están mis libros, Revolución y contrarrevolución en Cataluña (1972) y Ni Dios, ni amo, ni CNT (1975).
Pensándolo hoy, no me parece imposible que mi trabajo de periodista, a partir de 1976, en el Grupo 16, me haya impulsado a reexaminar los hechos, y no sólo la teoría. Los hechos me fueron demostrando que no sólo las democracias burguesas (sin comillas) eran superiores, también lo era el capitalismo. Pero desde esa constatación, basada en la observación, a mi actual entusiasmo por el capitalismo pasó tiempo: no ocurrió de la noche a la mañana.
En mi libro Vida y mentira de Jean-Paul Sartre, escrito en 1992-93 y publicado en 1996 (tuvo sus problemas), junto a cosas que sigo pensando hoy me sentí obligado, todavía sometido a ese tremendo y eficaz chantaje de “no hacer el juego de la derecha”, a escribir frases como: “El capitalismo no es un humanismo”. Y aún tengo cosas peores: cuando en 1998 (¡en 1998!) mi amigo José María Marco presentó mi libro El exilio fue una fiesta, que por cierto me había encargado y publicado, y declaró algo así como que mis opiniones podían considerarse de derechas, yo lo negué. Dije que mi “familia” era la izquierda, pero que me había defraudado. ¡”Defraudado”! ¡Será imbécil Carlos Semprún Maura!
Volviendo sobre el capitalismo: es curioso constatar los complejos de amplios sectores de la derecha, que casi nunca emplean el término y aún menos demuestran entusiasmo. Prefieren hablar de desarrollo económico, de comercio “justo”, y hasta aceptan la “economía social de mercado”, ese aquelarre inventado por la socialburocracia europea, cuando es evidente que cuanto más libre es el capitalismo más social es, en el verdadero sentido de la palabra. Claro, no hay un solo modelo de capitalismo: el pujante en China no es el mismo que el que se da en los USA, pero pienso no ser el único que se entusiasma con un capitalismo libre de trabas burocráticas y estatales en democracias realmente liberales.
De todas formas, y para utilizar un argumento demagógico muy difundido sobre la pobreza, si llegan la electricidad, el agua potable, la escuela y el hospital a las más remotas aldeas africanas, pongamos, será gracias a la extensión del capitalismo y no a la ayuda estatal al Tercer Mundo, que es la mejor manera de que los pobres de los países ricos subvencionen a los ricos de los países pobres.
Desde luego, muchas cosas me interesan o me indignan, como, por ejemplo, la burocratización estatal de la cultura, que asfixia la creación, o las exageraciones y mentiras de la “ecología política”, y hasta me ha ocurrido votar en elecciones municipales o autonómicas; pero desde siempre, y con criterios diferentes y hasta contradictorios, lo que más me ha preocupado es aquello que a veces he calificado de “tres plagas de Egipto”: el nazismo, el comunismo y el islamismo.
Puesto que la izquierda vive en un desierto y se basa para existir en un pasado “glorioso”, recordaré que con el nazismo tuvo una actitud ambigua. Como ya por los años treinta estaba muy influida por los comunistas, siguió, en su mayoría, los vaivenes de la Internacional Comunista. Primero vinieron los frentes populares antifascistas; luego, repentinamente, durante el periodo del pacto nazi-soviético (1937-1941), los comunistas fueron pronazis, y cuando Hitler ordenó la invasión de la URSS (junio de 1941) … de nuevo antinazis. Ese pacto nazi-soviético se ha presentado como una hábil maniobra diplomática de Stalin, pero fue todo lo contrario: por lo que respecta a España, Hitler y Stalin acordaron secretamente la victoria de Franco, a cambio de Polonia (que se repartirían los nazis y los bolcheviques) y de entregar a la URSS los países bálticos y otros territorios, como Besarabia.
De la noche a la mañana, toda la Internacional Comunista cesó en sus actividades y propagandas antinazis para volcarse contra las democracias occidentales capitalistas, el colmo de la infamia. Éste es, muy resumido, el balance verídico del antinazismo de los comunistas y de otros sectores de la izquierda por ellos influidos. La derecha no fue siempre ejemplar en este sentido, aunque políticos como Winston Churchill sí lo fueron.
Durante y después de la guerra, la inmensa mayoría de las fuerzas políticas occidentales, y no sólo de izquierda, fueron tibias, tolerantes y hasta cómplices de la URSS. Nadie ha dicho que las conferencias de Yalta y demás no sólo reconocieron de facto los acuerdos secretos nazi-soviéticos en lo relacionado con los países bálticos, por ejemplo, sino que entregaron cobardemente a la URSS toda la Europa del Este. Afirmar que no hubo más remedio es falso: la URSS terminó la guerra agotada, y no estaba en condiciones de imponer nada en Europa.
Desde entonces hasta hoy, sí, hoy, cuando el mundo comunista y su ideología están en quiebra total, aunque perdura un marxismo descafeinado y social burócrata, toda la izquierda, de la extrema a la moderada, incluso cuando critica el “estalinismo”, ha preferido siempre el socialismo al capitalismo, la URSS a los USA. O sea, la reacción al progreso, la dictadura a la democracia. Los “antiestalinistas” de extrema izquierda, en el momento de votar, de manifestarse, de expresarse, siempre eligen la izquierda, incluso gobiernos con ministros comunistas, antes que la derecha. Esto fue algo que terminé por no aceptar.
Y ahora un pequeño comentario sobre el nuevo totalitarismo, que en muchos aspectos es el peor de todos: el islamismo. (El islamismo en su conjunto, como “teoría y práctica”, aunque evidentemente existan grandes diferencias en su grado de criminalidad. No todos son terroristas, pero casi todos apoyan a los terroristas. Y, en principio, todos se inspiran en el Corán, que es un aquelarre sanguinario). A mí no me importa demasiado el color de las banderas de quienes luchan en su contra.
Tony Blair, laborista, se mostró solidario con los USA, mientras que el Partido Liberal británico condenó la intervención militar aliada en Irak, como la izquierda francesa, la derecha gaullista y toda la izquierda pazguata y cobarde española. Y hasta en las filas del PP hubo quien se asustó de la audacia de José María Aznar en política internacional.
No soy forofo de ningún partido, juzgo basándome en los hechos; y además soy demasiado viejo para cambiar mi individualismo ácrata, al que he llegado después de muchos traspiés, ilusiones y desilusiones y que me hace recelar de todo Poder, con mayúscula, y odiar la intromisión estatal en nuestras vidas privadas. Odiar ese totalitarismo light y burocrático que quiere regentar hasta nuestros orgasmos, nuestra salud, nuestra cultura, y que poco a poco asfixia la creación artística.
Que fabrica supersticiones, falsos valores morales, climáticos, sanitarios (mientras se hunden los hospitales); que impone el pensamiento único y beato, el buenismo, y amordaza la iniciativa y la libertad individuales; y sobre todo, y esto es lo más grave, que se arrodilla ante el islam totalitario y está dispuesto a todo, a entregarles Andalucía, por ejemplo, con tal de evitar la guerra que no pueden evitar.
Concluyendo, que es gerundio: no soy de derechas, pero estoy con la derecha cuando es liberal, abiertamente capitalista, firme en su lucha por las libertades públicas y privadas y, sobre todo, contra todos los terrorismos totalitarios, sean nacionales o internacionales. Para no quedarme en vaguedades y buenos sentimientos, daré algunos ejemplos: prefiero Reagan a Carter, Bush a Clinton, Sharon a Rabin, Merkel a Schröder; evidentemente, Aznar a González o Rodríguez; y quien sea a Chirac.
Se entiende que no hablo de sus caras bonitas, sino de sus políticas, y de sus colaboradores también. Ninguno de ellos reúne todas las virtudes del “perfecto político liberal”, pero política y perfección jamás han sido sinónimos.
Carlos Semprún Maura, falleció en París, lugar de su residencia en el 2009.
